Río de montaña
(Acerca de El entrevero, de Andrés Ajens)
Por Silvio Mattoni *
El entrevero está escrito en varias lenguas, por momentos. O más bien en un castellano enrarecido por múltiples contactos, contaminaciones, maneras de conjugar e interpelar que vienen de sustratos lingüísticos originarios. Pero el estilo, cierto barroquismo resultante de la operación de mezcla idiomática, no es lo único extraño en este libro. Porque además parece narrar, volverse en ocasiones un relato epistolar, transcripción de testimonios y de charlas, pero en verdad ensaya, arriesga teorías. Lo político, en 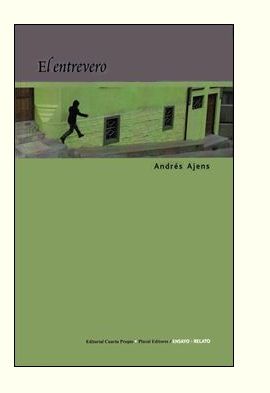 sus dos formas de indagar esa violencia, como identidad perdida o como identificación impuesta, asoma entonces en El entrevero como pensamiento, donde Mallarmé y Derrida se las agarran con unos dichos en aymara, donde Heidegger y Celan conversan su germánico exterminio y son ironizados por algún cholo emigré que recuerda a los indios masacrados en silencio. Nada se resuelve en estas mezclas o enfrentamientos que no escamotean su burlona dosis de malentendidos. El entrevero pone a rodar los dilemas y los retoma sólo para volver a lanzarlos hasta que sean pensados en otro lugar. De allí el tercer rasgo del libro –los otros dos eran, como dije: enrarecimiento de la lengua y mezcla de géneros– que sería su carácter fragmentario. Incluso por ahí se lee alguna mención a los hermanos Schlegel y su teoría literaria anarquizante basada en la escritura de fragmentos donde poesía, relato y filosofía fueran una sola cosa.
sus dos formas de indagar esa violencia, como identidad perdida o como identificación impuesta, asoma entonces en El entrevero como pensamiento, donde Mallarmé y Derrida se las agarran con unos dichos en aymara, donde Heidegger y Celan conversan su germánico exterminio y son ironizados por algún cholo emigré que recuerda a los indios masacrados en silencio. Nada se resuelve en estas mezclas o enfrentamientos que no escamotean su burlona dosis de malentendidos. El entrevero pone a rodar los dilemas y los retoma sólo para volver a lanzarlos hasta que sean pensados en otro lugar. De allí el tercer rasgo del libro –los otros dos eran, como dije: enrarecimiento de la lengua y mezcla de géneros– que sería su carácter fragmentario. Incluso por ahí se lee alguna mención a los hermanos Schlegel y su teoría literaria anarquizante basada en la escritura de fragmentos donde poesía, relato y filosofía fueran una sola cosa.
En la persecución de ciertos fragmentos, por lo tanto, intentaré mostrar los puntos llamativos que en una lectura alcancé a divisar, y que podrían ser otros, que le deben pues algo al capricho. También algo de azar, de objet trouvé, parece insinuarse en el origen de ciertos pasajes de El entrevero, que sigue así una sensibilidad de ensayista, contando, pensando, traduciendo, hilando en suma las hebras que se encuentran al paso.
El primer fragmento que señalo es una alusión a la potencia de lo escrito, fuerza que a la vez fijaría el nombre, tallándolo como en una montaña, y enterraría otros nombres, incluso el de la montaña ahí presente. Pero Ajens hace pensar que la fuerza de esa inscripción también desgarra la superficie en que se realiza, y deja ver, tras esa rotura o desgarrón del plano, del mapa, el viejo trauma detrás de la trama escrita. Así se repetiría, compulsivamente, lo olvidado en el mismo gesto de la memoria escrita o literatura que en apariencia lo esconde.
Otro fragmento, concentrado sobre sí hasta que asume la apariencia tajante de una frase: “Todo lo que no brilla es prosa.” ¿Sabremos con ella lo que estamos leyendo, como una intensificación por mezclas, por saltos, por vueltas sobre lo sonoro y lo gráfico de las palabras que harían que el libro brille, juegue, no se resigne al destino de prosa que el papel y el uso de márgenes indicaban? ¿Acaso todo lo que brilla en la lengua, o las lenguas, será entonces poesía? Sólo si le decimos poesía a esa atención hacia lo no-conceptual de las palabras, hacia ritmos, puntuaciones, tonos de voces que se traen y se llevan. Porque, casi olvidaba decirlo, este libro piensa la idea de traducción, o el gesto de traducir, como si hubiera una serie infinita de variaciones transicionales entre una lengua cualquiera y otra, antes que un sentido que se captaría en una y se vertiría en la otra. Porque, ¿cómo podría pensarse ese sentido prebabélico, captable y traducible, si no se está en una lengua? Percibiendo lo continuo de la materia lingüística en cualquier habla, traducir se vuelve brillo donde relumbra la palabra, por hallazgos, por capricho o vecindad inventada de vocablos.
Tercer fragmento, que quisiera llamar un “enfrentamiento francés”, y que Ajens expone como un ensayo puesto en marcha en la cabeza de un personaje, chileno acaso, que ha ido a filosofar a Francia. Las dos posturas serían: que el sujeto lírico precedería al poema, es decir, el sujeto es anterior a la lengua; o bien que el sujeto es un efecto del lenguaje, como pensaba formalmente Benveniste. Ajens juega con ambas posibilidades, porque si bien no hay sujeto antes del habla y del pronombre “yo”, tampoco puede decirse que no haya una experiencia exterior al lenguaje. De hecho, si la noción de sujeto pertenece a la lengua, no toda experiencia se hace en su interior. La diferencia y el acontecimiento, que sellan el cuerpo de alguien aun antes del “yo”, no podrían simplemente ser borrados por la estructura repetitiva de la lengua. Pero, ¿cómo se dice eso que por definición no integra el orden de lo decible?
Cuarto fragmento: a partir de una discusión bizantina, porque Bizancio es el origen de toda filología, sobre la etimología del nombre del cerro Aconcagua, sobre si proviene del mapuche o del aymara, el curioso, ávido lector que también protagoniza El entrevero llega a concluir: “Como si Aconcagua fuese la voz misma estrechándose a sí misma, antes del usted y del voseo, antes incluso de la congelación de las aguas arriba, Aconcagua: estoy diciendo: lo más estrecho de la voz.” Algo pues que se estrecha, se angosta, ¿acaso se estrangula o se calla? Pero antes del acontecimiento, en la misma toponimia previa traspapelada luego al castellano. Antes del usted y del vos, en una interpelación diferente, se nombró la montaña, quizá en respuesta a la garganta que se angosta entre las bases de las cumbres, quizá escuchando lo que sonaba allí desde siempre, o bien, ¿por qué no?, agradeciendo los ríos que bajaban, el deshielo que un aliento cálido, no humano, repetía con cada primavera.
Quinto fragmento: Neruda usa la metáfora de la flor para aludir al sexo y al surgimiento del deseo. Un ensayista propone analizar ese tópico, directamente relacionado con la ambivalencia de lo natural en la poesía moderna. Así, Baudelaire pudo describir genéricamente sus flores malsanas como reacción de cuerpos que desean pero que no se integran a ningún ciclo de conservación de la naturaleza. Son cuerpos que no exhiben su belleza para reproducirse, sino que muestran un impulso de aniquilación, la corrupción que los habita, la carroña que adivinan en su futuro. Pero también, en la misma gratuidad del florecimiento, en una “eléctrica flor”, como la llama Neruda, que sube sola a la existencia, que no era previsible, aparece el costado sublime del impulso que surge, pulso que brota, estremecimiento en el presente. El mal de las flores sólo tiene lugar en un tiempo desplegado, cuando se prevé el final, cuando la ruina se dibuja en el derroche como horizonte por venir. Y la pureza de la flor, no manchada por ninguna conciencia, no proyectada en ningún plano, se repliega antes del tiempo, a su minuto de alegría. Hambriento o inocente, el sexo no tiene opciones; la flor es pura y corrupta a la vez.
Sexto fragmento: como en muchos pasajes del libro, se nos ofrecen cartas, citas, transcripciones de documentos. Aunque recortados de tal modo que dicen la mezcla, el enredo de poesía, filosofía, antropología, o la entrada en la infidencia, biografías de muertos, escrituras de quienes ya no tienen otra vida que la proporcionada por la distorsión de la lectura, la traducción infiel y el afecto imposible de algún lector. Entonces leo epifanías en cartas posiblemente de Jaime Saenz, poeta boliviano, impregnado de axiomas del romanticismo europeo, relaciones entre el amor, la naturaleza (sobre todo parcializada, en su sonoridad, en sus mutaciones, en cierto ideal de lo que nace y no cesa) y la poesía. El poeta, transcripto aquí, escribe cartas para seducir a su lectora, y como ya ninguno existe, espiamos su español cristalino: “El río suena. Murmura sórdida y ásperamente, pasa con sus recónditos secretos, arrulla el sueño, se va, yo no sé, arrastra todos los fulgores de la luna, se lleva todas las tristezas.” ¿No es acaso ese río, al mismo tiempo sórdido y tranquilizador, un flujo de palabras, una figuración del lenguaje? ¿Qué dios anima su corriente allá, en la ciudad de La Paz, y manifiesta así que el ritmo de escribir nunca se conoce, no se sabe?
Fragmento siete: vuelve la frase que decía: “todo lo que no brilla es prosa”. Pero dentro de una discusión, o charla, donde se piensa que toda frase, en su carácter de tal, comunica verso y prosa, “el brillo y el no brillo se intersectan se machimbran se dan a ratos la mano”. No podría haber brillo sin fondo opaco o mate; como decía Gombrowicz en su discurso “Contra los poetas”: “el azúcar me gusta pero disuelto en el café”. Y entonces, si toda frase tiene ritmo y por momentos, o a la orden del que la enuncia, brilla, llega Mallarmé para reiterar que no existe la prosa, sólo distintas formas de desplegar el ritmo, cada ser como un nudo de ritmos. Sin embargo, hay prosa, como algo que se inventa después del verso, fuera del habla también, trabajo negativo, excavador, que ahueca el lenguaje por argumentación, narración o acuñación de conceptos.
Fragmento ocho: sobre la comunicación. Sabemos que a los versos suele reprochárseles oscuridad, ya que escuchan lo que suena en la lengua y en parte, en mínimas partes, se desentienden del sentido. Un místico antepasado de Mallarmé contesta, ya que fue el primer oscuro o negador del reportaje universal. “No nos reprochen la falta de claridad puesto que hacemos profesión de ella.” Literalmente: lo que se dice en lo escrito es lo que se dice en lo escrito. Leer, acaso, es otra cosa, una antigua y celosa práctica y quien la realiza íntegramente se suprime, algo imposible salvo por raptos, imperceptibles segundos de enajenación. Entonces claridad y oscuridad se hacen en el que lee.
Fragmento noveno: que pregunta por el carácter desaforado de la escritura. O sea: se escribe lo ilegible y lo no planeado. Lo demás es otra cosa, no es escribir sin más.
Fragmento décimo: sobre las notas bilingües y trilingües que El entrevero regala y reparte al final, para retruécanos, revelaciones y chistes serios. Alguien había citado, en un diálogo teatral del libro, “Amo las eras desnudas… que pasan… las eras…” Pero es un disparate del francés, donde pasan “des nuages”, “unas nubes”, y no “nu-ages”, o “âges nues”, “edades desnudas”, “épocas desnudas”… aunque en ese altiplano con palabras quichuas, ¿no son las nubes las edades desnudas que pasan de nuevo?
Fuera de todo fragmento, quizás El entrevero sea un libro todo hecho de citas, un centón, pero tan recortado, traspapelado, traducido y versionado que avanza a su propio paso, mira la lengua en su escorzo, observa el nudo rítmico al cual responde. En ese ir, en la escritura de lo leído, lo escuchado y lo traspuesto, parece desentenderse de comunicar intenciones pero precisamente por eso logra imaginar su comunidad de pensamiento, su río que murmura, arrulla, secretea y se lleva todas las tristezas.
* Poeta, ensayista y traductor; académico de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.