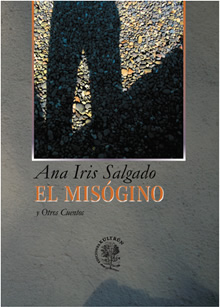
EL MISÓGINO
y Otros Cuentos
Ediciones Kultrún, 2007
Ana Iris Salgado
El MISÓGINO
(A M. Bandet, la musa trágica)
Alberto apenas podía escribir, le costaba hacerlo junto a la
música de Vangelis que bajaba por las escaleras, en medio
de grititos y risas coquetas.
Las mujeres se divertían frente a los espejos plagados de
vestidos translúcidos y carteras doradas. Lentejuelas relucientes,
hilos de oro, entre sedas y telas finas. Tan solo una
mueca de desagrado en el rostro, un leve pestañear en los
ojos, las delataba en su mundo de Chanel legítimo. Alberto
las conocía detalladamente: en su condición de misógino, las
odiaba con intensidad, pero con una firmeza que velaba todo
atisbo de aquel sentimiento. Para él, todas ellas eran Margaret,
esa pérfida que olvidó la promesa que ambos se habían
hecho a los 14 años, cuando ella sólo era Margarita, una pobre
muñeca marginal. Ahora todas las mujeres eran Margaret:
tontas, insensibles y vacías.
Por eso la música se elevaba aún más y él juntaba las letras
atropelladamente para escribir su última voluntad. Siempre
supo que ser zurdo era como un castigo, pero que ensayo tras
ensayo había logrado realmente ejecutar su mano derecha;
esa que ahora lo vengaría de todas las crueldades.
A ratos avanzaba al balcón y descargaba su mirada en
cada una de ellas. Todas se parecían a Margaret. Miren que ponerse tanto collar, tanto gimnasio y el bótox. Esas flores
en el pelo. Flores que echarían raíces y que luego putrefactas
debían ser arrojadas a la basura, junto con ellas. ¿En qué
se podría reciclar una mujer? Para un misógino no existe tal
posibilidad.
—¡Hola, querida! ¡Qué placer verte! ¡Qué bien te ves! Te
queda regio el lila.
—¡Y tú, esas botas! He buscado toda la tarde unas parecidas,
pero nada …
—Ah no, imposible, éstas las traje de Europa. Pero ven,
mira éstas, ¿te gustan?
—No sé, pero veamos … linda ¡mira qué top!
Por el alto parlante, la música baja unos minutos: «Señoras
y señoritas de esta Gran Multitienda Exclusiva / Woman›s
Shopping Center … una sorpresa en el tercer nivel. Por favor
suban con su ticket, que les dará derecho a sortear un desfile
de modas en el corazón de París». Y después las mismas palabras,
en inglés y en francés.
§
Entonces las sonrisas de ellas, odiosos chillidos de gatas
en celo. La sorpresa ya viene. Sí Margaret, sé que estás ahí,
colocando las flores en tu larga extensión de cabello … tu corazón
de pasa … vano y seco.
Y la música vuelve a subir. Las melodías corren desenfrenadas
por el tercer nivel. La carta ya está en el escritorio,
al lado del computador personal que la reproduce, pero sin
firma. El protector de pantalla muestra una hermosa mujer
rubia, disfrazada de odalisca, luego la misma convertida
en vampiresa, luego en gatúbela y en ángel; en demonio y de
nuevo en odalisca. La música recorre el salón, las hembras gritan de contentas, en la pasarela está ella, la más hermosa,
la reina a imitar.
De pronto la luz … todo es oscuridad … la música desaparece
bruscamente. Junto con el griterío, sobresale un aullido
terrible. Margaret en el suelo, ensangrentadas las rosas de su
pelo y su corazón paralizado.
Alberto sonríe, mientras agita la mano en que sostiene
con orgullo el arma asesina.
Ríe, mientras sobre él se lanzan varios guardias. Su mano
derecha aún sostiene el revólver, en tanto la izquierda tiene
un ejemplar de esa carta, su última voluntad. Sonríe y grita
furioso, exultante.
—¡Hoy todas las mujeres han muerto! Todas … infinitamente
todas …
* * *
CUANDO EL CIELO SE QUERÍA CAER
1
Eusebio Matamala despertó, miró el reloj de pared y descubrió
sobresaltado que ya eran las diez y media de la
mañana. Restregó sus ojos, miró a su esposa que dormía y
no pudo evitar estremecerse de frío. Con una mano alcanzó
la camisa que había dejado la noche anterior en el mueble
del dormitorio y se la puso rápidamente. Entonces se percató
de que algo inusual sucedía. Su esposa, en tanto, seguía
durmiendo. Al levantarse notó que, además, había muy poca
luz para una mañana de verano. Abrió las gruesas cortinas y
el espectáculo le pareció desolador. Nevaba lenta y copiosamente.
Frente a sus ojos, la vieja techumbre de tejuelas mohosas
de la casa vecina, acumulaba casi treinta centímetros
de nieve.
No entendía lo que estaba pasando, ¿cómo podía haber
nevado tanto en una sola noche? Lo asaltó una inmensa duda, ¿acaso el sueño lo había confundido? Terminó de vestirse,
exaltado. Su mujer se dio vueltas en la cama, cubriéndose
aún más con el plumón. Eusebio se dirigió al cuarto de los
niños; éstos también dormían. La poca claridad prolongaba
sus sueños. Automáticamente tomó el teléfono y llamó a la
Compañía para saber la fecha exacta. La voz suave de la operadora
le confirmó que ese era el día 10 de julio. Antes que le dijeran el año, atónito, colgó el teléfono. No podía creer que
estuviesen en pleno invierno. La noche anterior habían tenido
una temperatura agradable y tuvieron que acostar a los
niños con sus pijamas delgados. Fue a verlos; ambos dormían
con sus pijamas rojos de franela térmica.
No lograba comprender el origen de la confusión. Atolondradamente
fue a las ventanas de la calle y descorrió las cortinas:
el médico de la casa de enfrente sacaba a duras penas
su auto por entre la nieve. En el kiosco de la esquina, el hombrecillo
semi inválido barría la nieve de la entrada. Miró el
antejardín. Había mucha nieve, el portón de la calle estaba
cerrado con llave; algunos juguetes de los niños alcanzaban
a mostrarse por entre la nieve.
Se sentó un rato para pensar. Si era invierno, entonces estaba
de vacaciones. Por lo tanto, no era necesario salir de la casa,
tampoco abrir el portón. Luego de cavilar un rato, se dirigió a
la cocina y abrió la puerta que llevaba al patio trasero. Observó
que había leña acumulada y ordenada. Ni siquiera recordaba
haber apilado leña. Todo parecía ajeno. Más allá, su pequeño
auto parecía también dormir. Recogió una brazada de leña y
fue con ella al comedor.
Resultó difícil hacer fuego. Ante la ausencia de astillas,
tuvo que soplar reiteradamente, no sin antes encender algunos
fósforos que no sirvieron de nada. Cuando volvía con la
segunda brazada, que había escogido con cautela, encontró
a sus hijos levantados.
Los pequeños estaban verdaderamente alborotados con
la nevada y los escuchó gritar:
—¡Mira, papá, parece que el cielo se va a caer!
—Cuando deje de nevar, iremos a hacer un mono de nieve, ¿verdad, papá?
Dejó la leña y entró al dormitorio. Allí encontró a su mujer
casi pegada al vidrio de la ventana, contemplando las blancas
tejuelas de la casa vecina. Se miraron sin decir palabra.
No hablaron de la nieve. Tal vez en ese instante comenzaron
a enmudecer para siempre.
Los niños, en tanto, reclamaban el mono de nieve en el
momento en que, al parecer, llegaba a su fin. Pero cuando Eusebio
se acercó a la ventana, comenzó de nuevo a nevar aun
más tupido y así siguió cayendo a través de los minutos, las
horas y los días.
Uno de esos días, observó que el hombrecillo del kiosco
ya se había dado cuenta que no sacaba nada con barrer la
nieve si al momento siguiente estaba todo cubierto. Sintió satisfacción
al no verlo; siempre le había resultado repelente su
aspecto, aunque la relación con éste había sido muy impersonal.
Sólo lo veía cuando el hombre desmontaba o tapiaba las
ventanas de su kiosco de revistas obscenas o cuando hablaba
a gritos con algún transeúnte que Eusebio nunca alcanzaba
a ver.
2
La situación empeoraba. Se tomaron algunas medidas.
Una de ellas fue quedarse en casa. La nieve se había acumulado
tanto que era riesgoso salir de la casa; habría que esperar
que todo terminara. Aún quedaban provisiones. Además,
ellos no sentirían tanto el aislamiento, pues estaban acostumbrados
a estar solos. No tenían tampoco familiar alguno
en el pueblo. Por esa razón el teléfono, acostumbrado sólo a las llamadas útiles, tampoco sonó.
Sin embargo, esta eventualidad tomó otro camino, cuando
la leña comenzó a escasear. Afuera la nieve seguía su curso
normal. Más de un metro de ella dominaba todo lo visible.
Una tarde se detuvo. Nadie hizo nada, ni hubo ningún
plan al respecto. Así estuvo por casi dos horas. Cuando comenzaban
a recobrar las esperanzas y al caer la noche, el cielo
de nuevo se cerró y la nevazón se vino abajo más copiosa
que nunca. Eusebio contempló con angustia a los niños que
miraban la caída de los copos de nieve que, como plumillas
volantes, parecían acercar el cielo gris. Sacó a los niños de
esa visión y los atrajo hacia sí cuando estos comenzaron a
llorar. Sólo en ese momento notó que el kiosco de la esquina
tenía las ventanas tapiadas y que el auto del médico de
enfrente apenas se adivinaba en el escueto garaje completamente
blanco. En la calle no había transeúntes.
La casa estaba cada vez más gélida. Los niños tuvieron
que dormir con ellos. Al despertar preguntaban angustiados
cuándo saldrían de casa. Descorrían la gruesa cortina con
una pequeña esperanza. Pero era inútil, la nieve avanzaba.
Eusebio y su mujer no hablaban, solamente miraban el reducido
horizonte buscando una respuesta.
Una noche, el menor de sus hijos comenzó a toser. Lo hacía
fatigosamente, con tos seca. La fiebre subió bruscamente.
Eusebio desesperado buscó medicamentos. Algo encontró y
se pudo reducir la fiebre. Pero pronto tal vez contagiaría a su
hermana.
Su mujer, en silencio, sólo atinó pedirle a Dios que el niño
no se obstruyera.
A pesar de que disminuyó un tanto la fiebre, el niño continuaba
mal, su aspecto era fatigado y sus bronquios se congestionaban cada vez más.
Eusebio, decidido, tomó el teléfono para pedir ayuda, pero éste no tuvo tono, no funcionaba. Miró afuera y distinguió
alambres sueltos. Trató de encender el único aparato de televisión
que había en casa, pero tampoco fue posible. Ningún
canal estaba en pantalla. De pronto recordó que guardaba
un aparato de radio. Lo buscó desesperadamente. Cuando lo
encontró, le fue imposible sintonizar emisora alguna. En Eusebio
reinó la más completa amargura.
Transcurrieron unos segundos de estupor, que terminaron
cuando por casualidad fijó la vista en el cielo raso. Descubrió
con espanto que el techo comenzaba a ceder con el
enorme peso de la nieve.
Nada hacía dudar, pronto se agrietaría. En su cara se dibujó
el pavor. Con las mandíbulas desencajadas, vislumbró la
escalofriante idea de morir aplastados o quedar a la intemperie.
Por un momento, lo trastornó el vértigo. Aunque aún
era temprano, todo estaba muy oscuro. A tientas atinó a encender
la luz, pero el suministro estaba suspendido. Desesperado,
tomó violentamente las cortinas y gritó. Apenas pudo
distinguir el espectáculo gris de la nieve que seguía inundando
la tierra.
3
Lentamente fue recobrando la tranquilidad. Miró el calendario
para no olvidar el tiempo, pero las fechas se habían
confundido. Lo más probable era que, mientras ellos seguían
abandonados en la isla de la desesperación, sus vacaciones ya
habrían terminado. La realidad estaba ahí dentro; y no podía desentenderse del hecho de que ya no quedaba prácticamente
nada para comer.
Afuera la nieve había dejado de caer, pero él y su mujer
pensaban que podía ser nefasto creer. Les costó mucho dormirse,
pues había comenzado un frío intenso. En la oscuridad,
imaginaba las enormes grietas de las paredes que cada
vez se hacían más grandes. Una vez que los cuerpos estuvieron
apretados, unos con otros, adquirieron calor. Eusebio no
supo cuánto tiempo se dejó llevar por el sueño. Le sobrevino
la sensación de no saber si, bajo el dominio del subconsciente,
estuvo dormido una eternidad o sólo un instante.
4
Cuando abrió los ojos, lo atravesó un presentimiento. El
silencio lo paralizó. Reaccionó, de un salto se levantó y miró
la única ventana en donde era posible ver un poco. En las
tejuelas ya invisibles de la casa vecina, colgaban alargados
trozos de hielo. Sus fuerzas acababan, sintió que estaba a
punto de desmayarse, pero no pudo evitar decir lo que sólo él escuchó.
—¡Dios mío, luego de la escarcha vendrá el deshielo!
La nieve tapiaba parte de las puertas, el techo no soportaría
más y cuando viniese el deshielo, vendría también la
inundación. Su mujer lo sacó de esa desastrosa visión del futuro
para decirle:
—¡Por favor, haz algo, el niño ya casi no puede respirar!
Corrió angustiado. Había que proporcionarle vapor. Hervir
agua, eso era … Pensó en la nieve. No le fue posible abrir
las ventanas, la nieve se lo impedía. Hizo presión en los vidrios de la ventana de la cocina, éstos se rompieron de inmediato.
Como pudo rasguñó fuertemente … sacó nieve y la
colocó en un jarro; en ella también iba la sangre de sus dedos
rotos por los vidrios. Nada le importaba, sólo poder hacer algo
para ayudar a su hijo. Cuando fue a encender el gas, se dio
cuenta que también estaba congelado. Desesperado volvió a
su cuarto, abrazó a su mujer y a sus hijos para esperar el fin.
El sueño se apoderó de ellos y pudieron dormir.
5
Cuando Eusebio despertó, sintió nuevamente una extraña
sensación, no sabía en dónde se encontraba. Su mujer y
los niños dormían plácidamente. El cuarto estaba totalmente
iluminado. El sol de la mañana les daba de frente. Alcanzó
su camisa, se la colocó sentado en la cama; como en un ritual
se incorporó lentamente y con el corazón vacilante, descorrió
las cortinas. Pudo ver por sobre las tejuelas verdosas de
la casa vecina, el cielo azul, despejado, límpido. Su mujer y
los niños seguían durmiendo, tapados parcialmente. Avanzó
a tientas hasta el pasillo; ahí tropezó con una hilera de
maletas. Como un autómata fue al mueble del teléfono; ahí
estaban cuatro pasajes aéreos, los tomó y leyó. Todos decían: «Enero 10 vuelo 502 / 2:30 P.M. Hora de presentación 13:30 P.M.»
Miró el reloj de la pared, eran las diez con treinta minutos.
Las vacaciones los esperaban.
Eusebio Matamala sintió alivio y doble confusión, pero no
quería pensar, sólo creer que ésa era la realidad, que lo otro
sólo había sido una horrible pesadilla producto de la ansiedad y nerviosismo que precede a los viajes. Ahora sí tomó el
teléfono, llamó a la compañía aérea y confirmó todo.
Al concluir, los niños y su mujer despertaban. Junto con
ellos sus voces infantiles:
—Papá, ¿a qué hora nos vamos?
Esa era la hermosa realidad. El pleno verano. Dichoso
comprobó que todo estaba en orden. Descorrió ufano las cortinas
de la ventana que daba a la calle. Vio que el auto no
estaba en la casa del médico; el portón estaba abierto hasta
atrás y pudo observar, casi con alegría, como el hombre del
kiosco de la esquina hablaba a gritos, quién sabe con quién.
§
Sólo un pequeño detalle, un insignificante detalle.
En el antejardín había un charco de agua, un pequeño
charco y, en medio de él, un poco de nieve. El último vestigio
de un reciente deshielo.
* * *
La Aldea Universal de Ana Iris Salgado
Ana Iris Salgado, perseverante protagonista de las
letras ayseninas, incursiona esta vez en la narrativa,
con una temática predominantemente urbana, aunque
se cuele a través de sus intersticios una innegable raigambre
patagona (la invocación del paisaje típico, la distancia –íntima–
de los personajes, la reivindicación autóctona).
Su perspectiva quiere ser universalista y objetiva, aunque
no evita cierta explícita adhesión a la literatura de género,
no tanto por la reiterada elección de personajes femeninos
(al fin y al cabo ese no es un elemento distintivo al respecto),
sino sobre todo por los matices intensamente femeninos de
sus descripciones humanas y geográficas. Buenos ejemplos al
respecto son sus cuentos «La Amiga de Marilyn», «La Peluquera », «El Otro Ojo» (que alude sin duda al instinto femenino), «El Misógino», «La Silla» y «Una Mujer de Escarcha»,
cada uno de los cuales remueve los paradigmas clásicos del
antigénero.
Sin embargo, tal vez el cuento que mejor refleja la personalidad
y devoción literarias de la autora –sus raíces, su visión,
sus afluentes intelectuales– sea «Cuando el Cielo se Quería
Caer», relato estremecedor que en sus diferentes planos le
permite componer una sinfonía de sentimientos útiles para
una descripción integral del universo local, íntimo y físico, que la habita.
El cuento «Kanstay, Kan … Canoero», cumple el deber reivindicatorio
que todo autor del sur austral tiene para con sus
pueblos aborígenes, extinguidos a causa del invasor.
El libro, en su conjunto, representa evidentemente un aporte
a la literatura aysenina, que ya hace algún tiempo figura –tímidamente quizás– inserta en el mapa literario nacional.
Acrecentar esa presencia, es deber de las nuevas generaciones
de poetas y escritores, a los que Ana Iris les muestra decididamente
la senda.
Carlos Aránguiz Zúñiga
Rancagua, primavera del 2007.