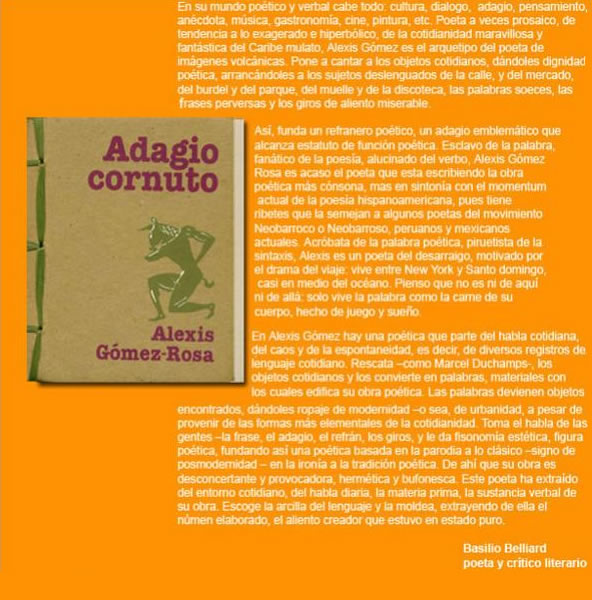Adagio
El animal me calza, me desordena. Tira de mí, como ayer dejó de hipar por su inerte femenino, desdoblando el ojo en que pervive, inveterado, su paisaje de niebla.
Exhausto llego a contemplarlo hermoso en su animalia de varón fecundo, y no necesito exhibir parentela de ninguna especie (argivo, Argos, vigilante), que dé sentido y validez a la furtiva mirada que deposita en mí, con aquiescencia de banquero de reloj sorprendido.
El animal soy la certidumbre andrógina de una constante del zodíaco. Aunque no transparente la trama de los escritos (¿acaso algo debo transparentar?), los gajos de una voz entre puertorriqueña y mexicana, en él soy la urgente misión del condenado al que le han permitido despedirse del mundo.
¡Salud, muerte perfecta!
El animal me respira y humedece atravesado en su incontinencia reverdecida. Esta noche me ha llevado incurable a repetirme en su enlabio. Lentamente, muy lento, penetrar los anillos que anteceden su ilusión de bolerista en retiro. La figura elástica, gimnasta, bordeando el cuerpo de la pasión para el que la temperancia y el equilibrio refieren su improbable leyenda, discreta y visceral.
Tengo cuarenta y nueve años y con él, la plenitud del vicio y el cuerpo de la ofrenda: ese otro vicio de las letras y las armas.
I
Mi camino arrastro, su lectura: describe los pasos perdidos en el desierto de mis días. Insomne, un círculo de piedra me contiene el círculo de papel, guarda las inscripciones que inspira la sangre y la vida enmarca en sus peregrinaciones. Bajo el mismo dosel, ella regresa sumando puertos y calles al paisaje que la memoria incendia, va la palabra soñada en su asombro de nicho inmarcesible.
Los nombres todos, la historia, eslabonada en episodios de caza y pesca, desembocaron en una hora bermeja con el mismo nefasto resultado. La hora bermeja se hizo araña creciendo en la boca del estómago, un escalofrío me recorre vertiginoso en su geometría, otra metáfora ilustra las aguas de mi desasosiego.
Blanco sobre blanco las horas en el fondo de una taza de café, trato de adivinar su rostro en la multitud que me abruma; –pero si ésa que viene con portafolios fuma–.
Largos meses pasaron detrás de la puerta.
La espera extremó su domingo alterando el cuadro clínico de mi anorexia, los ojos: en el fondo del desvarío. Ella debió quedar en Ozone Park y el corazón me lo asegura en su demencia que no es tal, golpeando el cielo, como si se quisiera(n) salir, cuervos de la caja torácica.
Mañana, quizás, otro sol me ilumine en el curso de una pasión que agrupa en detalles sus naufragios.
El día carnicero amaneció sobre un ojo de buey. Alto y hermoso hacia el río que a mi derecha pasa, el día se ovilla y concentra como una roja obstinación. Al contemplarlo me contemplo: lunes, río, ojo de buey, por el que discurre, furiosa, la escritura en unión de dos enfermedades.
II
En primer lugar, sus piernas, un ojo después: se puede leer la decoración safari de un tramo de la casa. De madera, piedras y espejos, no existe aquí lugar que ignore su bizarro vivir –colindante del cielo y de la tierra–: elocuente como el fuego; rijoso y desafiante como el bestiario que su poesía encierra las figuras del verbo.
Me permitiré brindar un ángulo de la casa, en primavera (umbelífera) creado: helechos, gorriones, perejil y el murmullo de vidrio protegido en la pecera, invitan siempre a establecer el teatro que antagóniza nuestro desplazamiento.
Si dejo correr el ojo, su antigua panoplia de cazador que la muerte sorprende. En sus ojos la muerte.
Desde la media luna en que observo sostenida por la puntualidad de un ladrido, mi perspectiva sólo deja espacio para conjeturas y eventuales errores de apreciación, los que se acumulan engrosando mi tesoro.
Salta, a la vista, la intención de adivinar voces que tejen el movedizo magma de lo incierto. La cacería, a decir del diálogo en el parterre de octubre, me hace abandonar el sol de la inteligencia del que ya no me puedo servir; ni mucho menos entretejer nombres de naturaleza diversa en el burén de la ilusión, ya de por sí muerta y arruinada.
El resto es consabido y no atesora mayor novedad. Dormiré con él y en el penetrar del sueño y de la orgía, me preñaré de centellas y animales marinos comunes en su diario de campaña.
III
Árbol fluvial: dendritas, cinamomo el modelo; árbol de venas tu pecho. La cúspide sombra –curioso al ojo–: el vaivén sonero, indiferente, curtido en su picardía de nuevo tipo.
Son tus atributos, tu fanfarria.
Un día me los llevé a la cabeza, a la cama, donde me perturbaron la línea y el dibujo. Las palabras que no escribí, perturbaron, la descripción hablada que intento en la soledosa fijeza: vigilia soy de tu amor sagitario.
Lunes en la tarde, en el paraninfo de Ciencias de la Salud[1], tu imagen se sobreimpone a la masa de la cual vienes; aquellas tus pupilas de azabache conservan parte de la multitud y el paisaje.
Caminamos por la Correa y Cidrón[2] hacia el hospital militar: parten de allí las guaguas hacia el embarcadero de Haina[3], monta guardia la incertidumbre y el recelo que nos enfrenta (como nos enfrentó a otros cuerpos), en una insostenible distancia de cartas y pañuelos migratorios.
Cuerpo arborescente (ámbar, sinónimo de arrobamiento; caoba); río de letras (alturas del poema: incienso y astrolabio); el cuerpo que me apropio al (d)escribirlo, lo penetro y recito en la extenuación final de la glositis.
IV
Sorprendida, la mañana, se desprendió bramando unos incendios. Hubo mucho sol en la cama para que su cuerpo y los órganos que le dan vida, exhibieran su proverbial reciedumbre; recogido el prepucio, muestra el bálano una telita viscosa, vuelta grumo al contacto de las manos que le dialogan.
Con los ojos lo toco, me lo bebo, prolongando la noche entre las frutas y el cereal del almuerzo. Mi animal duerme, despierto, respirando con el pulmón de ayer un aire que ya no me pertenece y que, por sempiterna locura, me gozo en ofrecer en cada bocanada de mi aliento.
Soy feliz. Me cabe toda la dicha porque me cupo toda su piel. Siento que ahora me expreso con su voz de guayaba, detenida por la incursión de una zampoña tras otra, se hace visible una música desconocida.
El presente ahora discurre a sus espaldas con la revelación de un prodigio. Puedo pensar y pienso en el alma de las cosas. El silencio –¿puedes ver el silencio?–, en la terraza campea inofensivo en su algodón lacustre; como desde siempre brinda (brindó), un velo de ortigas a los objetos del campo.
Un caballo me distrae y miro hacia la cañada (allá reina el pájaro/cascabel), envuelta por la niebla que acarrean las abejas.
V
Me acosté temprano, de cara al cielo, para soñarla enfrentado al primer día. Blanco, su vestido cendal de dos piezas, en la basquiña se le tejen los pasos al sendero. Minutos por delante, brillaba la casita que atesora el temblor de su edad.
En el pórtico, antiquísimo y deslumbrante, asomó la noche que asombra con sus capillas que dan al fondo del tintero; nocturnal el poema, su voz de agua un gemido.
Llamado a sombra, veo caer las arenas de un abecedario inerte de la misma composición de mis epístolas. Anochece, me dije: reloj son las estrellas.
Daba gusto verla penetrar en el atardecer con la firmeza de un cuchillo en el corazón de la auyama. Tres golpes de cabeza, como por arte magia, cambiaba, cambia, su esclarecida quietud, en un surtidor de gracia en cada paso: su cuerpo es refugio del ojo y altar del fuego que la sangre recoge.
Hicimos del amor de la pobreza una ilusión, los alegres miserables, parias del reino de la noche. Nos ocultamos detrás de una verde quimera, seguros de forjar un amanecer que ante Dios nos iguale: un templo iluminado en el furor de su elocuencia. Uno el sueño y el amor, la vida: brota del vientre del mundo en el cuerpo de una luz intermitente.
El amor nos reunió en muchedumbre buscando la eternidad. Buscando el amor, la eternidad conocimos en el sagrario del cuerpo apetecido: el origen celeste, la palabra, guarda una propensión lúdica que hace lápida en los labios su artificio.
Cubierto el cuerpo de ojos y de ocelos, eres la marea nocturna de las lamentaciones, en su reverso: el tremedal sostenido por la virtualidad de lo ausente.
VI
Su camisa me dejó, al partir, como una floración inmisericorde de mosquitos. Muerta (la camisa) miserablemente sobre la cama, mucha distancia pone, de por medio, con respecto al baile de anoche por el que tanto ejercitamos piernas y cintura.
Más bello no podía estar: su guayabera punzó de inquietante primavera, que hacía, hace juego, con el pantalón crema, de lino, un poquito encima de la rodilla.
Éramos uno al bailar dos irrevocables temblores. Elegante y felino en su coreografía, los zapatos esgrafían en danza oscuridad y, en el sombrero, se ponen de acuerdo los rayos que demora el amanecer, frente a un mar novelero y sediento.
Bailamos haciendo coincidir los accidentes del cuerpo, enlazados en el vórtice de un furor primerizo. Su lengua descendía del lóbulo de la oreja al cuello, con la naturalidad de un ángel perverso, fiebroso y solícito en su infatuación. Bailamos la noche y su carnaval de hora y media, para finalizar embebiéndome el sudor de su franela, la sangre, que amortaja en el T-shirt esas cosas del alma.
Lo respiré profundo para metérmelo intacto, hoyando del pachulí[4] las raíces, flotando queda en mi lejanía su ronco decir: ecos del vetiver te da el pachulí.
Esta noche lo llamaré. Carbonatada su risa, me rasga el corazón por la distancia de un día de trabajo y su overtime. Ojos atrás, la noche y sus palmeras bajo esa luna tísica y caribe, el mar me despierta mojada en sus latidos.
–¿Sabana Perdida?
VII
Al bajar las escaleras, la biblioteca, frente al jardín, barroca la fuente con sus ojos abiertos en riachuelos. La escena favorece un madrigal: dos ruiseñores (colado el sol entre las lechugas aéreas), anidan en la llanura de su canto que nos regalan. Complemento: tus ojos salamandras que se alejan y vuelven, que se quedan verdes colgados de un celaje inescuchado.
¿Cuántas veces no vi en ellos esa expresión de solitaria muerte: vaga, desfallecida e indefinible? Sólo que en esta mañana, en el jardín de la biblioteca, hablabas desde otro ser extraviado en el vendaval de tu sangre, más dueño de ti que mía la sombra chamuscada en las calles que ilumina la costumbre.
Saltaste del banco para inaugurar el día: árboles, piedras, rocío, lagartos, imponiendo tu nombre a las cosas más allá de su oculto sentido, únicamente las horas te lo revelan en su galope invertebrado.
Unos pasos al frente –tu cuerpo–, exorna la entrega de tu iluminación mejor: suelta de lengua y pantera en el altar de los sacrificios, se impregna la mirada de moscas y paisajes de un angustiado corte renacentista.
Pasó el tiempo como pasan las cosas otros paseantes no pudieron borrar tu señorío en la blanda naturaleza. Hoy he vuelto a la biblioteca para saber de ti (cabalista), y me descubro tu escultor primero en el samán que pone tu corazón al borde de su arritmia.
Es perfecta la escena: un ruiseñor, en el cuadrado de mis lentes, consiente un madrigal que me traiciona.
VIII
Los días transcurrieron los carros, las cabañas y botellas fueron su enlace, mañana, tarde y noche. La ciudad nos hizo perder (ebrios comediantes), en la nostalgia de un sueño de acuario, sorprendido, tras una vorágine de la cual se adueña el absurdo y la noche del malecón: gruta donde invariablemente hallaremos una murga de acordeón, tambora y güira.
Sin advertirlo, en otra me había convertido. De repente y para mi sorpresa, sucumbí a la fortaleza de mi propia debilidad: la libido bastarda y el pulso fuera de mi propio signo: una géminis al vaivén de las circunstancias en que la sangre redime su proeza y a su interior formula su crítica miserable.
Haber sido su esclava, sumisa e infortunada, me viene de un remoto y descocido mandato que no logro explicar, a través de interpósitas figuras que interpretan el destino y los códigos de mi envilecimiento.
El deseo –así me atrevo a decirlo– es un temblor insondable en el espíritu y en la piel, como siempre me vino, me bajó, sus minutos de saliva, tumefacción y ansiedad. Soy su esclava por devoción de la carne en que me lavo sus espasmos.
Él viene, ve y vence como se va (escamotea su presencia entre humos y cantos), fingiendo la tristeza que incentiva un amor que lo amamante, lo mime y lo (m)ame. Del verbo amar: las sábanas de la locura.
El teléfono vibró enmudecido en su lipidia la noche de San Juan. Pantagruélico el banquete, la poesía, San Juan el Bautista[5]. En otras palabras: la espinela relámpago (sostén de la sobremesa que al sabor del café), hace pasear estilo y elocuencia de la frase aliterada.
IX
La distancia, en el pleamar del bolerista, transparenta un espacio enrarecido por viejas embarcaciones mañaneras; gaviotas y pelícanos integrados a esta visión calina de verdades afines. Tú y yo, de cielo en cielo, Altazor[6].
Desde los arrecifes deletreo tu nombre, la canción y el dibujo desde los arrecifes persigo, esa voz media luna que otra orilla innombrada vulnera en la trastienda del deseoso. De pronto te veo llegar y arribamos, en un solo latido (como el de aquel de chacabana y sandalias, que también usa corbatas), al desván de una historia siempre más noche.
En otras palabras, el deseo al labrarme te nombra y enaltece en tu acepción barroca eres otra: semejante y distinta en el tiempo, fuera de serie.
El tiempo discurre y acerca, en esos rostros del día, tu viva presencia en su gerundio de lenguas taciturnas que acarrean, un sueño común de promesas inservibles.
La palabra te dispersa. En tu boca gime, desnuda, metamorfoseada en anémonas, corales, y nada me dice tanto como verte venir, vienes, guiñando el ojo con malicia redentora.
Tu vida llama desde la fantasía nupcial de la oratoria –su lenguaje cifrado, yuxtapuesto–, interna su pareja de furias contra el orden.
La sábana escrita en pétalos chamuscada (en el rincón los detalles), el espejo sonámbulo, irisado; los lápices al rojo vivo.
Otras cosas quedan (quedaron) sobre la mesa: el zinfandel californiano próximo a derramarse de tus labios, dicen la palabra última y la distancia en la que reverbera tu espejismo.
X
Amanecimos entre latas de cervezas y manchas de salmón y ostiones sobre la estera de cabuya. Todo el santo día –la noche– sopló duro el viento y amplio, insaciable, fue nuestro apetito de animal que la muerte atraviesa.
Nada nos propusimos y el amor se consumó exacerbando las papilas gustativas. Demorarse, en la lengua, apelando a la generosidad de una crema de anchoa, o en el revés de la rodilla en la que dos lentos hoyitos guardan la esencia del pachulí, tenía los ribetes de un imperativo ineluctable.
El viento no dejó de soplar ni de amar nos cansamos nosotros. A descampado: arena en movimiento el silencio persistente y oscuro, sentí de nuevo el golpear de su cuerpo profundo en mi naturaleza.
El día era mío su fortuna. Me penetró tantas veces lo penetrara por la voluntad de los ojos, recorriéndole la frente, los labios, el cuello y las tetillas, se ahoga en mí su pene varicoso. Dialogamos. Contra la vulva su lengua, despierta, en la sangre, el cencerro y la fiesta del chivo.
El tiempo conservó gris su imagen de párpados caídos, afiebrados.
Nublado el cielo (te acuerdas, marzo catorce), por una bandada de ángeles borrachos, la buhardilla se iluminó y ascendimos entre nubes y descargas eléctricas, así lo tengo por cierto.
Durante horas muertas nos (mo)vimos de pies a cabeza, la noche –provocativas tus axilas– y te aferraste a la unidad del cuerpo y viajamos, inconfesos, arrastrando zapatillas y alpargatas en una (con)fusión que ordena su diabólica liturgia.
XI
Su presencia en la sala hizo girar en torno suyo las tierras y mares de América y África. Los mapas, al galope salvaje del bagual, desataron geografías y fronteras en un hipnótico arrebol de colibríes. Desesperados, ligeros, corrimos a ocupar nuestros territorios me lo dicen tus ojos. El tacto: relieve, el contacto: revelación. Las sábanas, como la piel en el mapa, la sala en fugitivo endrino menos intenso.
Alguien, desde afuera, decidió acompañarnos.
La música intervino con una enredadera de licores baratos, encrespando sus voces. En la penumbra odorante y espesa, el cuadrante radial me llevó a pensar (como aquel verso de Kavafis[7]: «recuerda cuerpo»), que aún vivíamos respirando el mismo placer, fuera del tiempo; respirando en la misma atmósfera con la precisión de los relojes.
Su cuerpo regresó desnudo en la oscuridad que sólo un ojo adjetiva y encarcela. La toalla, recogida en un moño estampado de bambúes y lotos, le dan un aire cosmético de walkiria de alquiler, recién salida del baño que lavara sus pecados.
La música creció, se hizo corpórea. En la ilusión de un bolero (dormida en su desnudez), la vida sangró su niñito animal huérfano de padre y madre, ampliando, al borde de una voz de gallera, el relapso de quien parece llover sobre mojado.
La mirada nos reunió sobre los mismos acordes que de tanto aguijonear la memoria (intermitente y virgen), podría liberar lunas y estrellas en la tranquilidad de su espíritu/colmena de los días.
Abrazados regresamos del sueño. Distante, en el amanecer, una voz, primitiva y rameada recoge un temblor, como se recoge una guirnalda.
XII
Otra vez la madrugada me acercó ideas, viñetas, bodegones: frutas contiene, ordenadas en su naturaleza caribe la isla encalla en su leyenda. Comencé por abrirme al sol recién erguido y blando. El día fluía (fluye) interminable en su complexión de arena, sol y mar, por donde se acercan gabarras y corvinas: una práctica incierta en su afición a ser destino comercial de las islas.
Costeña, como él, siento ahorita un estremecimiento añil que su voz extiende, y en la ventana, en la panzuda ventana, intenta combinar con el verde relámpago y el mamey carpintero: detalles de su vocación de pintor impresionista.
(Mar interior: crustáceos y caballitos del diablo merodeando en la dársena; allí alberga el minutero miserables latidos en blanco y negro: esquirlos son del tiempo la lluvia y los astros).
Ese miércoles hicimos la mesa (health and sea food), a la intemperie del sol y al socaire del brillo de la tarde (pico, alas y viento de la tarde), vuelven los pescadores con su noción de infinito y en el chinchorro activa la oferta y la demanda.
De regreso a la casa, tomamos la ruta en que Thelonious Monk[8] se extravió sobre a un mar verdinegro y frío, que nos hacía evocar (por contraste), el verde risita de las playas del sur de la isla. Este momento lo viví anteriormente dije las mismas palabras: el tiempo del amor es un regresar permanente a los arcanos de la creación, o en su reverso: es rehacer el mundo en su galope invertebrado.
El mar. El mar siempre azul bandera, carabelero; nervioso entre las viradas barcazas que a Turner[9] remiten, desvencijadas, forman un cuadro de aguas bravas.
XIII
La noche, toda la noche/su memoria, quedaron atrapadas en los laberintos donde olvidé mi animal. Buscarlo en el azogue de aquellos iluminados, es reconstruir una historia ordinaria en tiempo muerto: el teatro nocturno de los espejos imposibles.
En ellos desfoga la imaginación otros dibujos que son variaciones monotemáticas de una misma práctica ritual. Los pétalos de rosas regados sobre la cama, se quema el pachulí[10] y el sándalo en lento sahumerio, va creciendo una música que incentiva la lujuria y al cuerpo deja en una sagrada suerte de contemplación.
¡Adagio!, ¡Maestoso!
–El espejo te guarda y escamotea.
Íntima y numerosa, el espejo a la sombra te devuelve desatando serpientes en tu lengua, con las tetas al aire y en cuclillas.
Mirándola desde otro escalofrío, la nariz sudada y el rosetón de su sexo: insólito, a manos llenas, en sus caderas derramado, refiere una isla de amaranto, especias y rodomiel, entre otras islas del verano.
Me despierta el animal contemplarte. Echar a correr el ojo desde los pies (boca abajo), hasta el vellocino de las nalgas que te sostienen la nuca. Es dulce tu sueño iluminado desde las graderías del goce, sonriendo, en respuesta –sabrá Dios–, al influjo de qué apacibles sortilegios.
Duermes, como si excavaras en la manzana que te revela virgen el paraíso: ingenua y enamorada en el alba del mundo.
XIV
Antesala del viaje, la imagen: un temblor líquido de acuarelas marinas, permutan sus criaturas con el misterio de una dorada epifanía. (El sustantivo y el verbo dormidos en el aliento y la saliva).
El viaje me rodea y envuelve, ilusionista: la palabra renace y viaja y se ilumina. ¿Es el viaje la palabra? ¿El instante universal lleno de puertos, barcazas y singladura?
(D)escribo el cuerpo, la vida, y es bello el sendero por donde regresan matemáticas ficciones de un tiempo inexplorado. La palabra me dilata y arrincona en una pincelada expresionista igual lleva su cañaveral de verdes imprecisos.
Salgo de sus cuadros como si saliera de Bayahibe[11] o Samaná[12], ocultando el sol entre las piernas con que lo alumbraré por las noches, su abrigo.
Es mágico el atardecer que la marea enmarca una bandada de gaviotas.
Los colores levantaron sus casitas por sí solos en la promulgación de su arcoiris. Yo los veo correr, hormiguear, articulando un lenguaje de sombras y alegres fugacidades. Yo estoy dentro, en el alerón del día, y estoy fuera, ordenando los residuos de mi delectación. Mas, una frase me contiene y me arroja en un manual de utilidades efímeras.
Soy de la palabra la lectura equivocada, el traje que a la semántica le baila. Soy la puerta chica donde labora tu obscenidad: esa luz en Bayahibe el sueño que te inventé... Soy la puta de un solo cliente frente a tu asombro encarcelado. Un crisantemo a punto de reventar y dañarles a todos el buffet.
Soy la botella en el mar de azul ceniza. El mensaje de un vino que beberemos al pie del horizonte, haciendo lugar común de un poema de arte mayor. Soy la utopía y el corazón que amor te ofrece: un sueño ecuestre que arriesga sus latidos.
Nueva York
15 de julio de 1993