ELOGIO de la MELANCOLÍA
Edición revisada y ampliada, Beuvedráis Editores, 2008. 85 pgs.
Armando Roa Vial

UNGARETTI:
POETA DEL AISLAMIENTO
«Al recoger / en este silencio / una palabra / voy ahondando en mi vida / como en un desfiladero», rezan los versos finales del poema "Despedida", escrito en 1916 por Giuseppe Ungaretti, cuya obra escueta, en 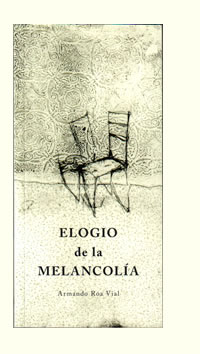 sordina, apremiada por premoniciones en las que se destejen el abatimiento y la postración, ha hecho de la vivencia de lo crepuscular la columna vertebral de la arquitectura humana.
sordina, apremiada por premoniciones en las que se destejen el abatimiento y la postración, ha hecho de la vivencia de lo crepuscular la columna vertebral de la arquitectura humana.
Heredero de Hamann, Lenau y Baudelaire, antecedente obligado de Paul Celan y Johannes Bobrowsky, Ungaretti fustiga el desteñido universo de la certidumbre lógica -ese rostro mendaz, al decir de Schopenhauer- y defiende, frente al estruendo y la pompa del pensar iluminista, el estupor enmudecido del corazón —«el país más devastado»- ante el asedio de la muerte. Es en estas zonas sombrías donde emerge el impulso más perturbador del destino, la evidencia de lo irreparable, esa evidencia que la palabra poética, como un débil resplandor que brilla desde una corriente esquiva, va conjurando en una tentativa de consuelo.
«Una palabra temblando
en medio de la noche.
Hoja que has nacido
en el aire decaído;
involuntaria rebelión
del hombre ante su
propia precariedad». [Desde "Hermanos"]
Agonista y misántropo, Ungaretti anhela con su poesía -una poesía interpeladora- desterrarse de todo punto de apoyo: los paisajes se diluyen; las luces se vuelven opacas; las presencias se ausentan. Es, eso sí, un deponer para edificar. Sólo desde la pérdida podemos ensayar un nuevo punto de partida. Y es, entonces, cuando la palabra reclama lo suyo, amparándonos y desahogándonos.
Abrumado por la artificiosa estridencia de un destino mancillado por el deterioro y la caducidad, su apelación a la palabra será ante todo un desesperado ejercicio de purgación: para que los contornos de las cosas se vuelvan más acogedores y nuestra soledad menos definitiva. Ungaretti, así, en un esfuerzo taumatúrgico, intentará sortear el baldío laberinto de la inanidad humana, esa madriguera de trazas declinantes y sordas, a fin de que las cosas vuelvan a empaparse de ser. El poema se convierte en un salto numinoso, en un fervoroso acto de redención. Es la liturgia de un hombre bautizando lo inefable para sofocar el vacío.
«En esta tiniebla
con las manos
frías
discierno
mi rostro.
Me encuentro
huérfano en el infinito». [Desde "Otra noche"]
Decidido a encarar la avidez del utopismo secularizador, hizo valer la urgencia de lo sagrado ante los mandarines de la razón ilustrada que trajinan los resortes del destino convirtiéndolo en un laboratorio. Temperamento melancólico, postulando en Dios a un equilibrista y no a un burócrata, consumó con su palabra una obra que es fruto de una honda expiación y de una «angustiosa añoranza de lo absoluto».
THOMAS BERNHARD Y LA
ESCRITURA DE LA DESCOMPOSICIÓN
A propósito de "Tinieblas", de Claude Porcell
El asalto contra la podredumbre de lo humano irrumpe con insólita mordacidad en la obra de Thomas Bernhard. Apatrida, proscrito y provocador, perpetra en la escritura un simulacro de desembarco ante una existencia que escenificaba una apuesta monstruosa y terminal. Los abyectos subsuelos hábilmente maquillados del alma humana, arrinconados por el desencanto, son el corazón de su pesadilla: el menoscabo como presupuesto definitorio de la persona. Todo propósito es apenas un remedo, un destello engañoso. El destino para Bernhard es una orgía de malestar y sospecha. Hombre sin atributos, heredero de la tradición espiritual de Leopardi y Schopenhauer, hace de cada uno de nosotros un vuelo estéril, un golpe fallido, una agresión de la naturaleza. «Devoraba los libros sobre suicidas, enfermedades y muertes, ahí donde se describía la maldad humana, la clausura de toda salida, el sinsentido, donde sólo tenía lugar lo pútrido y lo destructor». ("El malogrado").
Frente a las acometidas de quienes intentan anestesiar los temores del individuo, Bernhard, permutando el descontento en victoria, se solaza en el encono, la apostasía o la pérdida de cordura. Las instituciones humanas, con su retórica salvífica, son un espejismo falaz, un mero subterfugio destinado a contrapesar la indiferencia moral de las leyes de la naturaleza.
Bernhard, afirmó un crítico, fue un maestro de la desesperación. Un maestro ejemplar. Su mirada perturbadora hizo de lo trágico el sombrío pasaporte de la vida. Si hemos de tomar al pie de la letra sus testimonios, podemos concluir que los seres humanos, por sí mismos, nunca le despertaron simpatías; que sólo sus padecimientos consiguieron apiadarlo. Sin embargo, a diferencia de Cioran, el otro gran inconformista europeo de la posguerra, quien también «padeció de la putrescencia de existir», el temple enfermizo de Bernhard, tal como han reconocido sus exégetas, logró anudar «lo esperpéntico a lo apoteósico, lo ridículo a lo funesto».
Turbulento enemigo de las pompas de los escritores, de la fanfarria academicista y de los fundamentalismos ideológicos, su insolente escepticismo lo llevó a mantener una pugna despiadada contra la cultura conservadora de su Austria natal, sufriendo el silencio, la incomprensión y la censura.
Thomas Bernhard murió en febrero de 1989. Se ha dicho, con sorna, que un apologista de la muerte como él «bien pudo haber muerto de mil muertes posibles». Sea como fuere, su fallecimiento puso término a una de las personalidades más sólidas de la literatura contemporánea. Aunque el peso de la noche lo llevó a negar en esta vida un expediente de exorcismo a vacilaciones y desencantos, al menos pudo testimoniar con ella el itinerario de su vana expiación, desdeñando una época en la que no sentía jugar ningún papel. Fúnebre acróbata, lastrando con su propia pesadumbre, Bernhard se transformó en el contendor de una sociedad volatilizada por la pérdida de vigor espiritual, por la derrota del pensar profundo y, en definitiva, por la banalización de la muerte -o su maquillaje- a manos del universo sofocantemente higiénico de la Europa finisecular, ajeno al drama o la tragedia.
Confinados a nosotros mismos como a un tumor canceroso, carcomidos por la premonición de la vacuidad inapelable de las confianzas e ilusiones, siendo infructuosa la súplica de cualquier salida, el propósito -o despropósito si se quiere- de Bernhard, olfateando una relegación irremediable a la ruina, envenenado por el desconsuelo, incapaz de exorcisar las fisuras que la desmantelan, culmina en la proclamación luminosa de la muerte.
Su vida, hoy estampada en la controversia, fue la trama de su obra. Por eso a nadie extrañó que, al ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura austríaco, quizá mofándose de sí mismo, como un desvergonzado paladín de la tragedia, haya deslizado una afirmación que lo retrata por entero: «No hay nada que celebrar ni nada que fustigar: todo es risible cuando se piensa en la muerte».
DUNS SCOTO Y ROBERT BROWNING
A partir de Luis Cernuda y Michael Landmann
Excursionista de los espinosos senderos del corazón humano, Robert Browning, el más religioso de los poetas de la era victoriana, será el primero en incorporar a la poesía inglesa el pensamiento voluntarista de Duns Scoto. Por cierto que la dimensión filosófica de la poesía de Browning no se limita a Scoto; en ella se dejará notar la influencia de teólogos tanto católicos como protestantes, desde Agustín a Lutero; místicos y visionarios como Eckhart, Bóhme, Swedenborg o el propio Manuel Lacunza, el religioso chileno del siglo XVIII. Sin embargo, ninguno será tan trascendente para Browning como Scoto, maestro del poeta a la hora de defender la singularidad radical de todo lo humano, concebida de manera incontrovertible como voluntad o impulso afectivo.
Desde sus primeros poemas y monólogos, se comienza a insinuar en Browning la convicción de que el pensamiento es un entramado de afanes al dictado de los afectos. La culminación de las posibilidades del hombre sólo se consigue en el amor, guía e impulsor del querer. No hay entonces mayor inteligencia que la virtud; tampoco mejor razón que el propósito. La soberanía de la voluntad sobre el entendimiento abstracto será también el argumento esgrimido por dos poetas británicos posteriores: Thomas Hardy y Philip Larkin, aun cuando en ellos confluya una herencia filosófica opuesta, la de Schopenhauer, para quien el intelecto es un fabulador al servicio de la voluntad.
El voluntarismo scotista de Browning repercute también en su confianza metafísica respecto al hombre y su destino, tal como lo subrayan las canciones del ciclo "Pippa Passes" o los poemas de "Men and Women". Más allá de toda expectativa, éste es el mejor de los orbes porque Dios así lo avaló con su amor, al poner en marcha el curso del mundo. Dios crea a su arbitrio. Y en ello radica su dignidad. Por eso la bienaventuranza, mandato perentorio del corazón, se asimila en Scoto y en Browning al acto puro de un querer -volición gratuita y total- que hace de la apetencia del amor su razón de ser. Pero aún hay más. A diferencia del panteísmo de Spinoza, que desmantelaba toda frontera entre la divinidad y sus criaturas, el ímpetu figurativo de Browning, conjeturando que lo eterno, para completarse, necesita un recipiente que lo acoja, defendió la forma cualificada -también siguiendo a Scoto- cual estrato final de la especificidad humana. O como escribe Hans Welzel a propósito de Scoto: «Dios edifica este universo porque necesita seres de carne y hueso que puedan disfrutar de su amor». Es en el nudo de lo viviente donde alborea el rostro de lo numinoso, mosaico de un Dios proverbial que busca en cada ser «la añoranza de su amor».
El concepto del hombre como portavoz del saber puramente racional, será en cierta medida ajeno a Browning. Con Scoto descubrirá que la acuñación de la Providencia se juega más en el actuar que en el especular. Y es allí donde el lenguaje se vuelve fundamental: las palabras, al enunciar, nos brindan su hospitalidad, otorgándole un relieve familiar al lugar en que vivimos. La historia de la palabra es la historia del despliegue del hombre sobre la naturaleza; testimonio que saluda, celebra y confirma el quehacer infinito del corazón humano en la lucha del «llegar a ser el que se es».
EL MAR
.......... Retornaré a ti, madre generosa y dulce,
.......... amante de los hombres, escondida bajo las
aguas del mar.
.......... A tus profundidades descenderé, lejos de
los hombres,
.......... besándote y fundiéndome a ti,
5........ aferrándote y estrechándote.
.......... ¡ Oh madre altiva y blanca, que en días
pretéritos
.......... naciste sin hermanos ni hermanas!
.......... Deja que mi alma sea libre, como libre es la tuya.
.......... ¡Oh altiva madre mía, ataviada de verdes,
10....... bajo las aguas del mar, vestida por el sol y
la lluvia,
.......... tus besos dulces y resueltos son fuertes como
el vino
.......... y tus abrazos, como el dolor, son hondos y vastos!
.......... Sálvame y ocúltame con todas tus olas,
.......... encuentra una tumba para mí entre los miles
de sepulcros
15 ..... helados que albergas en tus profundidades
.......... y que fueron forjados sin necesidad de los hombres para un mundo sin mancha.
.......... Dormiré, surcaré tus aguas junto a los barcos,
.......... seguiré el curso de tus vientos y mareas,
.......... mis labios harán un festín en la espuma
de tus labios;
20...... levántame y húndeme.
.......... Duermo sin preguntarme de dónde eres o
adonde vas,
.......... con mis ojos y mis cabellos plenos de vida,
.......... como una rosa colmada en cada pétalo
.......... de brillo, fragancia y orgullo.
25.......Y si esta vestidura mortal, tejida por las noches
y los días
.......... alguna vez fuera desatada de mí,
.......... desnudo y contento zarparía hacia tus confines,
.......... lleno de vida, abierto a ti y a tus caminos,
.......... limpio del mundo, buscando refugio en ese hogar
30...... engalanado de verdes y coronado por
la espuma,
.......... sintiendo el pulso de la vida en tus estrechos y
bahías,
.......... como una arteria en el corazón de las corrientes
del mar.
ANTES DEL OCASO
.......... Antes que la oscuridad se ciña a la tierra
.......... la luz crepuscular del amor declina en el cielo.
.......... Antes que al miedo le sea posible sentir
escalofríos,
.......... la luz crepuscular del amor declina en el cielo.
5 ........ Cuando el insaciable corazón murmura
.......... «todo o nada»,
.......... y la boca sedienta demasiado tarde se abstiene.
.......... Suaves, aferrándose al cuello de cada ser,
.......... las manos del amor descuelgan la brida;
10...... y mientras buscamos consuelo,
.......... su luz crepuscular declina en el cielo.
BORGES: UN RECUERDO PERSONAL
«Sediento de saber lo que Dios sabe...».
"El Golem"
Lo recuerdo bien: fue en una calurosa tarde de fines de febrero de 1981, junto a mi familia, en su departamento de Maipú con Marcelo Torcuato Alvear. Sentado en un desteñido sofá gris, dando la espalda a una generosa biblioteca presidida por el retrato de Swedenborg, su voz gutural, algo vacilante, recitó el Padrenuestro en antiguo anglosajón. Lo hizo a su manera, «con previo fervor y una misteriosa lealtad». Su voz me emocionó. Borges se replegaba. Era un reto. Aventuré, entonces, que más allá de las fatigas de la duda (solía afirmar: «Creo en Dios pese a la teología»), cada frase destilaba un vigoroso sentimiento religioso. Al acabar, cruzó las manos; luego suspiró ligeramente abriendo un dilatado silencio.
Es célebre la afirmación de Lessing, quien interpelado acerca de si le gustaría que la verdad divina fuese puesta a su alcance, respondió que no, que «preferiría buscarla y encontrarla». Sospecho que ésa habría sido, también, la respuesta de Borges, tejedor y destejedor de perplejidades, forjando en su laberinto el corazón secreto de lo divino. «Sé que en la sombra hay Otro -refiere en su poema "El laberinto"-, cuya suerte es fatigar las largas soledades de este Hades y ansiar mi sangre y devorar mi muerte. Nos buscamos los dos. Ojalá fuera éste el último día de espera».
La teodicea de Borges se asienta en las especulaciones de cabalistas y heresiarcas, en el budismo, en la mística de Eckhart y en la epifanía de Hegel: la divinidad, al necesitar del mundo para completarse, queda a merced de su creación. El poema "Jonathan Edwards", a ese respecto, resulta esclarecedor. Representa una síntesis concentrada de Hegel vía Eriúgena: es menester que Dios abjure de sí para darse a conocer. Al brindar su génesis al mundo, la divinidad se desdobla perdiendo integridad; por otro lado, al estatuirse lo creado, esto es, la naturaleza y el hombre, la conciencia humana se convierte en el despliegue del propio entendimiento divino. Cito ahora un pasaje de "La larga busca": «Anterior al tiempo o fuera del tiempo (ambas locuciones son vanas) o en un lugar que no es el espacio, hay un animal invisible, y acaso diáfano, que los hombres buscan y que nos busca».
Las dimensiones de «ese animal invisible» de la epifanía borgiana pueden ser reveladoras. Hay alusiones ilustrativas en sus poemas: la Voluntad de Schopenhauer, impulso inefable y total; el Uno de Plotino y Pseudo Dionisio, arcano e inescrutable; la Súper Alma de Emerson, «ese río etéreo que fluye a través de los hombres». Cualquier analogía es posible. El autor, sin embargo, haciendo uso y abuso de pistas falsas, parece querer invitarnos a su laberinto con el propósito confeso de tendernos una trampa desorientadora. Tal vez porque el verdadero salto hacia lo inefable exige la duda, supone avanzar por un «jardín cuyos senderos se bifurcan». La provisionalidad del universo, en definitiva, no admite ser comprimida en un dogma. Y Borges, hacedor incansable, no lo ignoraba.
Borges tardó en sobreponerse al silencio. Nos confió, pudorosamente, su extenuante búsqueda de Dios. Hoy, tras leerlo y releerlo, entiendo que aquel testimonio perteneció al Borges «íntimo y no al oficial», al Borges que atisbaba en cada hombre la «voluntad de perpetuarse en su ser».
Han transcurrido casi tres décadas desde aquella visita -yo entonces contaba con sólo quince años- y el timbre de su voz no me abandona, una voz de peregrino ciego y memorioso que, más allá de las fatigas y desencantos, pugnaba por erigir una ilusión que pudiera justificarlo.
ELOGIO DE LA MELANCOLÍA
El «desde ahora y para siempre» de la muerte, empozado en vida, encuentra su antesala más palpable en la melancolía. Lo imposible de reponerse o restaurarse, digamos lo irremediable, se exhibe en aquélla como en un simulacro. Muerte en vida, le llaman algunos. Yo prefiero acuñarla como trampa salvadora. Porque nos induce al curso inverso de acción: incómodos ante la terminalidad de lo concluso, nos obliga a vivir bajo la premura de lo transitorio. O para ser más precisos: es la estela de la muerte la que en la melancolía se transforma en fuerza para no retenernos en nada. Así hablamos entonces del más posesivo de los desposeimientos. Urjido por su provisionalidad insoslayable, el hombre es el mejor heredero del hombre, con la melancolía como fundamento dinámico de su quehacer.
Cada época histórica, nos han enseñado, «exige nuevas formas de entender la melancolía»: ya sea como «tangibilidad de lo precario» (Burton) o, también, más próxima a nosotros, como condición de posibilidad de lo humano (Ricoeur), al no ser acometible la existencia sino por «comunión con cierta esfera de lo desamparante». Lejos, pues, de ser pasto de miserias, la melancolía, como muchos han reconocido, brinda al hombre su estocada liberadora. Kierkegaard estaba en lo cierto al afirmar que la filosofía era legataria de la desesperación, no de la perplejidad. Y Hólderlin, cuando encaró su propia orfandad con aquellos hermosos versos que rezan «donde crece el peligro crece lo que salva», adivinó que lo frágil puede ser el salvoconducto fortalecedor de la persona, el germen al que precisa acudir para tomar posesión de sí.
He ahí el misterioso cara y cruz de la melancolía: un voto de confianza en un porvenir a culminar, promesa de una eternidad donde nada nos privará de ser aquello que fuimos.