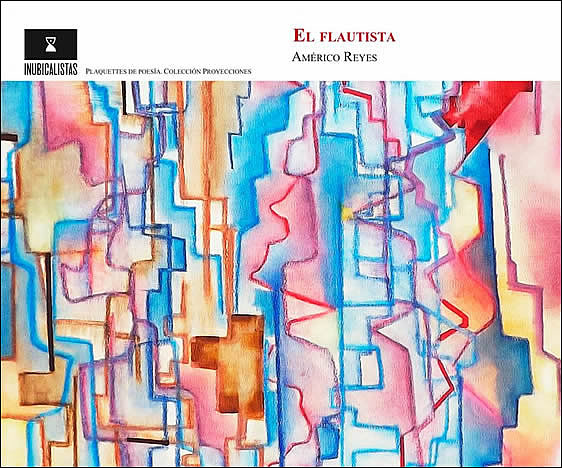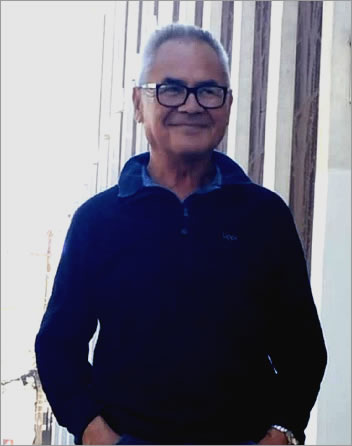Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Américo Reyes Vera | Autores |
EL FLAUTISTA
Américo Reyes Vera
(Ediciones Inubicalistas, Valparaíso 2017)
Tweet .. .. .. .. ..
…el flautista es un personaje mágico, en el sentido que vence la cotidianidad con su percepción sutil del devenir; por momentos recuerda la templanza de “El jardinero” de Tagore, inflamado aquel por el ardor a la divinidad, así como el flautista por el ardor carnal y sensual, impregnado de “la insolencia de la juventud”. En las florestas ribereñas del río Guaiquillo es una figura huidiza, como un pudú, que encarna la plenitud del gozo carnal. Poemas de compañerismo, de ocio, de vino, de perdida y/o vendida juventud.
Felipe Moncada
Américo Reyes
***
En el principio la flauta
de Jijsamm gemía.
Donde había un silencio
ella encendía su llama
sin calor ni sentido.
Otros flautistas tomaron
la ruta de la virgen, del
combatiente o del ratonero: Jijsamm
eligió mi buhardilla de madrugador
franco y ocioso, mis brazos de hombre
conmovido y alerta, mi territorio espeso.
Y porque va con su flauta en bandolera
cuenta con menos detractores
de los que necesita.
Y porque no es más injusto
de lo que su corazón le exige
le sobra procacidad y rebeldía.
Podría ser un embustero o un simplón y,
a pesar del tedio y la modorra,
se bebe todo el vino que le ofrezco
—sin importarle si es vino barato o de reserva—
y hace suyas todas mis dudas
—sin importarle si son legítimas
o ridículas afectaciones—.
***
Y yo ¿qué tengo que ver con un traidor?
Y sin embargo he sido fuerte
—lo mejor de mi derrota
ya es un chisme—.
Al amanecer, beberé el vino
que el vampiro enhiesto dispuso para mí
puesto que nada —o muy poco—
he lucido mis lealtades,
y un traidor nunca me alcanzó.
***Vi tus peces, Jijsamm.
En vano huyes
de mi río.
***
A mi casa empezaron
a llegar los asesinos
y tuve que recibirlos
con la mejor de mis caras.
De nada me sirvió
disponer de un cuerpo
que en primaveras pasadas
había usado para huir.
Nunca “ser” fue menos estrepitoso
que “no ser”, si bien “ser” se presentaba
como un dilema de mera referencia.
Y “no ser” ni siquiera era una opción
en ese juego de hundimiento.
“Algo bueno debe tener hundirse”
reflexionaba —cabizbajo
pero diligente— mientras atendía
a mis nuevos huéspedes.
***
Avergonzado, te has escondido
detrás de tu juventud, sin advertir
que tu vergüenza
te hace aún más joven.
Tu vergüenza
habrá de ser
—algún día—
tu mayor tesoro.
***
Con mi silbido de caracolero errante
se asustó el gorrión del guindal.
Y voló y voló
hasta perderse en el cielo...
—si es que un pájaro
puede perderse en el cielo—.
***
Esas calles
por las que nadie deambula
yacen así confundidas
con un suelo casi invisible, como
disculpándose.
Incluso sus fantasmas
entran y salen de sus guaridas a toda prisa
como si les horrorizara
la incuria y el desdén.
Calles opacas
a la hora del brillo.
Yo las recorro cuando mis conceptos
de “humanidad” y “patria”
—y aun de “autocompasión”—
me obligan a llorar
descalzo y sin destino.
¡Oh calles, mis callejas!
Un día habrán de ser más polvo
del que son ahora.***
Has crecido, Jijsamm.
Ahora tu tristeza
es sólo tuya.
Has ganado el derecho
de extrañar las hambres que tuviste
y que marcaron la colina
por la que yo
—apresurado y febril—
bajé a construir
la ración de debilidad
que te faltaba.
***
Yo tenía un cadáver
que limitaba por sus cuatro costados
con el universo entero
en una época en que carecí de dioses
pero no de su sustancia en mis dedos
pues algo de ellos llegaba a mí
en la forma de espejismos prestados
o recién aprendidos. O
a través del rumor de la hierba
sobre la que olvidé cansarme
y entristecerme y comprender
que el pajarero que nunca fui
estaba naciendo en alguna parte.
***
¡Oh el agua! Brillas
atrapado en su tejido.
Más que desnudo: feliz.
Más que feliz: triunfante.
Más que triunfante: libre.
Y aunque tu alegría
se ha multiplicado,
cuando sales del agua,
el agua ríe.
¡Oh el agua!
***
En otro tiempo, vivió en la ciudad
un artesano que vendía juventud.
No cualquier juventud, por cierto,
sino la suya propia: la que le daba
ímpetu y desidia —una mezcla muy apetecida
de original violencia y candor—.
Ocurrió durante un período maduro
y pujante, de hierro... que se vino abajo
a causa de las grandes lástimas,
a causa de la fría especulación nacional y
—en particular— a causa de un esnobismo de trasnoche,
fulminante, que estuvo tan en boga.
Algo de esa juventud sacrificial
la compró medio mundo
hasta que el artesano aventurero
no tuvo ya mercancía que ofrecer
y le sobrevino una decrepitud virulenta
que a ninguno de sus honorables compatriotas
—como es de suponer— pareció importarle,
pues otros artesanos de juvenil ascendencia
—y maravillosamente dotados—
permanecían siempre al acecho.
***
Adicto al frenesí
cuando cierras los ojos
cambias de color
como si morir no hiciera falta.
Tendido en el pasto, eres otro Jijsamm:
un tajante balbuceo te define. Entonces
entras a lo que soy: aquello que sin ti no sería
y que, no obstante, nos permite
abarcar lo que somos juntos,
vaciados cada uno
en lo que va quedando del otro. Al punto,
restriego contra mí
lo que sólo en este instante eres. Resuelto,
voy más allá de tu boca,
de tus desbordes; más allá de las palabras
que no te atreves a decir. Yo
las digo. Yo las pongo en este mundo.
***
Era un afuerino alegre y ligero, de oficio.
Daba la impresión que tenía otro cuerpo
escondido en alguna parte
pues a medida que hablaba
iba como desapareciendo —si bien
sus risillas lo traían de vuelta
a una realidad que se tornaba palpable
y dócil, íntima—. Y hubo un segundo
en el que fue muy joven.
Y otro en el que su mirada
chorreaba un tipo de inocencia
desconocida en el pueblo.
A veces parecía que estaba desnudo
pero eran los presentimientos
que se le escapaban de la piel,
contra su voluntad, traicionándolo.
***
Lees el libro que te aleja
de mi respiración —aquél
que los amantes piadosos
dejaron en tu almohada—
y ya has cruzado la página
que unifica dos generaciones, llegas
al capítulo en el que tú mismo
eres lo leído, de jinete
pasas a corcel, eres la letra
que debo traducir maldiciendo, el héroe
que va de mi mano a mi resignación
y de mi resignación
al vacío.
***
Me has empapado
con tu cordialidad.
Está entrando en ti
todo mi presente.
¿No reconoces
su sal violenta
y tibia?
¿Acaso expiró
el pordiosero que fui
lejos de tu música?
***
He llenado dos copas
con un vino entrañable.
Y mientras brindo con mi compañero
comprendo que el vino que le he dado
es el apropiado para mi sed: mi sed
está hecha para ese vino que atraviesa
su garganta y lo conocerá como nadie.
Y en la deserción será dulce
y perspicaz. En verdad, no hay vino
más digno de mi sed
que aquél que ha de beber mi compañero.
Pero ya es tarde
porque él ha dicho “gracias”.
Y yo he sonreído.***
Vestido nada más que con tu flauta
te pareces al vigía
que miró por mucho tiempo
las estrellas.
Te pareces al asesino dulce
que mueve sus dedos
en son precario de altivez.
Te pareces al hijo de un pueblo
habitado
—hoy por hoy—
únicamente por el viento
y sus guerreros.
***
En el país de los que renacen
una ciudad lleva tu nombre.
Una ciudad que sólo yo conozco,
que sólo yo visito y defiendo y congratulo.
Temo despertar
por no deshabitarla. Así
de tanto hurgar en mi propia piel
aprendo a llegar a la ciudad que eres.
La ciudad que eres, Jijsamm,
también es perdonar
—o arrepentirse, según el caso—;
también es el refugio del indio vaporoso
que a veces tú y yo hemos sido;
también es una muralla en la que se acurruca
un quiltro enfermo.
La ciudad que eres
es un pámpano, una jaula-madre.
Día y noche sus puertas permanecen abiertas
para su único forastero. Y
hay una oscuridad carnosa bajo sus faroles.
Y hay un olor que recuerda
la espuma en la que te conviertes
cuando estás muy triste.
Y hay un resplandor de trigo
a la hora en que el pasado deja de serlo.
Y hay un orgullo luminoso que me insta
siempre a volver.
***
Ves como equivocarse mil veces
vale la pena.
Ves como cristalizar los instantes absurdos
con lo peor del día
no daña al tiempo.
Ves como enmudecer
no tiene que ver
con ningún silencio
ni creer con sangrar
o dejar de sangrar.
Ves como la claridad
será siempre un misterio.
***
Los pájaros que ves
en mi jardín
no los verás en ningún otro jardín
porque los inventó mi zozobra.
Cuando mi zozobra era
—en efecto— una zozobra.
Y tenía alas.
***
Acércate, Jijsamm.
Quiero que conozcas el tiempo
—y la pulcritud del tiempo, su fervor—.
Aprende para qué sirve la noche
cuando nos equivocamos
—y para qué no sirve— y entrégate
incluso a la crueldad de sus horas.
Pero confía en la plenitud
de esta sed abierta.
Asómate a mis durezas: agótalas.
Toma mi mano y llévala
a tus lugares.
***
Mientras yo envejezco
tú tocas tu flauta
al otro lado del río.
Mis primeras canas se agitan
al fragor de tu música.
Entonces busco algo
parecido a ti, palpándome.
***
Hace muchos años
yo también retocé campante
en este mismo río
en el que tú retozas ahora.
Como tú, Jijsamm, aspiré a ser
un vagabundo azul bajo la lluvia:
ponderaba de igual modo la fuga de la lagartija
y el espesor de lo inalcanzable.
Donde no había secretos me los inventaba
en razón de ganarme
un lugar entre los obstinados.
Y tiritaba entre los yuyos. Y
recuperaba la fe, derramándola. Y perderse
acababa siendo siempre una iluminación.
Y los cobardes y los cínicos
eran más viejos que yo.
Latía mi rubor en la maleza
y llegaba noviembre
como por arte de magia
porque soñar era un deber.
Yo también fui un veinteañero empedernido,
adorable y obsceno —como tú—
y mis faltas de ortografía fueron reprendidas
con ternura, y perdonados los escupos lanzados
al parqué, y celebrado mi arroz sin sazonar.
Escarbaba en la oscuridad
a objeto de encontrar el origen de la noche
y el rincón más seguro donde esconderme
con mi flauta.
Como tú, Jijsamm.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Américo Reyes Vera | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
EL FLAUTISTA.
Poemas de Américo Reyes Vera.
(Ediciones Inubicalistas, Valparaíso 2017)