Proyecto Patrimonio - 2017 | index | Javier Bello | Antonia Torres | Autores |

Javier Bello o la exégesis de la piedra
Por Antonia Torres Agüero
Prólogo de Antonia Torres a la recientemente publicada (en España) antología de la poesía de Javier Bello,
“Exhumación de la fábula”, por Chamán Editores, Albacete, 2016.
.. .. .. .. ..
Aquí estoy yo puliendo estas duras palabras, poniéndolas en fila como
ojales en una cadera, apilándolas para que llegue el invierno, sin duda alguna, el juicio de todas las manos
(De Los grandes relatos).
Frente a la recopilación “Exhumación de la fábula. Antología 1997 – 2015” de Javier Bello, no podemos más que agradecer la labor del poeta Nicolás Labarca al presentarnos una mirada panorámica de una obra a estas alturas tan vasta que resulta apenas comprensible en su totalidad más que a lectores especialistas o, excepcionalmente, a aquellos lectores comunes pero fascinados y obstinados con seguirle la pista a un autor tan productivo. Sucede que resulta difícil ordenar y caracterizar esta obra tan dilatada y precoz. Y digo precoz porque Javier Bello emerge en la escena de la literatura nacional el año 1987, con apenas 15 años, cuando publica La noche venenosa. A partir de entonces, vendrían inclusiones en algunas importante antologías y, por supuesto, los libros propios. No obstante, la presente selección no los incluye todos, sino que recorre desde El fulgor del vacío (1997) hasta Los grandes 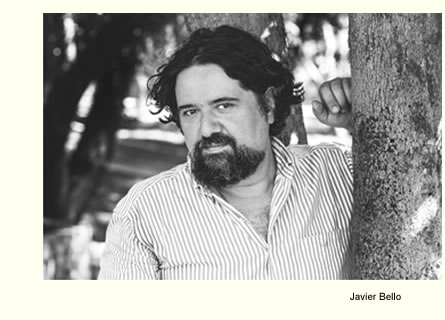 relatos (2015); pasando por Las Jaulas (1998), Los pobladores del entresueño (2002), letrero de albergue (2006), Espejismo (2019) y Estación noche (2012). Numerosos premios nacionales e internacionales han venido a confirmar su importancia y originalidad dentro de la poesía hispanoamericana. Me parece además que, méritos aparte, la selección de Nicolás Labarca viene a demostrar algunas importantes relaciones que Bello establece con la tradición. Pienso, por ejemplo, en aquella que algunos críticos han convenido en llamar “órfica” y que en el ámbito chileno tiene sus principales antecedentes en obras un tanto obliteradas o insuficientemente atendidas como las de Humberto Díaz Casanueva, Rosamel del Valle y Eduardo Anguita. Pienso también en aquella otra tradición mayor, la hispanoamericana, que lo hace dialogar tan estrechamente con autores como Federico García Lorca, César Vallejo, José Lezama Lima y Marosa di Giorgio; tan distantes todos en sus geografías y sus tiempos, tan hermanos en su manera de tensionar el lenguaje y hacerlo reventar en tropos productivos y multiplicantes. Pienso también, por último, en el diálogo permanente que Bello ha venido haciendo con sus compañeros de ruta, sus pares generacionales. Si se pone atención, las múltiples dedicatorias dan cuenta de relaciones, conversaciones, lecturas y, sobre todo, de que Bello no ha sido ciego a la poesía de sus congéneres. En ese mismo sentido resulta dramática la inclusión de dos poemas inéditos, los que cierran este volumen, dedicados a su amigo, el desaparecido poeta Pedro Montealegre. Todo ello no hace más que ratificar lo desprendido y dialogístico de su espíritu literario, el que al consignar sus filias, sus deudas, sus afectos y al inscribirlos en su propia obra, les otorga un lugar en la literatura de todos.
relatos (2015); pasando por Las Jaulas (1998), Los pobladores del entresueño (2002), letrero de albergue (2006), Espejismo (2019) y Estación noche (2012). Numerosos premios nacionales e internacionales han venido a confirmar su importancia y originalidad dentro de la poesía hispanoamericana. Me parece además que, méritos aparte, la selección de Nicolás Labarca viene a demostrar algunas importantes relaciones que Bello establece con la tradición. Pienso, por ejemplo, en aquella que algunos críticos han convenido en llamar “órfica” y que en el ámbito chileno tiene sus principales antecedentes en obras un tanto obliteradas o insuficientemente atendidas como las de Humberto Díaz Casanueva, Rosamel del Valle y Eduardo Anguita. Pienso también en aquella otra tradición mayor, la hispanoamericana, que lo hace dialogar tan estrechamente con autores como Federico García Lorca, César Vallejo, José Lezama Lima y Marosa di Giorgio; tan distantes todos en sus geografías y sus tiempos, tan hermanos en su manera de tensionar el lenguaje y hacerlo reventar en tropos productivos y multiplicantes. Pienso también, por último, en el diálogo permanente que Bello ha venido haciendo con sus compañeros de ruta, sus pares generacionales. Si se pone atención, las múltiples dedicatorias dan cuenta de relaciones, conversaciones, lecturas y, sobre todo, de que Bello no ha sido ciego a la poesía de sus congéneres. En ese mismo sentido resulta dramática la inclusión de dos poemas inéditos, los que cierran este volumen, dedicados a su amigo, el desaparecido poeta Pedro Montealegre. Todo ello no hace más que ratificar lo desprendido y dialogístico de su espíritu literario, el que al consignar sus filias, sus deudas, sus afectos y al inscribirlos en su propia obra, les otorga un lugar en la literatura de todos.
Me atrevería a decir que la obra de Bello se puede organizar y pensar a partir de cuatro grandes ámbitos temáticos, lo que ya puede ser una forma de reduccionismo para su obra total. A saber: lo político, lo metaliterario, la pregunta por el sí mismo y, por último, las relaciones entre literatura y visualidad; sin por ello desconocer que todos estas dimensiones se traslapan y conviven promiscuamente en la mayoría de sus textos. El primero, el que he llamado lo político, creo yo, es donde se inscriben todos aquellos textos que trabajan lo que la crítica Magda Sepúlveda ha denominado “la sintomatología del desastre”. Sepúlveda identifica allí –siguiendo la noción de catástrofe de Benjamin- las manifestaciones históricas y universales de una modernidad que no mira su pasado, sino que lo hace siempre hacia delante, obsesionada por el progreso. Es allí donde Bello relaciona la Shoá con la dictadura chilena, por ejemplo, y en donde la ruina constituye un elemento clave de articulación de una excéntrica forma de utopía. Porque es innegable que su poesía, pese a todo, tiene algo de utopía, toda vez que intenta devolver al mundo algo de la tierra prometida; ahora perdida, negada, olvidada o exterminada. No obstante, no se trata de un regreso ingenuo a un supuesto paraíso original. Más bien nos invita a presenciar el propio evento de su creación, de su articulación a partir de los mismos restos de la catástrofe. Poesía que tras la derrota (la de la Shoá, la de la dictadura, la de la muerte, la de la desaparición) construye sobre las ruinas y con éstas mismas como materia. Se despliega por ello aquí una teología inversa a la cristiana: no hay redención, no hay restitución de la relación perdida con el Dios padre. El Dios de Bello es más bien un Dios creador cuyo poder surge del vacío, de la desaparición, de lo hueco. Tal vez por eso es que la única manera de conocerlo sea en virtud y a través de las caídas o de las fallas. Concuerdo con el crítico Jorge Monteleone, en su postfacio a Estación noche, cuando dice que en Bello “el paraíso no está al comienzo sino al final, como un apocalipsis invertido” y que es recién tras ésa catástrofe cuando se manifiesta la palabra poética y, por lo tanto, la palabra de este Dios que viene de la ausencia, de la aniquilación y de la ocultación. Dios del vacío.
Al contrario de lo que pregona cierto discurso postmoderno, me parece que para Bello Los grandes relatos, como se titula precisamente su último libro, no han desaparecido y no han perdido del todo su sentido. Al menos sus grandes relatos. Para este poeta el poema debe ser escrito pese a la desconfianza del lenguaje en sí mismo, aún cuando dicha desconfianza sea un convencido hallazgo, una fe y una fuerte consciencia de la modernidad estética a partir del romanticismo. Porque si el poema es aquello que no puede abolir el azar, no puede destruir el golpe de dados mallarmeano, y sobrevive a la guerra, a los bombardeos, a la tortura, al absurdo, al exterminio, es porque el poema aún -pese a todo ello- posee comprensión, tiene discernimiento, ve donde nadie más ve. La palabra poética es aquí una forma de visión profética, una idea que viene por cierto del Antiguo Testamento, del Tanaj hebreo. En esta poesía el lenguaje se relaciona con lo órfico entendido como una mitología que relaciona muerte, poesía, profecía y videncia: la muerte del cantor-poeta Orfeo a manos de mujeres que despedazan su cuerpo y cuyas partes son esparcidas por Grecia, y que aún muerto, desde el más allá canta, conduce y revela. Suerte de escatología en la que lo órfico hace de la poesía una tradición que acompaña y tiene visiones sobre el mundo de lo desconocido, el territorio de los muertos.
Yo estoy con los pobladores del entresueño,
no soy igual a ellos pero los puedo oler cuando cruzan la noche.
Yo estoy con los pobladores del entrepiso que queda justo a mitad de camino
entre la cabeza y la lluvia, entre la cabeza y la intemperie.
El hablante de Bello no pretende hablar por los “sin voz”; las víctimas, los desaparecidos o los pobladores derrotados de aquella última gran utopía social perdida. Pero los presiente y por eso está con ellos. El que habla viene a dar testimonio de esas ausencias: Yo estoy con la verdad de los muertos, de pie en la cabeza de los vivos, nos advierte, porque un poema es un nudo en la muñeca que nos obliga a recordar. Del mismo modo que aquella otra sobreviviente judía, Liliana Segre (quien también comparece en estos poemas) escucha el sentido de las cosas que ya no tienen padre al otro lado. El poema, entonces, debe ser escrito, pronunciado y escuchado pese a la imposibilidad de la palabra, pese a su límite y a su impotencia. La poesía construye y es en sí misma el mundo del más allá, el otro lado; allí donde hay un bosque, árboles inmensos y hermosos, estruendos clarísimos y otras sinestesias que trastocan los sentidos con los que creíamos experimentar la realidad. La poesía de Bello está en aquella otra orilla deseada y temida, territorio de la muerte y, paradojalmente, del sentido más allá del lenguaje o fuera de él. Tú eres el que pone nombre a las cosas, el sueño de las cosas que sirven para arrear subterfugios entre las palabras / Yo soy el que calla, el predecesor del deseo. No obstante, mientras esperamos conocer esa porción de tierra, mientras no crucemos a esa otra orilla, estaremos mudos en el descampado del verbo. Las palabras son aquí un páramo que no dice nada y las ruinas la única materia posible para construir estos poemas. La verdad, en tanto, son sólo presagios, señales a descifrar:
Yo vivía encerrado en un presentimiento,
yo sabía que mi abuelo iba a morir ese mes de diciembre.
No tiene olor a nada la muerte,
la muerte no tiene olor a nada ni se anuncia con rosas.
La segunda dimensión es la que yo llamaría la metaliteraria, aún cuando ésta tenga una marcada connotación lihneana en nuestra tradición chilena y que por eso sea tan difícil hablar de ella sin remitirnos a su tan connotado intelectualismo. Su particularidad aquí es que se trata de una forma de reflexión sobre el signo lingüsítico -su oquedad, su sinsentido- que termina siendo una meditación sobre las posibilidades de la literatura. La poesía de Javier Bello acostumbra a regalarnos claves o, mejor dicho, advertencias sobre su propia poética. Son numerosas las oportunidades en las que su hablante nos advierte que la obra ante la cual estamos es una suma de galimatías. Un embrollo de significantes que provienen de uno anterior, y éste, a su vez, de otro más antiguo que también proviene de un tercero más atrás, y así sucesivamente. La idea de un signo vacío, de un lenguaje de oquedades es recurrente y constituye una pista para acceder al paradojal universo poético que construye: porque las mismas palabras son el fulgor del vacío, como se titula otro de sus libros.
La forma en que está vacía la noche
la forma en que se desfonda su rostro cuando acude la oquedad a los rincones
el modo en que los rostros de plata se desfondan si asisten a esa misma oquedad y en ella sólo temen
(…)
Las cosas no deberían existir
pero están puestas donde las vemos para espantar el fulgor del vacío
Poesía oscura y por momentos desolada cuyo relato es difícil de seguir toda vez que una imagen intensa se monta, como palimpsesto, sobre otra igual o más intensa, acumulando una montaña de signos a su paso. Por momentos sus poemas se asemejan al cuadro Angelus Novus de Paul Klee, citado por Benjamin en su Tesis sobre la Historia: una escritura hecha de escombros, montados unos sobre otros. En este ascenso feroz el ángel mira fijamente aquello de lo que se aleja, sin poder detenerse ni abrir sus alas. Si bien la figura central del cuadro de Klee es un ángel, la figura del poeta como mensajero de Dios lo hermana a la del ángel. La poesía de este ángel-poeta, condenada a mirar la catástrofe, avanza hacia un destino desconocido. Sin embargo, no por ello está huyendo del paraíso o alejándose de él. Ocurre que no hay aquí paraíso perdido u olvidado: el paraíso posible sucede, transcurre y tiene lugar en la misma realidad del poema y, por lo tanto, no es una noción fija, una eternidad inmutable. El paraíso de Bello se construye y confunde con la muerte y la muerte con la poesía, porque la muerte está en la base de toda las reflexiones poéticas que aquí se despliegan: fisuras por donde se cuela la nada, radiaciones de una ausencia, cosas quebradas, huesos rotos y perdidos de su esqueleto, descomposición y pudrición de la materia. Poesía llena de finales, pero también de cosas que empiezan, ya que final y comienzo están siempre juntos en un ciclo en que muerte, descomposición e inicio se articulan para procrear. Porque el peso de la muerte es el punto de partida, el anclaje que ata esta poética a una cierta racionalidad de lo negativo que, aún así, permite una forma de gozo experiencial como el que describe la poeta argentina Susana Thénon citada también por Bello: Bueno / estoy muerta / y quiero divertirme. Muerte, poema, pensamiento, gozo. Un diálogo que no renuncia a su intento de explicarse poéticamente la realidad, aún cuando detrás de todo el tinglado de palabras haya un corte, una tara, un error; porque detrás del pensamiento hay un palo quebrado. Un palo que arrastró la corriente hasta los pies de la cama.
En tercer lugar, hablaría yo de una zona de su poesía que aborda la pregunta imposible por la identidad o el sí mismo. No se trata por cierto de una pregunta formulada esperando encontrar una respuesta, ni menos que ésta sea afirmativa. Se trata de más bien de una permanencia que se resuelve entre la vida y la obra del poeta. Una pregunta que transita a medio camino entre la personalidad y la persona, como anuncia uno de sus poemas más interesantes en este sentido.
La personalidad construye su casa de papel, su cajita de naipes, pone diques de aire claro en las esquinas señaladas con perro negro de cera, letras oídas en Pompeya distribuye en el piso regadas con sal para el día siniestro (…)
La persona se distingue de la personalidad al punto de ignorar la existencia tutelar de ésta última en su propia configuración. La tensión entre persona y personalidad se asemeja a la que Bello intuye entre significante y significado: cáscara/fruto, abierto/cerrado, fondo/forma, cuerpo/piel; donde no se sabe cuál es cuál, qué es el adentro y qué el afuera. Los límites que separan y ordenan las cosas son imprecisos, elásticos y tal vez por eso innecesarios. De este modo, la pregunta por la identidad sólo puede ser respondida con la transformación; y de allí que la figura del converso sea clave en su poética y que su recurrencia no sea casual. Porque de entre todos los personajes que desfilan en los senderos de estos poemas, de todos aquellos quienes recorren las rutas, navegan los ríos, cruzan los bosques y arriban a puertos, los hay Carontes, aduaneros, profetas, mártires, predicadores y conversos. Sobre todo conversos. Vale la pena detenerse en esta figura. Un ejemplo de estos personajes: Jacobo Fijman, poeta y pintor judío-argentino, amigo del surrealismo, casi monje, místico fascinado por la iconografía religiosa y católico converso. Moriría solo y recluido, a principios de los 70, en un siquiátrico de Buenos Aires. Otro: Max Jacob, judío converso al catolicismo, pintor y poeta como Fijman. Muere también recluido, pero en un campo de concentración al final de la guerra. El propio Bello, como sugiere el poeta Jorge Monteleone (en el ya citado postfacio) es una especie de converso al revés, que busca su origen hebreo y, a través de ello, diría yo, experimenta la nostalgia por una pertenencia. Todos estos conversos remiten de algún modo a la pregunta sobre la identidad verdadera, el “quién soy yo, verdaderamente”, quiénes mis padres, de dónde mi genealogía. No obstante, el que se descubre a sí mismo es de alguna forma un traidor, ya que abjura de su origen, de su fe y hasta de su casta, producto de una transformación interna o de una revelación. Sale de las tinieblas para ver la luz de la comprensión. Buscaba esa verdad y, a su pesar incluso, la encuentra. Por otra parte, la figura del converso constituye, al mismo tiempo, la exaltación del rebelde. La reivindicación del que no admite sujeción y sospecha de toda forma de dependencia. El insurrecto que deviene necesariamente en víctima. Porque el converso, en castigo a su desafío, a su hibris o exceso, es desollado y su piel expuesta en las plazas del mundo. En estos poemas comparecen algunos de esos sacrificados memorables: el San Bartolomé de la iconografía cristiana o el Marsías de la mitología griega. Ambos mártires de la desmesura y la insolencia. Misma desmesura y arrojo con los que este poeta nombra las zonas oscuras. Bartolomé y Marsías: ambos víctimas desolladas por desafiar el sentido. ¿Y qué es la piel, sino el primer ropaje que cubre de significante un significado? ¿Qué es la piel sino la cáscara, el envoltorio solitario de lo nombrado que queda así al descubierto pudriéndose? El desollado es revelación porque la luz se guarda en los cuerpos y abriéndolos es la única forma de hallarla. Y porque el verso es un bisturí la poesía es hendidura que destapa y nombrar el horror, indica la tragedia, se asoma al pozo, mira dentro de él. Porque la poesía es aquí una forma de nombrar lo irrepresentable, aquello que permanece mudo a los ojos del mundo, invisible a los sentidos en tanto no sea articulado por la imaginación poética. Descubierto o extraído de la caja de seguridad del enigma, el poema es una forma de herida ambigua, o tal vez la mismísima herida de lo ambiguo. Porque para que existan, hay que escribir las cosas (recuérdese que las cosas no debieran existir si lo pensamos, como nos dice en otra parte), incluso la memoria que nos duele debe ser nombrada: Las cosas sucias, las cosas despiertas, las que tienen hambre y permanecen dormidas en la imaginación de los muertos. Se deben escribir aquellas verdades terribles, escribir cosas a las que se le tiene miedo.
El poeta se sabe necesario justo allí, en esta especie de anti-paraíso, para dar cuenta de aquel espacio del que nadie quiere hablar, lo que nadie quiere documentar, porque tan sólo el paraíso se escribe solo y este anti-paraíso, en cambio, necesita de cronista. Es necesario escribir que se recuerda, es importante fijar de alguna forma la experiencia de la muerte. Sabemos que la memoria es leve, lejana, imprecisa; y que cuando alguien recuerda, alguien canta a lo lejos, su canto ilumina la risa de los muertos. Si la memoria, como la verdad, es temida y evitada, el poeta la invocará -a riesgo del horror- cansado de tanto esquivo apartamiento: Miedo a la verdad, no son rosas, son cabezas las que oigo caer sobre el breviario fósil de la sagrada familia. El poeta, como cronista de la memoria, así como también de lo desconocido, tiene una función social y casi religiosa de profeta.
Una cuarta dimensión es la relación entre poesía y visualidad; o, tal vez mejor, sus difusos límites. Habría que hacer mención aquí al interés del propio poeta por la pintura y su ejercicio. Javier Bello se ha dedicado el último tiempo a lo que yo llamaría una intensa investigación pictórica que lo ha convertido en el autor de cuadros en distintos formatos y técnicas de corte abstracto y expresionista, en lo que en mi modo de ver constituye una nueva forma de fusión arte-vida. Un intento por resolver en la práctica -y haciéndose cargo de las consecuencias materiales de ello- las preguntas y relaciones de lenguaje y expresión que se le presentan a un artista. Ejemplo de ello es la sección, un nombre en Los grandes relatos. Allí, una serie de poemas sobre Jackson Pollock, Lucien Freud, Goya, Caravaggio, etc. proponen a la poesía como un problema de mirada y, por lo tanto, de imagen. Un enigma que enfrenta a la escritura y a la visualidad en un intento estéril de una por recrear a la otra, en una lucha por cuál de las dos comunica más y mejor. Bello supera esa querella y de este modo busca un entendimiento más allá: porque el poema es un lugar donde la mirada sucesiva se engalana con todo lo que encuentra y así su imagen (poética) opera como un reducto de resistencia al sentido o, como diría Barthes, la imagen aspira ser una verdadera forma de resurrección que pone lo perdido/vivido en el lugar de su ausencia.
Conocido es el abismo, la antipatía, la irreconciliable distancia entre lo vivido y lo inteligible. Esta poesía se sobrepone a esa oposición. Porque aquí basta despejar las palabras de todo elemento de más, basta con desempolvar la escritura de evidencias para que surja la videncia, soplar las páginas del Libro para volver hablar con el abuelo muerto. La imagen, arma poderosa en esta poética, proporciona una riqueza de sentido que el lenguaje tradicional no consigue. Pero, ¿cómo entra el sentido en la imagen? ¿Y dónde acaba? ¿Y si acaba, qué hay más allá? Son preguntas obsesivas de esta sección del citado libro. En uno de los textos Jackson Pollock, por ejemplo, deja caer gotas de muerte sobre el lienzo, arrastra preguntas sobre los objetos, coloca negro sobre blanco para ver y encender las palabras y las cosas. Me parece que los poemas de Javier Bello intentan responder, de algún modo, aquellas eternas preguntas sobre la construcción de sentido que se hacen la lingüística, la filosofía y el arte. Pero lo hace prescindiendo de la codificación y de la interpretación. Lo hace sacando las cosas de su silencio, para así despertar las palabras con imágenes y a las imágenes con palabras. Porque de todas formas las cosas nos interpelan siempre y, aún amordazados, no dejamos de verlas, ellas de hablarnos, y los poetas no resisten el deseo de hablar de ellas más allá de toda distinción lingüística: Nada sino afirmar con la cabeza, decir estamos mudos en el descampado del verbo, yo también, con la boca zurcida al cielorraso lleno de apariciones.
Quisiera terminar estas palabras diciendo que el trabajo literario de Javier Bello excede con mucho lo que se pueda decir en un breve prólogo como éste. Bello es una personalidad literaria en el más amplio sentido. El convencimiento que tiene de su propia poética, el universo que ésta funda, la práctica vital que hace de ella, la forma generosa y a la vez rigurosa en que enseña, divulga, critica la poesía de otros está preñada de la suya propia. No es posible separar su comprensión del fenómeno de lo literario de su propia obra poética y de la cosmogonía que ésta funda. Y si acaso en la prehistoria de esta cosmogonía la palabra era anémona, génesis, arrecife; si en el origen inverso que fue el Apocalipsis inicial que crea este mundo poético, las formas de vida, belleza y lenguaje son primitivas y remotas; su poesía entonces es una suerte de arqueología de la escritura y la escritura una piedra antigua que hay que hallar y desenterrar. Una piedra, casi un fósil, que hay que oler, lamer y pulir como artesano o monje. Una piedra que contiene en sí el misterio de lo antiguo, una reliquia, el vestigio pétreo de aquello que hay que leer e interpretar. Bello no concibe la vida más que poéticamente y sus poemas son una muestra de que la escritura es para él una forma de espiritualidad. Porque pese a la incompatibilidad de principio que existe entre el hombre y el lenguaje, este poeta sabe que de los intersticios de esta paradójica relación surge el fulgor del vacío, el albergue incierto que es el poema, el poder fundador de la imaginación que transforma la materia:
Cualquier mesías de Israel aunque no sea verdad camina sobre el agua, parte en dos el mar con un palito, saca a relucir la leche de las piedras.
La exégesis poética de Bello sobre la realidad es la misma que intenta llevar a cabo sobre la materia. Y cuando lo hace, lo hace sobre su más dura, consistente y antigua expresión: la piedra (la de la locura, la filosofal, la que poblaba la tierra en el inicio de los tiempos). Esta piedra es la palabra de donde mana leche o cualquier fluido vital que crea y que alimenta. Palabras que engendran cosas que comienzan y que también terminan. Que comienzan incluso para fracasar, como toda Residencia en la tierra, referencia capital en la poética de este autor. Porque el mundo de la materia es infinito en posibilidades, en fines y en comienzos. Eso hasta que llegue el invierno, como juicio de todas las manos, y nos haga comparecer por lo que hicimos y lo que no hicimos.
Valdivia, invierno de 2016.