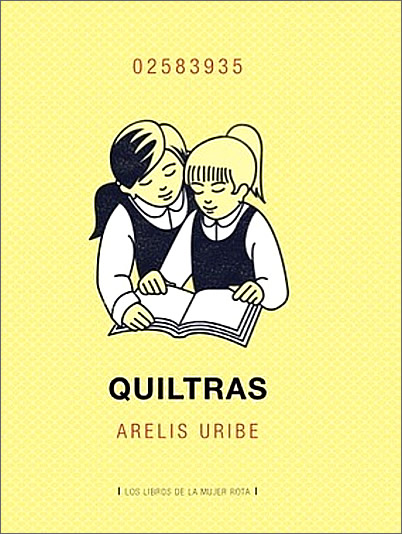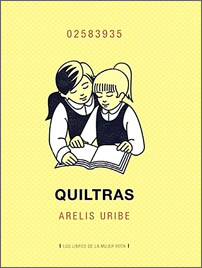Proyecto Patrimonio - 2024 | index | Arelis Uribe | José Rivera-Soto | Autores |
QUILTRAS DE ARELIS URIBE: LA EXPERIENCIA NEOLIBERAL DESNUDA.
UNA PROPUESTA DE LECTURA INTERSECCIONALQUILTRAS BY ARELIS URIBE: THE NUDE NEOLIBERAL EXPERIENCE.
A PROPOSAL FOR A INTERSECTIONAL READING
Por José Rivera-Soto
Universidad Viña del Mar. Chile
jriverasoto5@gmail.comPublicado en Acta Literaria 63 (141-156), Segundo semestre 2021
Tweet .. .. .. .. ..
La presente investigación surge de una pregunta contingente. Durante la crisis social que comenzó a experimentar el país con las revueltas del 18 de octubre de 2019, llamado también el ‘Despertar de Chile’, las élites políticas y empresariales se mostraron sorprendidas. Decían no haber advertido el malestar que se acumulaba en amplios sectores de la sociedad. El estupor de la clase dirigente quedó plasmado en una frase que la Ministra Karla Rubilar, vocera del gobierno de Sebastián Piñera, espetó en distintos medios de comunicación: “no lo vimos venir”[1].
La perplejidad de los grupos dominantes, nos condujo a una pregunta concreta para nuestra disciplina: ¿es posible distinguir en la narrativa chilena joven de los últimos años, representaciones de las problemáticas que motivaron el estallido social chileno, así como los discursos, actores sociales y demandas particulares que emergen y que las élites no fueron capaces de prever?
Este trabajo propone una respuesta —todavía provisoria, tentativa— a dicha interrogante. Indagamos en tres relatos de una autora de última generación de narradoras chilenas, Arelis Uribe (1987), las huellas, marcas o interferencias del malestar que produce el estallido popular, asociadas, todas ellas, a distintas formas de violencia estructural del neoliberalismo (Galtung, 2016). Para ello, ingresamos desde la teoría de la interseccionalidad (Crenshaw, 2012), a fin de recorrer el amplio espectro de dominaciones y opresiones que atraviesan nuestra convivencia nacional.
Arelis Uribe
Y esto no era un Oasis. Apuntes sobre el modelo neoliberal en ChileEl 8 de octubre de 2019, diez días antes del estallido social, en la versión on line del diario La Tercera, leíamos que el Presidente Sebastián Piñera había asegurado que, “en medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable”, agregando después, ufano: “Mientras más veo las crisis, más tenemos que apreciar nuestro país”[2].
Las desafortunadas frases de Piñera hacen sentido con esa perplejidad que, solo unos días más tarde, mostrarían las élites por la revuelta; no así, con la violencia estructural que la población viene experimentando desde hace décadas por un modelo que mercantilizó todas las dimensiones de la vida, guiado por la ortodoxia neoliberal.
Hagamos una breve revisión al neoliberalismo desde caracterizaciones de cientistas sociales de distintas tradiciones y latitudes. Comencemos con Perry Anderson (1999), quien sitúa el nacimiento del modelo de desarrollo en los años posteriores a “la Segunda Guerra Mundial en el oeste de Europa y en Norteamérica”, como “una vehemente reacción teórica y política” contra “el Estado de bienestar social”. Es von Hayek quien, en 1944, publica The Road to Serfdom, “la carta de fundación del neoliberalismo” (1999, 2). En 1947, con el Estado Social “en marcha en la Europa de postguerra”, von Hayek reúne a varios economistas —entre los que se cuenta Milton Friedmann—, y funda la Sociedad del Monte Peregrino, “una especie de francmasonería neoliberal” (1999, 2) para “combatir el keynesianismo y toda medida de solidaridad social” (1999, 2).
Por su lado, David Harvey (2007) revela que los años de gozne entre las décadas de los setenta y ochenta, son cruciales para la implementación del neoliberalismo a nivel global. En 1978, en China, “Deng Xiaoping emprendió los primeros pasos decisivos hacia la liberalización de una economía comunista en un país que integra la quinta parte de la población mundial”; en 1979, “Paul Volcker asumió el mando de la Reserva Federal de Estados Unidos” y emprendió “una drástica transformación de la política monetaria”; mientras, Margaret Thatcher era “elegida primera ministra de Gran Bretaña” con “el compromiso de domeñar el poder de los sindicatos”. En 1980, Ronald Reagan llega a la presidencia de EE.UU. y empuja medidas “para socavar el poder de los trabajadores, desregular la industria, la agricultura y la extracción de recursos, y suprimir las trabas que pesaban sobre los poderes financieros tanto internamente como a escala mundial” (2007, 5).
En Chile, el modelo es instalado por Augusto Pinochet (1973-1990), en un gobierno autoritario que Tomás Moulian (1997) caracteriza como “dictadura terrorista-revolucionaria” (1997, 20) por las transformaciones estructurales radicales que se llevan a cabo. Como en todo proceso revolucionario, nos dice Moulian, el régimen pinochetista administra para sí “la doble capacidad de destrucción de lo viejo y producción de lo nuevo” (1997, 20), creando una situación de tabla rasa sobre la cual produce un nuevo orden. En el caso chileno, se destruye el proyecto socialista para fundar, sobre la devastación, los pilares del modelo neoclasicista.
Las revueltas en Chile comienzan con un hecho específico: el alza en el precio del transporte público subterráneo. Para autores como José Miguel Ahumada (2020), Sergio Villalobos-Ruminott (s.f.) y Cecilia Sánchez (2020), entre otros, se aprecia con nitidez que el estallido popular es una respuesta a la violencia estructural del neoliberalismo. Clemente Penalva y Daniel La Parra informan que la noción de
violencia estructural fue establecida conceptualmente por Galtung (1985) para abordar las formas menos visibles de violencia como son, por ejemplo, la injusticia social, la desigualdad y la exclusión. […] A diferencia de la violencia directa, relacionada con la agresión física o moral —en la cual se puede identificar el agente de la violencia—, en la violencia estructural, aunque sus consecuencias puedan ser visibles (pobreza, exclusión), esa clara identificación no es posible (18).
El propio Galtung (2016) precisa el concepto a partir de aquello que, usualmente, la suscita:
La estructura violenta típica, en mi opinión, tiene la explotación como pieza central. Esto significa, simplemente, que la clase dominante consiguen muchos más beneficios de la interacción en la estructura que el resto, lo que se denominaría con el eufemismo de intercambio desigual. Esta desigualdad puede llegar a ser tal que las clases más desfavorecidas viven en la pobreza y pueden llegar a morir de hambre o diezmados por las enfermedades, lo que denominaría tipo de explotación A. O pueden ser abandonadas en un estado permanente y no deseado de miseria, que por lo general incluye la malnutrición, con un desarrollo intelectual menor, las enfermedades, que comporta también una menor esperanza de vida, lo que constituiría el tipo de explotación B (153).
La conclusión de Galtung es lapidaria: relaciona la manera “en que las personas mueren”, es decir, tipo de enfermedad, condiciones sanitarias, edad, etc., con el lugar “que se ocupe en la estructura social” (2016, 153). Allí se expresa el grado máximo de una violencia invisible y, a la par, decisiva, que opera desde las formas mismas de estructuración social y es resguardada por instituciones jurídicas y sociales que la perpetúan y legitiman.
La perspectiva interseccionalComo señalamos, la lectura de los relatos de Arelis Uribe se hará con una mirada interseccional, lo que faculta observar las múltiples y complejas formas de dominación que se superponen en la estructuración social desplegada por el neoliberalismo. Veamos.
Para Mara Viveros Vigoya (2016), con interseccionalidad designamos “la perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder”, así como “la diversidad y dispersión de las trayectorias del entrecruzamiento de las diferentes modalidades de dominación” (2016, 2-3). Su genealogía, nos dice, se remonta a 1989, cuando lo acuña la abogada Kimberlé Crenshaw:
el marco de la discusión de un caso concreto legal, con el objetivo de hacer evidente la invisibilidad jurídica de las múltiples dimensiones de opresión experimentadas por las trabajadoras negras de la compañía estadounidense General Motors. Con esta noción, Crenshaw esperaba destacar el hecho de que en Estados Unidos las mujeres negras estaban expuestas a violencias y discriminaciones por razones tanto de raza como de género y, sobre todo, buscaba crear categorías jurídicas concretas para enfrentar discriminaciones en múltiples y variados niveles (5).
María Caterina La Barbera (2016), por su parte, menciona que desde su formulación inicial, “se ha desarrollado y elaborado en distintas maneras” (2016: 106), siempre dando cuenta de “la constitución mutua y simultánea de discriminaciones y privilegios en base al género, la orientación sexual, la etnia, la religión, el origen nacional, la (dis)capacidad y la situación socio-económica” (2016, 107).
En esa misma línea, Jone Martínez-Palacios (2017), en una investigación que pone “en diálogo profundización democrática e interseccionalidad” (2017, 68), releva a la teorías y metodología de “la interseccionalidad como una herramienta heurística contraria a la simplificación en la comprensión de la opresión y la exclusión” (2017, 59-60). Valiéndose de Sirma Bilge (2009), enseña que con la interseccionalidad es posible “acceder a la complejidad de las relaciones sociales”; con ello, “esboza las posibilidades que tiene la interseccionalidad para experimentar con su capacidad explicativa la búsqueda de un mayor entendimiento de la complejidad” (2017, 59).
Kimberlé Crenshaw (2012), refriéndose a las mujeres negras en Estados Unidos, indicará que las discriminaciones y “formas de dominación cotidianas, que aparecen como capas múltiples”, entrelazan “la pobreza, la responsabilidad del cuidado de niños y niñas, y la falta de habilidades laborales”, con “prácticas discriminatorias raciales en el empleo y la vivienda” (2012, 91), lo que, en mujeres latinas, por ejemplo, puede sumar cuestiones como el idioma, la ilegalidad y pertenecer a una minoría cultural. Con esto, la interseccionalidad posibilita “mediar entre la tensión que se da entre reafirmar una identidad múltiple y la necesidad de desarrollar políticas identitarias”. La académica puntualiza que permite
describir la situación de las mujeres de color en los sistemas simultáneos de subordinación y que están en los márgenes tanto del feminismo como del antirracismo. El esfuerzo por politizar la violencia contra las mujeres no ayuda a abordar las experiencias de las mujeres que no son blancas, y de hecho necesitamos que se reconozcan las implicaciones fruto de la estratificación racial entre las mujeres. Al mismo tiempo, la agenda antirracista no avanzará a través de la supresión de la realidad de la violencia intrarracial que viven las mujeres de color. El efecto de ambas marginaciones es que las mujeres de color no tienen forma de conectar sus experiencias con las de otras mujeres. Esta sensación de aislamiento agrava los efectos de politizar la violencia de género dentro de las comunidades de color, y permite que continúe un silencio mortal sobre estos temas (115).
De este modo, Crenshaw logra no solo crear un concepto que pone de manifiesto los cruces del poder y la opresión, sino también el horizonte de políticas y luchas identitarias cuyo discurso asuma la complejidad y lo múltiple de la sociedad contemporánea.
No son 30 pesos, son 30 años: la violencia neoliberal en Quiltras de Arelis UribeDesigualdades de todo tipo atraviesan los relatos que componen Quiltras (2016), ópera prima de la periodista y activista feminista, Arelis Uribe (1987). El libro se compone de siete relatos breves, cuyo foco es la exclusión y vulnerabilidad que experimentan ciertos grupos sociales en Chile. Los cuentos que revisaremos son “Ciudad desconocida”, “Bestias” y “Quiltras”; los otros relatos del volumen se titulan “Italia”, “Rockerito83@yahoo.es”, “Bienvenida a San Bernardo” y “El kiosco”.
Dado que Uribe nació en el ocaso de la dictadura, su trayectoria vital corresponde al período de transición política. Este dato es importante: a diferencia de la denominada literatura de los hijos (Amaro, 2014), la autora no puede rememorar experiencias infantiles en dictadura. Empero, sí puede hacerse cargo de la herencia más notable del régimen: el neoliberalismo, modelo de sociedad que los sucesivos gobiernos democráticos profundizaron. Como afirma el escritor peruano-estadounidense, Daniel Alarcón, el lema No son 30 pesos, son 30 años, recurrente en las manifestaciones, “capturó una sensación de agotamiento” con lo sucedido, precisamente, desde “el regreso del país a la democracia”.
En consonancia con ese agotamiento que condujo a revueltas populares en todo el país, la autora pone en las primeras líneas del cuento que nomina al libro, “Quiltras”, una descripción de lo que Galtung entiende como estructura violenta:
Me acuerdo del comedor lleno de caca de paloma. Me acuerdo de las manchas, eran como la mezcla de blanco y gris en la paleta de un pintor, pero secas y poniéndose verde oscuro, fosilizándose en el techo, en el suelo, en las ventanas, en la mesa al lado de nuestros tapers con arroz con huevo o porotos con rienda, calentándose en el único microondas del casino. Me acuerdo que todo era cemento o tierra. […] Me acuerdo que había que entrar al baño aguantando la respiración o respirando por la boca” (71).
Este fragmento, brutal por la violencia contra la infancia, silenciosa y cotidiana, que subyace en él, vuelve comprensible el reclamo por dignidad del 18-O, una demanda plasmada en el nombre del punto de reunión para las manifestaciones, Plaza Dignidad, en el lema Hasta que la dignidad se haga costumbre o en la tienda política que nace en esos días, el Partido por la Dignidad.
El cuento “Quiltras” aborda la intensa relación de dos compañeras de curso en un liceo de la comuna de La Cisterna. La protagonista y narradora, que ya estudiaba en el establecimiento municipal, acoge a una chica que viene incorporándose a mitad del año a la escuela, transformándose con el paso de los meses en las mejores amigas. Esa amistad, no obstante, se fractura cuando la protagonista le informa a su amiga el desliz homosexual de su pololo en su festa de cumpleaños. La distancia afectiva que se produce aumenta por la distancia física que le sigue: la amiga se va a otra región porque su puntaje le alcanza para estudiar “solo en Valparaíso” (2016, 82) y, luego, viaja a instalarse a Argentina con su padre, que será camionero en la pampa.
El texto retrata la periferia santiaguina y la vida de sus personajes femeninos, son fiel expresión de ello. Capturan los cruces e intersecciones de una opresión y desigualdad tan variadas como invisibles. Así, la protagonista dice: “Mi mamá era nana, la tuya vendía productos Avon” (2016, 74), enseñando una división sexual del trabajo que asigna tareas de cuidado o servicio mal remuneradas, a mujeres de clase baja. Esta cuestión se enuncia también en la anécdota, de trágica comicidad, de sus compañeras de curso: “las tres amigas que quedaron embarazadas. Una seguida de la otra, en orden, como si se hubieran puesto de acuerdo” (2016, 72); se establece, allí, el embarazo adolescente desde sus determinantes de clase, así como la consabida obligación femenina de asumir la maternidad y crianza como responsable única. Y aparece, asimismo, al informarnos que sus madres son “dos mujeres abandonadas” (2016, 73); la de la protagonista es viuda, y la enfermedad del esposo, además de costarle la vida, las persiguió “en forma de deudas, de embargos y de vivir de allegados” (2016, 74). La madre de su amiga, en tanto, había echado al progenitor y después “encontró a un viejo gordo que se pasaba los domingos tirado en la cama durmiendo la mona” (2016, 72). La narradora recuerda que, producto de la presencia de ese hombre extraño y borracho en casa de su amiga, esta tenía que dormir “con el pestillo puesto” (2016, 74) por la amenaza de la agresión sexual, tema que se repite en varios relatos del libro.
Esas mujeres abandonadas, nos dice la protagonista, tenían algo en común:
Si en algo se parecían nuestras mamás era en la presión con la que nos criaron. Tú en Buin y yo en San Bernardo, crecimos separadas y sin embargo a la distancia nos quedábamos dormidas escuchando las mismas historias de terror: que si no estudiábamos la íbamos a tener igual de difícil que nuestros papás y que no ir a la universidad sería la peor deshonra para la familia” (81).
Porque ser mujer, adolescente y pobre, era vivir en la ambivalencia de depender de la educación para torcer su destino, pero no tener acceso a ella. Así se muestra en la descripción de su Liceo: además de la caca de paloma, de los baños y el comedor insalubres, la narradora se acuerda “de la biblioteca siempre cerrada […], los bancos rayados, de los vidrios rotos, de la pizarra quebrada” (2016, 72). Las historias de terror de las madres cumplían la función de asegurar que escamotearan el futuro que una sociedad individualista y mercantilizada por la dogmática neoliberal, tenía reservado para ellas, como hijas de una nana y una vendedora de cosméticos, y lo lograron. La protagonista confesa, con un dejo de asombro: “nuestro puntaje correspondía al de una niña que vivía en Ñuñoa, hija de profesionales con sueldo arriba del millón de pesos” (2016, 81).
Género y clase, inequidad territorial y desigual acceso a la educación, se suman a otras opresiones culturales que la interseccionalidad ayuda a comprender.
La desigualdad racial en Latinoamérica se percibe en las desventajas y vulneraciones asociadas a nuestra condición colonial. Así lo atestiguamos cuando las tres “futuras mamás” del curso, escuchan el nombre del colegio del que viene la recién llegada: el “Buin English School College o algo así”; o al comprobar, “con la boca abierta, por la risa o el pánico” (2016, 73), que la nueva estudiante habla inglés de corrido, e incluso sabe rezar el Padre nuestro en ese idioma. El inglés aparece, entonces, como un marcador de clase, un indicador de estatus social de talante colonialista. En igual sentido, leemos que la ascendencia europea directa refulge como un factor racial distintivo:
El Francisco quería celebrar el cumpleaños ese día como fuera y como sus papás alemanes venidos a menos le decían todo que sí, lo celebró nomás. A nosotras, en cambio, nuestras mamás con apellidos tan repetidos que terminaban siendo anónimos nos decían todo que no (77).
Los apellidos de las dos amigas no se mencionan en el relato, pero podemos conjeturar que se trata de alguno de los más comunes en Chile, como González, Muñoz, Rojas, Pérez o Soto. En ese sentido, el hecho mismo de que ambas permanezcan innominadas, sin nombre ni apellido, a lo largo del cuento, se presenta como una marca textual que verifica al propio apellido como una determinante racial: son “tan repetidos que terminaban siendo anónimos”, pues jamás han ostentado poder ni tienen una procedencia clara, definida, rastreable. Es la racialización del prestigio y el reconocimiento social, la huella colonial que sitúa a alemanes, británicos, franceses y, desde luego, a nuestra “aristocracia Castellano-Vasca”, siguiendo a Francisco Encina (Núñez y Pérez, 2007), en la cúspide de la pirámide social colonial. Así queda de manifiesto, además, en el título del cuento, “Quiltras”, que alude a la ausencia de raza, a la mezcla, a la impureza.
Tanto este como los aspectos anteriores se refuerzan en “Ciudad desconocida”, cuento que abre el volumen en comento y en el que Uribe se ocupa, nuevamente, de la historia de dos amigas. Esta vez se trata de primas que estuvieron “juntas desde siempre”, con mamás que se “embarazaron con dos meses de distancia”, luego les “dieron pechuga juntas” e, incluso, les “dio la peste cristal juntas” (2016, 13). La narradora protagonista del cuento es una de las primas, y se da a la tarea de describir a la familia que les es común; entonces, aparecen como elementos clave el género y la clase:
En la familia de mi mamá eran siete hermanos. Tres hombres y cuatro mujeres. Los hombres vivían como los hermanos que eran. Habían estudiado ingeniería en la misma universidad, les gustaba el mismo equipo de fútbol y se juntaban a hablar de vinos y relojes. Las cuatro mujeres eran un caos. Una se fue a trabajar a Puerto Montt. Con suerte la veíamos para Navidad. Otra se fue siguiendo a un pololo y ahora tenía muchos hijos y vivía en Australia. Casi no existía. Las dos que quedaban —mi mamá y la mamá de mi prima, mi tía Nena— eran esposas de hombres brutos. Mi papá era una bestia y también el papá de mi prima. De esa gente que se cura para año nuevo y hace llorar a los demás. […] Una vez fuimos a la parcela de uno de los tíos y en el patio había pavos reales. En nuestra casa apenas cabía la Pandora, una quiltra enorme que mataba a los gatos de los vecinos. Nunca entendí por qué vivíamos tan diferentes, si éramos de la misma familia (13-14).
En la historia familiar, se nos anuncia de entrada, los hermanos son distintos a las hermanas: ellos son ingenieros, les gusta el fútbol, el vino y los relojes, tienen dinero, estatus y las riendas de sus vidas; ellas, en cambio, deben emigrar por trabajo o siguiendo a un hombre, son madres de muchos hijos, son “esposas de hombres brutos” (2016, 14), se alejan de su familia y aceptan el maltrato y el alcohol como “dueñas de casa miserables” (2016, 18). En la voz de la narradora, género, clase social, división social del trabajo, hábitos culturales y violencia se imbrican, se entrelazan hasta hacerse indistinguibles unas de otras.
Las primas cultivan una relación que pasa de la amistad a lo romántico, con besos y caricias, en una experimentación infantil que, con el tiempo, se hace más consciente y razonada, hasta incluso proyectarse viviendo juntas de adultas. No obstante, terminan distanciadas por una pelea de sus madres. Vuelven a reunirse varios años después, asistiendo a la misma universidad. Cuando coinciden en un seminario que finaliza con un viaje a Bolivia, se apertura la posibilidad de una cercanía mayor. Las primas se organizan y logran irse una semana antes a La Paz, donde llegan en bus para alojarse con una chica que la prima había “conocido en un encuentro de poesía” (2016, 18), una universitaria boliviana que resultó vivir en una casa con muebles como “los que venden en el Persa Biobío: heredados, finos, aparatosos” (2016, 19), y en medio de un barrio “muy verde y con casonas enormes” que la impresionaron. En los alrededores del vecindario, la imagen era distinta: “empezaron a aparecer las otras casas, las que hubiéramos habitado nosotras si hubiéramos nacido bolivianas. Parecían favelas brasileñas” (2016, 19). La explicación se encontraba en una de las formas más recurrente de la desigualdad, ya vistas en el cuento anterior: el origen, la ascendencia, el apellido. La protagonista dice sobre la anfitriona paceña: “Supe que Jessica era de las Jessicas que tienen apellido en inglés. Supe que en su familia había un tío senador y una prima que había sido Miss Bolivia” (2016, 20).
Lo racial vuelve a irrumpir como diferenciador social, como dispositivo que activa los criterios coloniales que regulan nuestras sociedades. La anfitriona boliviana tiene un “apellido en inglés”, es de esas “Jessicas”, con familiares cercanos que han ostentado poder político formal, que le han heredado, además de muebles “finos, aparatosos”, la impronta colonialista de una belleza racializada: “una prima que había sido Miss Bolivia”. La protagonista naturaliza una estratificación social común a Latinoamérica: las casas que parecen “favelas brasileñas”, dice, son “las que hubiéramos habitado nosotras si hubiéramos nacido bolivianas”.
Hacia el final del cuento, Jessica las invita a una fiesta en el departamento de su novio. Un chileno, al saber que eran compatriotas, cuenta una “anécdota cerda” que hace reír a todos los invitados, porque “las historias vomitivas siempre son chistosas” (2016, 21). La prima de la protagonista se atreve a tomar la posta de las narraciones jocosas y repugnantes, contando de un viaje con los scouts a Machu Picchu donde el tipo a cargo de su unidad, el jefe Carlos, bebe demasiado y de regreso, “cuando la camioneta comenzó a zigzaguear por los cerros, devolvió todo. Fue asqueroso, el jefe Carlos era asqueroso” (2016, 22).
Al regresar de la fiesta, sin embargo, la narradora comprende que la anécdota no concluía en la escena del vómito:
Llegamos al departamento y nos acostamos en los sacos tirados en el suelo. Mi prima se acurrucó hacia mí y empezó a convulsionar. Suave primero, más violento después. Toqué su cara y la tenía mojada por las lágrimas. Se metió en mi carpa y yo no quería, yo no quería —lanzó, martillando incesante las palabras—. Yo no quería, yo no quería (24).
Varios elementos convergen en ese breve fragmento. El primero, desde luego, es el abuso sexual hacia una niña, una problemática recurrente para cualquier abordaje que indague género. A eso, sumamos que quien lo hace es, precisamente, el responsable de su cuidado en el viaje, el jefe Carlos, representando el cuadro habitual en situaciones de vulneración de derechos de niñas y niños. Y todavía existe un tercer elemento: se trata de un episodio ocurrido con los scouts, esa organización semi-militarizada que viste uniforme, respeta jerarquías, cree en la disciplina y lo punitivo. Es decir, se trata de una estructura propicia para el abuso pues contiene cada uno de los atributos de la lógica patriarcal.
Es significativo que, justo después de la confesión de un abuso que contiene todas las huellas de la masculinidad hegemónica, refulja entre las primas una nueva posibilidad de vinculación afectiva. La protagonista narra:
Acerqué mi nariz a su boca y sentí el sabor de su respiración. Tenía el mismo dulzor que a los diez años. Yo tampoco quería, le dije. Tomé su rostro con las dos manos, le sequé las mejillas y le di un beso hondo y pausado. Yo tampoco, repetí, antes de abrazarla y ponerme a llorar (24).
Con este fragmento culmina el relato, y parece mostrar la escenificación de una resistencia menos individual, más colectiva, a la violencia de género, realizada a través de la ternura, la contención y la empatía. Todo ello se rastrea en las palabras con que responde la protagonista a la ferocidad de la historia (“Yo tampoco quería”), aludiendo, de paso, a un alejamiento entre ambas que fue producto de la discusión de sus madres y no de una enemistad entre ellas; es decir, algo que ella “tampoco quería”.
Por último, indaguemos en el cuento “Bestias”. El relato desarrolla una anécdota sencilla: una noche de peligro latente en un barrio de la periferia, da un giro por el encuentro, significativo en muchos planos, de la narradora protagonista con una perrita quiltra. El hecho gatillará una serie de recuerdos de infancia que se concretan, una y otra vez, en experiencias de vulnerabilidad y opresión por aspectos relativos al género, la clase y la raza, como si la relación de la protagonista y el pequeño animalito callejero fuese una alegoría interseccional.
“Bestias” abre con una joven que se baja “de la micro en el paradero veinte” (2016, 25) de Gran Avenida; regresa a su casa algo mareada de la universidad, donde estuvo bebiendo con unas compañeras, y su reflexión nos conecta con la sensación de fragilidad con que había cerrado el relato anterior:
No anda nadie y eso me asusta. Me dan más miedo los paisajes vacíos que los repletos de gente, no sé por qué. Mi única arma de defensa es arrugar la frente, caminar rápido y esperar que no pase nada malo de aquí a mi casa (25).
La sensación de inseguridad de la protagonista aumenta conforme avanza hacia su destino, y reaparece la agresión sexual como una posibilidad cierta:
Camino la primera cuadra y escucho que alguien me sigue. Puedo adivinar que es una banda de flaites con cuchillas de doble filo o el viejo del saco masturbándose con los pantalones abajo. Me doy vuelta y lo que encuentro es un quiltro (25).
Como adelantamos, lo que viene puede leerse a la manera de una alegoría interseccional. La narradora dice:
Me agacho para hacerle cariño y él me muestra la guata. Entonces descubro que le cuelgan las tetas de recién parida. Es de madrugada y anda sola, pienso. Imagino que sale de noche a buscar algo que darle de comer a sus cachorros durante el día. La invito a que me siga y ella se suma. Ahora somos dos trasnochadoras haciendo soberanía por las calles de Gran Avenida (26).
La protagonista relaciona su propia fragilidad con la de una quiltra que la sigue. Las dos andan solas de madrugada, recorriendo un sector peligroso. Y, en esa vinculación, resplandece la multiplicidad de vulneraciones que se asocian al género, la clase y la raza: ve la soledad compartida, la corporalidad femenina expuesta, precarizada, el abandono en un descampado de pobreza, marginalidad y violencia, todo reflejado en una quiltra, es decir, nuevamente, en un animal carente de raza, cuya ascendencia es desconocida, no pesquisable, y, por lo tanto, de sangre impura.
La alegórica relación entre la quiltra y la joven universitaria que protagoniza el cuento —de alguna manera, eje interpretativo sugerido desde el título mismo del volumen—, se hace diáfana cuando un perro ataca a las nuevas compañeras de ruta. La violencia de la escena insinúa la naturaleza racial y colonial de buena parte de nuestros conflictos sociales:
Vamos llegando al ciber del Gustavo y aparece un pastor alemán (o una mezcla de él) y se le tira encima a la madre perra. Al cuello, como si la perra fuera una antílope y el quiltro alemán un jaguar. Y yo grito: SUÉLTALA PERRO DE MIERDA, ALEMÁN DE MIERDA, NAZI DE MIERDA. El pastor se la trata de montar y también le muerde el lomo y la perra chilla y hace mucho que no siento tanto miedo y me pongo a llorar. Agarro una piedra grande de la vereda y se la tiro. El alemán se me lanza encima y me agarra el pantalón y siento sus dientes pero más siento cómo me miran los ojos de la perra herida (28-29).
La narradora, encariñada con la frágil quiltra que acaba de parir, llama “NAZI DE MIERDA” al perro que la ataca “y se la trata de montar”. Las interferencias de otros (meta)relatos políticos, culturales, históricos, se precipitan con la lectura; hay allí agresiones que imbrican exclusiones coloniales, violencia patriarcal y miseria urbana en la ciudad neoliberal. Incluso, en la duda que expresa de la raza del perro agresor —“o una mezcla de él”, dice, lo que se refrenda cuando lo llama “quiltro alemán”—, evoca la épica biológica nazi que llega, degradada y carente de sentido, a las barriadas marginales de América Latina con los grupos neonazis, que ejecutan sus razzias contra colectivos minoritarios: migrantes, prostitutas, homosexuales [3].
En esta línea interpretativa, no resulta curioso que la narradora asegure que los quiltros que deambulan por la ciudad y elijen a un transeúnte cualquiera para acompañarlo en su camino, tienen un nombre que se asocia a la clase: “Perro dueño, escuché una vez que se llaman” (2016, 26). Y perro y propiedad privada, en este relato, se trenzan abiertamente. La protagonista nos cuenta que una vez se le perdió una mascota; luego reflexiona:
Me acuerdo que lloré, pero no de pena. No había alcanzado a encariñarme tanto con la perra. Lloré porque sabía que había perdido algo mío y a los doce años ya tenía esa noción de propiedad. Lo que más me dolió de perder a la Cholita es que todos los niños y niñas del pasaje tenían su peluche vivo en el patio delantero. Yo no tenía nada (26-27).
La niña decide “corregir ese vacío” y nos detalla: “Agarré mi cuerda de saltar y mi mochila de campamento y me fui a recorrer otras poblaciones, donde no conociera a nadie con quien sentirme culpable” (2016, 27). Como fruto de su expedición, se roba un hermoso poodle que mete a la mochila, lleva a su casa y amarra en un limonero de su patio trasero. Por fin tenía algo suyo, nuevamente, un perrito era de su propiedad; aunque hubiera debido robarlo, había logrado acceder a aquello que sus vecinos presumían en el patio delantero.
Perro dueño, perra quiltra, madre perra, perra robada, perro nazi… Imágenes que recorren de inicio a fin el libro de Uribe, señaladas de manera explícita en el título que reúne los primeros cuentos de la autora. Las quiltras se configuran como una alegoría de las capas de exclusión y vulnerabilidad que se intersectan y superponen, que potencian las relaciones de poder y dominación en una sociedad colonialista y neoliberal. Formas de violencia estructural que amplifican las desventajas del género al fundirse con la clase y la raza, y que se encuentran, qué duda cabe, entre los motivos fundamentales del ‘Despertar de Chile’.
_____________________________
Notas[1] Entrevista a la ministra vocera en el canal estatal chileno: https://www.24horas.cl/ programas/estadonacional/karla-rubilar-no-vimos-venir-que-la-rabia-era-acumulada-y- que-tenia-sustento-3701028
[2] Nota de prensa en https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-asegura- medio-esta-america-latina-convulsionada-chile-verdadero-oasis-una-democracia-estable/851913/
[3] En el relato “Quiltras”, notamos una alusión explícita al fenómeno y al temor que suscita su violencia selectiva: el novio de la amiga, una noche en que, cómplicemente, es vestido y maquillado de mujer, mientras ella lo hace de hombre, decide volver a su casa en taxi “porque le dio miedo caminar por Fernández Albano y cruzarse con los nazis en el camino” (2016, 76).
__________________________________________-
Referencias—Ahumada, J.M. (2020). Una revisión socialista a la crítica (neoliberal) al neoliberalismo. Heterodoxia, N° 4, 17-23. Recuperado de
http://www. heterodoxia.cl/una-revision-socialista-a-la-critica-neoliberal-al-neoliberalismo/—Alarcón, D. (2020). Chile en las barricadas. ¿Puede una revolución política excepcional sobrevivir a la pandemia? The New Yorker.
Recuperado de https://www.newyorker.com/magazine/2020/10/12/chile-en-la-barricadas—Amaro, L. (2014). Parquecitos de la memoria: diez años de narrativa chilena (2004-2014). Revista Dossier Nº 26, diciembre.
—Anderson, P. (1999). Historia y lecciones del neoliberalismo. Revista del Centro de Estudios del Trabajo. N° 25. Recuperado de
https://deslinde.co/historia-y-lecciones-del-neoliberalismo/—Crenshaw, K. W. (2012). Cartografiando los márgenes: interseccionalidad, políticas identitarias, y violencia contra las mujeres de color. En Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada. pp. 87-122. Bellaterra. Versión completa (pdf) acá:
https://www.generoydrogodependencias.org/wp-content/uploads/2017/03/Intersecciones_Cuerpos_sexualidades_encrucijada.pdf—Galtung, J. (2016). La violencia: cultural, estructural y directa. Cuadernos de estrategia, 183, 147-168.
—Harvey, D. (2007). Breve historia del Neoliberalismo. Madrid, España: Ediciones Akal. Versión completa (pdf) acá:
https://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/wp-content/uploads/sites/49/2020/03/T08-HARVEY-Breve-historia-del-neoliberalismo-pp-11-16-45-49-183-189-1.pdf—La Barbera, M. (2016). Interseccionalidad, un “concepto viajero”: orígenes, desarrollo e implementación en la Unión Europea. Interdisciplina 4, N° 8, 105-122.
Versión completa (pdf) acá: https://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/article/view/54971—Martínez-Palacios, J. (2017). “Exclusión, profundización democrática e interseccionalidad”, Revista de Investigaciones Feministas 8 (1), 53-71.
https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/54827—Moulian, T. (1997). Chile actual. Anatomía de un mito. Santiago, Chile: Lom Ediciones.
Versión completa (pdf) acá: https://chilerecientepucv.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/09/tomas-moulian.pdf—Núñez, J. y Pérez, G. (2007). Dime cómo te llamas y te diré quién eres: La ascendencia como mecanismo de diferenciación social en Chile. Serie Documentos de trabajo, 269. Versión completa (pdf) acá:
https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/144299/Dime-como-te-llamas.pdf?sequence=1&isAllowed=y—Penalva, C. y La Parra, D. (2008). Comunicación de masas y violencia estructural. Convergencia 15 (46), 17-50. Versión completa (pdf) acá:
https://convergencia.uaemex.mx/article/view/1332/1016—Sánchez, C. (2020). Las humanidades y el reventón social chileno. Política de los saberes sin punto final. En Ayala, M. y Gainza, C. (eds). La Bata- lla de Artes y Humanidades. Archivo 2016-2019 (pp. 39-48). Santiago: Editorial Tipográfica.
Recuperado de https://tinyurl.com/yd7ezzsu—Uribe, A. (2016). Quiltras. Santiago, Chile: Los libros de la mujer rota.
—Villalobos-Ruminott, S. (s.f.). Anatopía de la insurrección (Revuelta de la teoría). Ediciones La moneda falsa. Recuperado de:
https://www.academia.edu/40887173/Anatop%C3%ADa_de_la_insurrecci%C3%B3n_Revuelta_de_la_teor%C3%ADa—Viveros Vigoya, M. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. Debate feminista 52: 1-17.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188947816300603
Proyecto Patrimonio Año 2024
A Página Principal | A Archivo Arelis Uribe | A Archivo José Rivera-Soto | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
"QUILTRAS" de Arelis Uribe: La experiencia neoliberal desnuda.
Una propuesta de lectura interseccional.
Por José Rivera-Soto.
Publicado en Acta Literaria, N°63, Segundo semestre 2021.