Proyecto
Patrimonio - 2008 | index | Alejandro Zambra | Autores |
"Querida familia".
Las cartas de Manuel Puig
Un escritor superdespierto
Por Alejandro Zambra
Revista de Libros de El Mercurio, Viernes 7 de Abril de 2006
"Me lo superleí y
estudié y se me superabrieron los ojos, se me cayó la venda. Hay tres o cuatro trucos que Mankiewicz usa para aligerar y condimentar el diálogo, que los superadopté", escribe Manuel Puig en 1959, después de leer «All about Eve», el "guión de guiones", como dice, en pleno ataque de felicidad.
La publicación del tomo I de Querida familia (Editorial Entropía, Buenos Aires, 2005), que reúne las "Cartas europeas" que Manuel Puig envió a casa entre 1956 y 1962, supone un decisivo close up a los años 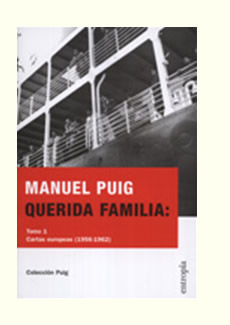 de su formación como escritor, a pesar de que a lo largo de las 172 cartas aquí recopiladas se habla poco o nada de literatura. El lector entra por la ventana a una escena familiar que se repite invariable: la madre, emocionada, leyendo en voz alta las noticias que Manuel (Coco) manda desde Roma, París, Londres o Estocolmo.
de su formación como escritor, a pesar de que a lo largo de las 172 cartas aquí recopiladas se habla poco o nada de literatura. El lector entra por la ventana a una escena familiar que se repite invariable: la madre, emocionada, leyendo en voz alta las noticias que Manuel (Coco) manda desde Roma, París, Londres o Estocolmo.
Es éste un libro bello y extraño, más bien distante de las convenciones de la literatura epistolar; buscando y rebuscando es posible dar con algunos secretos de estilo (los tres o cuatro trucos del propio Puig), pero el personaje que predomina es, cómo no, el hijo, Manuel, Coco, un joven ansioso y querendón, genuinamente interesado en mantener los vínculos con la familia y, en especial, con su cinéfila
madre.
Por momentos Coco se convierte en algo así como el corresponsal europeo de su madre: le cuenta que ha visto, en vivo, a Marlene Dietrich ("Personalmente es un monstruo, para colmo está flaca escuálida, la cara es amarillo muerto y estaba sin maquillaje") o a Sophia Loren ("pese a que tiene granos en la cara me pareció algo de no creer"). Paralelamente Puig va construyendo un retrato cordial y afilado de la Europa de la época: casi todo lo maravilla y casi todo lo decepciona, predispuesto, como está, al asombro y a la duda. "La Capilla Sixtina en conjunto me causó un efecto monstruoso de caos, luego vista en detalle es una maravilla pero en general me chocó. Si el Papa se entera de mi opinión la divide en pedacitos", dice Coco, el turista, que nunca deja de ser el hijo, el niño grande que anda de viaje: "Los dientes me los cepillo después del desayuno, a la tarde y a la noche". El buen hijo, en todo caso, sabe disfrutar de la distancia; extraña a la familia, no a la patria: "Buenos Aires no me atrae en lo
más mínimo,
con esa gente
mala y revirada, siempre listos para ensillar el picazo".
Naturalmente,
lo que Puig cuenta a sus
padres es menos interesante que lo que no les cuenta: puestos a espiar al joven Coco, conjeturamos, también, su destape europeo, las aventuras homosexuales que, como apunta Suzanne Jill-Levine en Manuel Puig y la mujer araña, disfraza en sus cartas de virginal "compañerismo" .
Abundan las graciosas frases sueltas ("¡Soñé con Lauren Bacall que me contaba la muerte del marido!") y
los pincelazos de crítica cinematográfica en plan naif
("No aguanté la tentación de
ver 'Locura de verano', con
K. Hepburn. Muy linda,
pero me cayó mal pues es
toda de despedidas"). Pero la
literatura, como diría alguna
heroína de Puig, brilla por
su ausencia: después de leer
La lección del maestro, de
Henry James, se limita a comentar a sus padres que es
una historia "linda". Justamente en esa ausencia de reflexiones literarias está lo más
atractivo de este libro: ¿Cómo es que este niño de provincias, que
llena la plana de signos de exclamación y visita los museos a paso de trote, llega a ser uno
de los mayores escritores argentinos del
siglo XX? La lectura de Querida familia deja abierta la
respuesta: el mito del escritor "involuntario" queda en
pie, pues recién hacia el final
del volumen, cuando Puig
tiene 30 años, se esboza el
camino que conducirá a la
escritura de La traición de
Rita Hayworth. En cambio,
desde las primeras páginas es visible la fidelidad de Puig a sus obsesiones; su autonomía, su resistencia a pensar y a sentir según los numerosos anzuelos que le ponen enfrente.
"En la escritura de Manuel Puig hay imágenes cuidadosas, hábilmente construidas, pero no ideas, ni una visión central que organice y le dé significado al mundo ficcional, ni un estilo", escribió hace algunos años Mario Vargas Llosa. Tal vez abrumado por la creciente importancia de Puig en los ambientes académicos, Vargas Llosa lo pintó como un autor de "literatura liviana", una literatura "que no  exige ni tiene otro fin que el de entretener". Es difícil no recordar a propósito aquel ranking del boom donde Puig compara a "la" Vargas Llosa con Esther Williams, que era "tan disciplinada y seria" (y
a "la" García Márquez con
Liz Taylor, que era "bella
pero con las patas cortas");
pero, más allá de los ajustes de cuentas, el juicio del narrador peruano representa la opinión de muchos escritores y lectores que aún no le pillan el asunto a las novelas de Puig.
exige ni tiene otro fin que el de entretener". Es difícil no recordar a propósito aquel ranking del boom donde Puig compara a "la" Vargas Llosa con Esther Williams, que era "tan disciplinada y seria" (y
a "la" García Márquez con
Liz Taylor, que era "bella
pero con las patas cortas");
pero, más allá de los ajustes de cuentas, el juicio del narrador peruano representa la opinión de muchos escritores y lectores que aún no le pillan el asunto a las novelas de Puig.
Y eso, ese desconcierto, es saludable, desde luego. Sostener que El beso de la mujer araña o Maldición eterna a
quien lea estas páginas son
novelas livianas, parece, por lo menos, temerario, sobre todo porque son obras que no han envejecido o han envejecido bien: la mayor parte de las narraciones de Puig siguen siendo libros extravagantes e innovadores, irreductibles a toda definición más o menos canónica de novela. Puig es autor, como ha dicho Alberto Giordano, de una literatura fuera de la literatura, de una obra a la vez legible e inescrutable, que pone en duda la naturaleza de lo literario. Consecuentemente, Querida familia es, de seguro, uno de los epistolarios más excéntricos de que tengamos noticia, aunque esta vez la excentricidad apunta a la "normalidad", a esa aparente ausencia de "pensamiento" que echa en falta Vargas Llosa en las novelas de Puig. No hay, en estas cartas, frases para el bronce ni retablos de alta cultura: Puig es sólo Puig, un turista argentino de clase media, un cinefilo voraz, un hijo responsable que se lava los dientes tres veces al día, un chico listo y superdespierto que quiere absorberlo todo. No posa, o bien posa, y mucho, pero en calidad de aficionado; se divierte, como dice Gil de Biedma en un poema, "en la alternancia de desnudo y disfraz", y demuestra, de paso, que una buena manera de convertirse en escritor es no querer ser escritor.