“Flamenco es un sueño”, de Carlos Almonte.
Por Paolo Astorga
En Revista “Remolinos”, nº38, junio-julio 2009. Lima, Perú
Tropiezo / Alzo el vuelo. / Adopto una apariencia vertical y me arrojo hacia el vacío, / aumentando la velocidad”. Con estos versos iniciales que vislumbran una extraña fascinación por el fracaso, Carlos Almonte (Santiago, 1969) con su libro de poemas Flamenco es un sueño (Editorial La Calabaza del Diablo, Santiago de Chile, 2008) nos 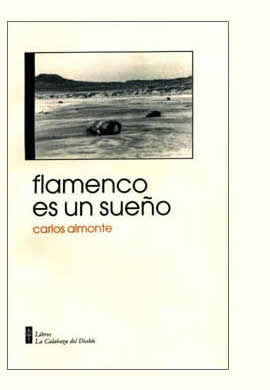 muestra un mundo que se muestra desnudo y paradójico, una aproximación a lo eterno, a lo indefinible que al final terminará con la aceptación de nuestro ser incompleto algunas veces desde la insatisfacción (“como siempre, / con tu referente insatisfecho, / con tu propia voz, / irreverente.”) y otras desde el escepticismo (“Eres tu la que dirá... / No creo en la distancia y en el tiempo”).
muestra un mundo que se muestra desnudo y paradójico, una aproximación a lo eterno, a lo indefinible que al final terminará con la aceptación de nuestro ser incompleto algunas veces desde la insatisfacción (“como siempre, / con tu referente insatisfecho, / con tu propia voz, / irreverente.”) y otras desde el escepticismo (“Eres tu la que dirá... / No creo en la distancia y en el tiempo”).
A través de este libro existe una voz que trata de encontrar en su miseria, en su desolación, alguna imagen que le provea de luz, de entendimiento para así conquistar sus deseos, pero a través de esa tentativa, el poeta comprende los límites de su expresión y que apenas lo que trata de crear es una aproximación a algo que no es infinito:
Acariciar la luz de un invierno que se extingue.
Es acariciar una palabra,
finalmente una palabra que se extingue,
por sí sola.
El sujeto poético probará repetidas veces el sabor de la derrota: “La noche acaba entre sonrisas falsas / de personas ignorantes. / La noche acaba sin haber probado tu sabor”. Esa frustración interior, ese desencanto, prontamente se transmutará en una expresión violenta contra la existencia, contra la imagen amada, acaso el cuerpo que se hace delito:
Caricias
y jeringas
y gritos
en demolición
de angustias imperfectas
de caminos que no acaban
de doler
de amor castrado
de separación
de final
y
de distancias
que refieren a tu cuerpo expuesto,
frío
y reluciente.
Para el poeta en este viaje no importan las formas, los caminos, los avatares y dolores, mientras reconozcamos nuestra condición seudoimortal y concupiscente, nuestros límites impuestos por la naturaleza y el universo que a su vez nos muestran su belleza y nos ciega, nos niebla, nos guía hacia lo inevitable:
Y el demonio acecha
y devora
y deshonra
aquellos cuerpos atrapados por costumbre.
Te haces remolino y exageras
cuando llegas al lugar de las antiguas añoranzas.
El vacío.
El vacío.
El vacío.
Pero esta inevitable destrucción de la cual nos habla el poeta es también una necesidad para lograr el equilibrio. Todo necesita un orden y hasta la destrucción, “lenta y nociva”, es a la vez una constante diaria que repercute en nuestras mentes:
Y las tormentas
y las iluminaciones del francés errante
y las alegorías y los llantos
y las caricias y los besos
y los recuerdos y gaviotas
y los lobos en la playa
y las aves incontables...
Todo cae, lentamente,
disgregándose en porciones leves y constantes.
Somos seres extraños en un mundo que ya nos parece conocido y la vez desconcertante. Somos seres tratando de explicar las formas, los contenidos, pero también las voces, las imágenes de nuestra frustración que nos encarcela en nuestras angustias, en nuestros desvaríos y desviaciones, nuestra esencia, que sólo se puede admitir desde la devastación y el absurdo:
Los suicidas forman filas en la playa.
Conviven con cardúmenes podridos,
entre el desconcierto que provoca respirar
y la sangre
que les llega a las rodillas.
Contemplamos al poeta también como un luchador, un apasionado posmoderno. Su deseo es el motivo por el cual puede ser y estar, vivir interiormente, una intimidad colectiva, el acierto de poder sentir, aunque nos parta un rayo y el cuerpo se haga nostalgia:
Arrancaré los ojos de cuantos se interpongan.
Y los vicios y virtudes,
y pecados
de aquel amanecer y atardecer
en que no estuvimos juntos.
Con grandes cuños de un sutil surrealismo, y un erotismo de baja intensidad. Carlos Almonte, nos deja su mensaje certero y a la vez nos inserta en el alma, su aliento de palabras con sabor a esperanza, una esperanza que será violenta, austera, pero donde al fin y al cabo aun existirá la poesía y su eterna cadena luminosa de misterios:
Y en medio de esta desolación,
Julio,
las palabras sólo me sirven para hablar de su belleza.
Como una gaviota dejándose llevar por la brisa y la espuma,
hechas de rabia...