Proyecto Patrimonio - 2005 | index | Carlos
Almonte | Autores |
IV
Festival Internacional Chillán Poesía
Enero 2006
"Crónica
desde re-Constitución"
por
Carlos Almonte
Todo comenzó un jueves por la tarde, en la ardorosa ciudad
de Chillán. Venciendo cañas y resacas de anteriores
días, el tren sobrellevó nuestra frágil inocencia
hasta más allá del sopor capitalino y del etilismo cauqueniano.
Entre los sonidos etno-hiphoperos de Wenumapu, el canto campesino
del 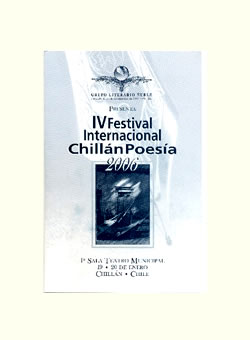 buen
Yáñez (poesía venida de la tierra, del trigo
seco y del hachazo), dimos por comienzo a una sesión inolvidable
de compañerismo e igualdad, de poesía delirante y la
promesa viva y reluciente de un regreso acompañado de bongoes
y bombonas hasta el tope.
buen
Yáñez (poesía venida de la tierra, del trigo
seco y del hachazo), dimos por comienzo a una sesión inolvidable
de compañerismo e igualdad, de poesía delirante y la
promesa viva y reluciente de un regreso acompañado de bongoes
y bombonas hasta el tope.
Juan Cameron abrió los fuegos. Junto a él Sergio Badilla
(inseparable pipa en mano), y el organizador primero, Santiago Bonhomme.
Hugo Quintana leería al otro día, y también Muñoz-Palomo,
con nick apertrechado en plaza de armas incluido.
El momento de llegada-subida-lectura de Stella Díaz Varín,
fue notable; como siempre resulta ser cuando ella pisa un escenario,
un bar o un tablado discontinuo. "Me tomé tres whiskies
antes de llegar acá", anunció campante, como si
pudiera causar una sorpresa con aquella confesión de sobra
conocida. Pero Stella es Stella, no hay público que se le resista,
ni verso que la embauque. Nada ni nadie puede contra ella. Con finas
estocadas, trazos-cortos-pasadizos y una impronta que la ensalza todavía
más, Stella Díaz encantó, nos encantó,
como siempre lo ha hecho y lo ha de hacer, con su voz grave y fumadora
y ese canto triste y agresivo como en medio de la noche, al subir
su falda y arrastrarla, monocorde, en un bolero suave, en un flamenco
desgarrado o en una huida más allá de la vigilia.
La organización nos invitó esa noche a un bar. La
Parri-jazz, con Jaimito excomulgado ahora, interpretó versiones
de Coltrane, Hancock y Davis, al calor de un privado diseñado
especialmente como sauna, en el que nos bebimos lo que nos pusieron
al alcance. El grupo Ñuble, en pleno, cantaba extrañas
melodías y Cameron recitaba de memoria a la Mistral. Badilla
(de incansable pipa en mano) nos contaba de algún viaje a Andorra,
o a la parte norte de Croacia. El poeta Morales, siempre pulcro y
ordenado, diseñaba nuevas técnicas de avance y reflexión,
y algunos otros nos dedicábamos al vasije permanente y trasvasije,
como si el quehacer poético conllevara una sequedad implícita,
o un desierto inmaculado a rastras.
El día siguiente, me cuentan, comenzó temprano, con
una lectura de poemas en los pasillos centrales de un mall. Alguien,
tal vez el gélido poeta Palomo, concurrió hasta nuestra
habitación con tal de reclutarnos, pero fue imposible. De aquel
acto, el poeta Cristián Basso me confesaría luego, en
fingido tono de ofendido: "No me escuchó nadie, huevón,
nadie...". Pero luego volveríamos al Teatro Municipal,
y a más lecturas. Cuando llegó mi turno de leer, dediqué
"Tarot" a Jaime Goycolea (santo y ebrio de las callecitas
tránsfugas de aquel porteño sol), y desde mi reojo aprecié
al poeta Cameron levantar sus brazos en señal de alegre triunfo.
En aquel momento supe que todos ellos éramos nosotros, y que
nosotros éramos los mismos, y éramos amigos de hace
mucho y compartíamos más que un verso libre u ordenado,
aquí o allá. Luego leería Basso, con el respeto
y el silencio que merecen sus poemas, y luego Villavicencio.
Nos bajamos entre algunos palmotazos en la espalda y la expectación
de presenciar las últimas lecturas. Por supuesto los organizadores
habían reservado a las estrellas para (el inicio y) el final.
En el cierre estaban Andrés Morales, académico por excelencia
y poeta traducido a mil idiomas, Mauricio Barrientos con sus dedicatorias
permanentes al exceso, y Floridor Pérez, incansable trovador
y enarbolado músico reciente, quien fue el encargado de los
resúmenes y agradecimientos generales. Esta última mesa
la comenzó Barrientos. Sus versos limpios y templados se contrapusieron
al exceso con que comenzó cada lectura. Fue un bálsamo
y un acercamiento. Luego llegaría el turno de Morales, poeta
serio y decidido, que esta vez lidió con los problemas de sonido,
perdiéndose algunos de sus versos en el aire. Aún así,
lo que se escuchó fue un portento de lectura, de emociones
y de ruido de demonios desbocados imposibles de reunir. Morales nos
enseña, una y otra vez, cómo se interpreta un verso,
y lo hace con la clase de un maestro. Y luego Floridor, compositor
insigne y lector voraz de unos versos que, con justicia y precisión,
fueron los últimos que se escucharon en aquella sala.
Luego vendría una pasada de lecturas por la calle, frente
al fenecido Café París (testigo para-siempre-silencioso
de un millón de andadas, todas bien pecaminosas, de varios
de los que por ahí rondábamos), en la que actuarían
todos los nombrados y asistentes, incluido, créanme, el poeta
Hernández Montecinos, quien abandonó el brebaje por
un breve instante para recitar algunas líneas, segundos antes
de que Hugo Quintana diera por cerrado el Festival y declarara "zona
libre" a la totalidad de bares de la ciudad (y del país
entero, por qué no). Eso fue a las 21.30 horas.
Mención aparte merece el poeta Mayo Muñoz, excelso
jugador de pool que demostró sus talentos ante un grupo de
poetas más sureños que él, de los que el más
rabioso con el resultado fue sin duda Cruz, el sanfelipeño.
Y así llegó la mañana, otra vez en el bar del
hotel, con Barrientos sentado a lo pashá, Badilla fumando de
su inclaudicable pipa, Cameron ya rumbo al norte, Andrés Rodríguez
confundiendo intencionalmente la geografía y Hernández
M. silencioso desde su rincón trance-gótico.
La hora de partida se mezcló con los abrazos, y promesas de
nuevas y mayores proezas: esta vez en Portezuelo, en San Felipe, en
Curicó, en Santiago mismo, o más al sur. "Miren
que los bares sobran y la poesía no termina nunca", escuché
de alguien una vez arriba del vagón, cuando el sueño
comenzaba ya a marearme (¿o tal vez sería el desayuno?).
Agradecimientos especiales a Santiago Bonhomme, a Hugo Quintana, a
Jorge Rosas, a Rodolfo Hlousek y a los demás integrantes del
mítico Grupo Literario Ñuble, que desde hace más
de 40 años, viene acometiendo con empresas de éste y
otros calibres.