DOS NOVELAS SOBRE LA GUERRA
Días de fuego de Fernando Cueto, y Hienas en la niebla de Morillo Ganoza
César Ángeles L.
.. .. .. .. .. .. .. . .
1. Transcurridos los momentos más álgidos de la guerra interna que vivió el Perú, desde 1980 hasta mediados de los años 90, vienen aflorando (que mil flores se abran) diversas aproximaciones que, desde el arte y la literatura, procuran recrearla y dar un testimonio sobre aquellos años. Al mismo tiempo, y como no podía ser de otra manera, cada autor que aborda dicha temática, en el fondo, habla de sí mismo, de sus propias vivencias y posicionamientos sobre lo vivido en el país, a raíz del conflicto armado que tuvo como protagonistas al Partido Comunista del Perú ‘Sendero Luminoso’ y al Estado peruano. En el camino, por cierto, organizaciones y colectivos de diverso tipo se vieron afectados, y todo en la realidad peruana de entonces se vinculó con dicha experiencia, seguramente la más agresiva y dura de la segunda mitad del siglo XX. En estados de guerra como los vividos, resulta casi imposible separar lo público de lo privado, o quedar al margen de los acontecimientos y carecer de alguna posición al respecto. Si bien la captura de Abimael Guzmán y los principales dirigentes de ‘Sendero’, a comienzos del fujimorato, fue un golpe decisivo para ir cerrando dicha confrontación armada, tanto las condiciones sociales que estuvieron en su origen como las consecuencias que se derivaron no han desaparecido. El Perú sigue siendo, a pesar de logros económicos y cifras en azul en las estadísticas oficiales, una realidad escindida y caldo de cultivo para estallidos de violencia que no cesan a inicios ya de un nuevo siglo. Las protestas regionales, las marchas ciudadanas con diversas banderas y objetivos, los reclamos por el cuidado de la tierra contra la usura del capital multinacional, las críticas a una injusta distribución de la riqueza, además de la violencia callejera y aun en el seno mismo del núcleo familiar, muestran una sociedad que está lejos de curar sus males mas antiguos: pesada herencia colonial y republicana, con fracturas, desigualdades y resentimientos seculares. Por otro lado, la derrota del fujimorato como proyecto político (mas no quizá en otros niveles, por ejemplo, en la concepción macroeconómica, ni en la corrupción instalada en los resortes mismos del Estado) fue posible, entre otras razones, por la organización y movilización ciudadanas, por la protesta y marchas en calles y plazas del país, por el empuje masivo contra un régimen autoritario que tocaba a su fin en medio de escándalos públicos y abusos impunes desde el poder. De ahí que la recreación desde el arte y la literatura de la pasada guerra interna sea un ejercido de memoria, en primer lugar, y también 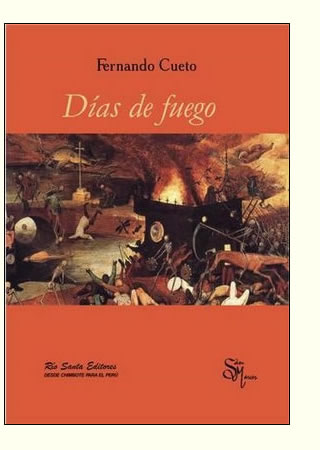 de denuncia, cuando los autores son concientes de la realidad vivida aquellos años, de sus causas y los orígenes estructurales de toda aquella historia no del todo pretérita. de denuncia, cuando los autores son concientes de la realidad vivida aquellos años, de sus causas y los orígenes estructurales de toda aquella historia no del todo pretérita.
Específicamente, en la literatura peruana, durante los últimos años vienen apareciendo diversas obras que, sobre todo desde la narrativa, buscan plasmar una visión de dicha época, a veces como cuadros o viñetas de situaciones concretas, o también como si fuera un fresco con mayores proporciones. Dicha producción literaria ha sido alentada por reconocimientos y premios, nacionales e internacionales, y por un público que, por diversas razones, se interesa en cuentos y novelas que aborden la guerra interna vivida en el Perú.[1]
El presente artículo comenta, en líneas generales, dos últimas obras en dicha línea. Se trata de dos novelas que parten desde la violencia política de los años 80 y 90, pero cuyos planteamientos y resultados son evidentemente diferentes. Fernando Cueto (1964) es un joven narrador chimbotano que viene plasmando un universo novelístico que ya cuenta con el interés de cierta crítica y público lector (como, por ejemplo, el relevante escritor Oswaldo Reynoso, quien me ha referido apreciaciones elogiosas sobre este autor) y en cuya segunda novela Llora corazón tuvo la osadía de recrear la estancia de José Maria Arguedas en Chimbote cuando preparaba su novela póstuma El zorro de arriba y el zorro de abajo. En el 2009, publicó Días de fuego (Río Santa editores & Editorial San Marcos), que tiene la particularidad de agregar, al ya vasto panorama de la novela sobre la guerra interna, un punto de vista que proviene desde la propia institución policial: no solo porque alguna vez Cueto fue policía, sino que el protagonista de esta novela lo es, y son sus vivencias y reflexiones las que marcan el compás de la trama. Cueto integra una interesante promoción de escritores peruanos que desde no pocas ciudades, fuera de Lima, están consolidando una seria trayectoria literaria en relación con el tratamiento del lenguaje y los temas abordados. En su caso, se inserta en la múltiple tradición literaria chimbotana (al respecto, véase mi artículo “De letras, humo y peces. Noticias sobre la literatura de Chimbote”, en Intermezzo tropical 3; agosto, 2005: 111-116). Lo anterior se ve corroborado con la reciente obtención del primer premio en la III Bienal de Novela ‘Premio Copé Internacional 2011’ con su novela, aún inédita, «Ese camino existe», donde, además, varios narradores del interior del país resultaron finalistas.
Por su parte, Juan Morillo Ganoza (1939, radicado con su familia en China desde hace treinta y tres años) es, a diferencia de Cueto, un narrador ya curtido desde los años 60 y en la renovadora experiencia del grupo Narración, al cual perteneció junto con otros escritores peruanos que ya cobraron condición de nuestros clásicos, como Oswaldo Reynoso y Miguel Gutiérrez, entre algunos otros que continúan en plena actividad. Su última novela, Hienas en la niebla (2010, Universidad Ricardo Palma) redondea con alto nivel su retorno a la publicación de literatura, luego de un largo paréntesis de 35 años, y de haber publicado (su primer volumen de cuentos: Arrieros, data de 1964) cuatro buenas novelas desde 1999. En su caso, la guerra interna y lo que, al respecto, le acontece al protagonista (su detención e incomunicación arbitrarias en una mazmorra policial), da pie para que se desencadenen otras reminiscencias, de otros lugares y épocas, así como un recorrido por la memoria del protagonista: por sus coordenadas ético-filosóficas, y los sentimientos de otros personajes evocados por aquel. Es decir, que se trata de una obra torrencial que, como bien ha señalado Roberto Reyes en el prólogo respectivo, hace del viaje el hilo vertebrador no solo de esta obra sino de la poética de este relevante autor liberteño.
De modo que si la novela de Cueto recrea de manera más directa aquellos años de la pólvora, en la frontera entre las dos décadas de la guerra, en la de Morillo esta es un trasfondo cuyos sucesos, al iniciar y cerrar la historia, la surcan en diagonal, enmarcando una diversidad de historias y personajes cuya unidad está en ser rememoraciones del propio protagonista. Es decir, rememoraciones libres, gatilladas por la situación de indefensión y carcelería que vive el personaje central, consecuencia de la ‘guerra sucia’ y sus arbitrariedades, lo que otorga de inmediato un carácter ineludiblemente agónico a esta eclosión de la memoria. Por lo demás, en el libro de Morillo se apela al osado recurso de narrar prácticamente toda la novela en segunda persona, y sin que decaiga la tensión dramática, por una razón que se aclara al final y que nada tiene que ver con meros alardes de técnica novelesca sino que, como hacen los buenos escritores, tiene pleno sentido estructurador.
2. Si hacemos un repaso de las características centrales de ambos libros, podremos establecer aquí sus diversas naturalezas y aportes, en suerte de análisis comparativo que nos sirva, además, para sentar algunos temas e interrogantes sobre esta veta narrativa que evoqué al comienzo. Algo en común los vincula, pero con diversos énfasis y procedimientos: una perspectiva que quiere distanciarse de cierta retórica hegemónica sobre ‘Sendero’ y el Estado peruano.[2] Más bien, sus militantes y acciones llegan a involucrar de diverso modo a Rentería, el policía protagonista de Días de fuego, y a Diego de la Cruz, el protagonista de Hienas en la niebla. Paralelamente, el Estado y sus acciones contrasubversivas son puestos en tela de juicio durante la narración de ambas novelas. La obra de Fernando Cueto se plantea, en sus nueve capítulos, con una estructura alternada: en el presente, cuando Rentería está inválido en su silla de ruedas por un ataque senderista, y en el pretérito, cuando recuerda escenas anteriores, como su paso por la Escuela policial, sus diversos puestos de trabajo, así como los avatares de su complicada relación amorosa con Roxana, quien se revelará como un cuadro de la organización maoísta. Una tesis eje en esta novela es que, finalmente, tanto los alzados en armas como aquellos de las fuerzas que los combaten, en la práctica, provienen de una semejante extracción social: de sectores para nada privilegiados –‘parias’– en la escala social del país. Así aparece claramente dicho por Rentería en el capítulo 6:
¿Acaso los otros, los que morían en el otro bando, también eran parias? ¿Era una guerra librada exclusivamente por parias? Quizás, pensé, esa violencia, esa guerra, era el precio de ser paria y mantenerse con vida en el Perú (…) ¿Desde cuándo, sobrecogidos y empujados por las circunstancias, los parias librábamos guerras sin saber por qué ni para qué? Estaba visto que solo valíamos para las estadísticas (…) porque después del conteo todo seguía igual. Al día siguiente, la gente decente continuaría con sus quehaceres y las familias bien constituidas seguirían siendo el núcleo básico de la sociedad (…) De lo otro, de la guerra (…) solo se enteraban cuando moría un paria. (171-172)
Dicho pasaje marca la posición del protagonista, y se corresponde coherentemente con el desenlace de esta obra, cuando por orden de sus comandos, y como señuelo viviente para atraer y apresar al importante cuadro senderista que lo atacó, un inválido Rentería desfila en su silla de ruedas, durante la parada por fiestas patrias, como símbolo de la lucha antisubversiva, presidiendo la Asociación de Discapacitados y Minusválidos de la Policía Nacional del Perú. Es entonces que observa, con ironía, el palco de honor (o de horror), donde figuran autoridades del Estado y la ‘insoportable verborrea se desparrama por los altoparlantes’ (277): la verborrea acerca de aquellos ‘parias’ que representan la nación y que, luego, serán olvidados como fría estadística. Dicho abismo entre los representados y los representantes es uno de los graves sucesos de la república criolla peruana, lo cual queda graficado cuando Rentería piensa ‘debo seguir adelante; no tengo a nadie a quién entregarle la bandera’, o ‘ya estoy harto de ser un símbolo de la guerra’. La condición de lisiado, así como las ironías políticas del protagonista, evocan la película Nacido el 4 de julio (1989), basada en hechos reales, donde Ron Kovic (Tom Cruise), un joven estadounidense firmemente convencido del servicio militar por su país, también termina lisiado, al defender los valores norteamericanos en la guerra de Vietnam. La diferencia central es que mientras en la obra de Fernando Cueto la resistencia de Rentería es pasiva, al limitarse a una protesta al interior de su conciencia atormentada, en la película de Oliver Stone el protagonista evoluciona hasta convertirse, desde su silla de ruedas, en un relevante activista contra dicha intervención militar, cuestionándose el valor de sus convicciones y de la política bélica de su país.
Quizá no sea baladí asociar esta mencionada resistencia pasiva con otra característica del protagonista en Días de fuego. No se trata de un policía cualquiera, sino que es un miembro de la DINCOTE (Dirección Nacional Contra el Terrorismo, fundada en los 90). Al igual que en cierto imaginario de la sociedad peruana posguerra, esta dependencia de inteligencia policial, que tuvo bajo su responsabilidad la captura de Abimael Guzmán en 1992, es representada como un sector más bien de talante democrático, en comparación con otros aparatos del Estado afines (como, por ejemplo, el Servicio de Inteligencia Nacional-SIN). Así se aprecia en el capítulo 7, cuando el mayor Albarracín le comenta a Rentería que Roxana, su pareja y cuadro senderista, hubiera tenido mejor suerte si, en vez de ser capturada por el SIN, hubiese llegado primero la DINCOTE (lo que mueve al protagonista a una sentida reflexión sobre los desaparecidos en ese tiempo en el Perú, mientras el cadáver de Roxana no era hallado). Por eso, si ante una mirada ingenua y rápida, en esta última novela de Cueto podría parecer que se toma total distancia del discurso hegemónico oficial sobre la guerra interna, viendo más de cerca sus pasajes cabe morigerar dicha apreciación. Lo que construye Cueto con Días de fuego es una novela bien estructurada, bien escrita, y una de cuyas tesis es que el trabajo de inteligencia de la policía, y especialmente de la DINCOTE, fue y debió ser el camino para pacificar el país, ya que evitaba el abuso y se vencía a la insurrección senderista sin los excesos de la ‘guerra sucia’. Si tenemos en cuenta el historial y prácticas de la policía en relación con el pueblo peruano, esta visión que surca la novela romantiza, por decir lo menos, la labor de inteligencia y a las fuerzas policiales.
En la novela de Juan Morillo, las cosas se (re)presentan de otro modo. El protagonista, un migrante de clase media provinciana que hará fortuna en Lima como empresario de camiones interprovinciales, con una posición de izquierda pero sin la convicción para integrar alguna organización política, tiene una actitud claramente contra el poder establecido. De hecho, es una víctima política, ya que desde el capítulo 3 aparece detenido de forma prepotente, sin explicaciones. Se trata de una narración guiada por la conciencia problemática del protagonista, sus memorias de vida, sus amores, sus ideales -algunos realizados y otros no-, sus vicisitudes familiares con su mujer, con sus hijos, entre otros sucesos novelescos que fluyen en asociación libre durante sus 20 capítulos. Pero, ni aun el pánico que inunda a este personaje arredra en sus críticas e insultos contra el Estado y sus representantes.
Diego de la Cruz se inicia como chofer de camión en la costa norte peruana. Por diversos sucesos, llega a convertirse en exitoso empresario y tener su propia línea de camiones. Sin embargo, lamenta no practicar el compromiso que abrigaba en su juventud, como sí hicieron algunos de sus compañeros universitarios como, por ejemplo, Elías Guevara y Carolina,  ‘la Buena Moza’: su amor imposible (con lo cual estamos ante uno de los grandes temas de la cantera generacional de la que proviene Morillo: el compromiso del escritor, al abrigo de las tesis y la praxis de Jean Paul Sartre, alguien decisivo en los años formativos de la Generación del 50). Incluso el hijo mayor de Diego pasará por una detención injusta (al respecto, y dicho no tan de paso, en algunos miembros de dicha generación, la literatura y la realidad se fundieron en una misma dramática historia). Su propia familia, a la que dedicó su vida, será golpeada brutal e impunemente por la guerra contrasubversiva. ‘la Buena Moza’: su amor imposible (con lo cual estamos ante uno de los grandes temas de la cantera generacional de la que proviene Morillo: el compromiso del escritor, al abrigo de las tesis y la praxis de Jean Paul Sartre, alguien decisivo en los años formativos de la Generación del 50). Incluso el hijo mayor de Diego pasará por una detención injusta (al respecto, y dicho no tan de paso, en algunos miembros de dicha generación, la literatura y la realidad se fundieron en una misma dramática historia). Su propia familia, a la que dedicó su vida, será golpeada brutal e impunemente por la guerra contrasubversiva.
Su carcelería se prefigura desde la primera escena, cuando Diego y su ayudante –quien luego se revelará como policía encubierto– manejan un camión por la costa norte, y son intervenidos por fuerzas senderistas para hacer volar un puesto policial. Luego de dicha acción, son dejados en libertad. Sin embargo, Diego decide no denunciar el hecho, porque secretamente está apoyando acciones senderistas, aunque aquellos que lo intervinieron desconocen todo al respecto y lo tratan con dureza, como a un empresario privilegiado que tiene la oportunidad de servir al pueblo y la revolución.
En un nivel general, con sus particularidades y diversos énfasis, ambas novelas confluyen en el sentimiento de que la pasada guerra interna fue algo demencial, y en ambas la narración se instala desde estados de vida y de conciencia en zozobra (es elocuente el comentario que estampa el editor chimbotano de Días de fuego, Jaime Guzmán, en la contratapa: “En medio del caos, como si un dios desquiciado los manejara con hilos invisibles, los personajes discurren como fantasmas incapaces de imponer su voluntad. Un alegato contra la violencia”). [3] En la última novela de Cueto, como dice Rentería, la vida cotidiana se ha vuelto demencial, con personajes amigos, conocidos o colegas, que van despareciendo entre dinamitazos, ataques y contraataques, y toda la ciudad de Lima se halla alterada por efectos de dicha violencia. En la citada escena final, el protagonista se pregunta a gritos si ‘¿Quieren que acabe esta pesadilla?’ (278, énfasis mío).
Por su parte, en la novela de Morillo, las nieblas del título -como el fuego del título en la de Cueto- prefiguran un paisaje social sombrío, donde dichas sombras impregnan el mundo interior y la perspectiva del propio protagonista. La trama y estructura de Hienas en la niebla es más compleja, porque, como queda dicho, la memoria de Diego transcurre por diversas épocas y espacios (no solo en Lima, como sucede en Días de fuego) de la historia peruana, e hilvana su recuerdo con otros personajes que cubren un amplio espectro: desde los años 40-50, con las divisiones internas y traiciones políticas del APRA, pasando por el heroísmo y derrota de las guerrillas del 60, hasta llegar a los años del presente novelesco cuando, luego de la ola populista de los 70 y las reformas velasquistas, se ingresa a otro periodo de combustión social. En este marco final, el discurso y la praxis de los alzados en armas mueven al protagonista a preguntarse, luego del citado ataque al puesto policial: ‘¿Así es la revolución? ¿Es temple conseguido a fuerza de fe y convicción o simple ferocidad engendrada por altos niveles de fanatismo? ¿Cómo si no se puede ser capaz de desatar una violencia tan ciega y demencial?’ (25, énfasis míos). Pero esta conciencia crítica de la guerra senderista no será lineal, y presentará contradicciones, como se lee aquí:
Elías y la Buenamoza, ambos tan buenos, tan generosos, tan sensibles, tan enormemente solidarios, ¿andarán por ahí con su dinamita y su fusil? Se te erizaba la piel pensando en que, una vez metido en la candela, ya no tenías escapatoria y no te quedaba sino jugarte la vida en cada acción. El valor lo adquieres, te había dicho una vez Elías, cuando pones por encima de todo los altos ideales por los que te dispones a luchar (43-44).
Por eso, si en Hienas en la niebla, Diego, a su modo, apoya el proceso guerrillero en marcha, y es detenido y muere como resultado de este compromiso, que a solas considera apenas un paliativo en comparación con la ‘entrega total’de otros, en Días de fuego, Rentería no halla ningún sentido a la guerra interna y, evocando aquí el título de un influyente tratado de senderología, solo desea dejar atrás ese tiempo del miedo, donde solo ve muerte y seres desquiciados alrededor: ‘Es otra consecuencia de la guerra –dijo el alférez (Albarracín)–: si no nos matan, nos dejan locos’ (lo que me recuerda la imprescindible película peruana Días de Santiago, de Josué Méndez, con un tópico común a otras películas de tema bélico, donde el protagonista es un militar que retorna de una zona de emergencia sin poder reubicarse, sicológica ni socialmente, en un presente urbano de postguerra). De inmediato, el propio Albarracín concluye diciéndole al protagonista: ‘Tienes razón, Rentería. En una guerra todos terminan perdiendo’ (267-268).
La mencionada escena final, con Rentería desfilando entre otros policías mutilados, a nombre de la patria, es fellinianamente esperpéntica, y redondea de forma cabal la zozobra que agita la conciencia del antihéroe creado por Fernando Cueto. En cambio, el final que ofrece Morillo, a pesar de la ominosa muerte del protagonista y su mujer, a merced de la policía peruana, cobra un giro contundente en el último capítulo titulado ‘Historia aparte’. Vayamos a esto.
Como se dijo, toda esta novela se echa a andar en segunda persona porque, en verdad, quien está narrando la historia es el hijo de Diego, que había viajado a Europa por intermediación de su padre, poco después de que aquel saliese libre, traumatizado, de una carcelería injusta, resuelta mediante soborno al máximo jefe policial (cuyo nombre, el ‘comandante Blanco’, así como el del ‘General Caballero’, el director de la escuela de cadetes policiales, en la novela de Cueto, resaltan la ironía de un orden deteriorado desde sus propias cabezas visibles). Diego logra enviar a su hijo, poco antes de ser detenido en unas calles limeñas, un conjunto de cuadernos escritos a mano donde le narra su vida, sin ahorrar detalles, hasta el día del citado ataque al puesto policial. Al enterarse su primogénito, en París, y de manera casi fortuita, de la detención y muerte de su padre y su madre, rompe a llorar. Luego de algunos momentos erráticos, por el duelo, y de dilucidar la forma literaria más conveniente, decide reconstruir la vida de su padre en un relato estructurado de forma libre, hablándole mediante su escritura. Su objetivo central será dar testimonio de la verdadera naturaleza de su padre, remar contra la impunidad y el olvido del crimen cometido. Narrar todo en segunda persona le permite sentirlo vivo, como recrear aquellos diálogos que sostuvieron algunas veces, viajando por desiertos peruanos en un camión conducido por Diego (metáfora del tránsito fugaz y precario por esta vida), y que en verdad eran casi monólogos de este por la parquedad de su hijo: poeta en ciernes, al fin. Pienso que dicho recurso, además, envuelve mejor al lector, como interpelándolo desde la narración misma. Pero lo más importante es que mientras el relato se va articulando, mientras el narrador siga haciendo que Diego recuerde pasajes de su vida, aun encerrado en la mazmorra en que se halla casi desde el principio de la novela, su alma seguirá re-viviendo mediante las palabras que le otorga su propio hijo (narrador omnisciente) quien, conmovido, y en suerte de scherezade política para diferir la muerte misma, hace renacer el alma y la vida de su progenitor, hasta alcanzar la escena final. [4]
Justamente, la escena final de la novela no puede ser más luminosa, ya que, mediante esta suerte de diálogo virtual, el hijo narra a su padre su recuerdo más antiguo, cuando este adivina que su mujer está embarazada, esperándolo a él, al primogénito. Cuando su mujer le pregunta cómo supo que estaba embarazada si a nadie se lo había dicho todavía, Diego le da una respuesta que cierra la historia, y revela la conciencia feliz, aunque en duelo, que prevalece en esta excelente novela surcada por cierta nostalgia durante los azarosos tiempos de la guerra. Diego le responde con una simple oración (o simple canción) ‘La noticia está en tu cara, en el aire, en mi intuición, cómo no lo voy a saber si llevas en tu barriga una presencia que empieza a ocupar todos los espacios de mi vida’ (449).
Pero esto no quedaría completo si omitiese que tal diálogo sucede poco después de que Diego volvía de un viaje por la serranía peruana, y de visitar pueblos pobrísimos, de gente que padecía diversas penurias. Y de haber visto cómo, a pesar de todo ello, no perdían ‘las ganas de vivir’, y que además de trabajar y celebrar sus fiestas, protestaban ante las injusticias, y que estas ‘tenían, para ellos, cara y nombre conocidos’ (448). Hienas en la niebla se cierra con este canto a la vida por encima de la muerte del protagonista, por encima de penas y maltratos, por encima del duelo del hijo. O habrá que decir que ese canto por la vida brota de todo lo anterior [5]: lo que le da a esta novela diferentes matices en relación con la de Cueto, donde más bien el desquiciamiento y la muerte desordenan la memoria, los sentimientos y el ánimo final del protagonista. Quizá el primer caso revela la sabiduría que otorga el paso del tiempo y las experiencias del propio Morillo.
3. Dejo anotados algunos otros paralelos que me surgieron de la lectura, casi en simultáneo, de estas buenas novelas. Es de destacar, en ambas obras, la perspectiva acerca de la mujer, así como del rol transformador que cumplen ciertos personajes de mujeres protagónicas. En la novela de Cueto, Roxana, aun desde una posición y praxis antagónicas a Rentería, lo mueve a desasirse de la disciplina policial, e incluso a tomar distancia crítica de esquemas ideológicos oficiales. Esto, además, contagia a algunos otros personajes que se hallan lejos de sentimientos amorosos con Roxana, como es el caso del mencionado mayor Albarracín, cuando dialogan sobre la detención y muerte de esta senderista a manos del SIN, y el mayor le dice que no se preocupe creyendo que ella lo habría delatado:
-¿Por qué está tan seguro, mayor? ¿No me venga a decir que usted también la conoció? (…)
-No, no la conocí, Rentería. Aunque me hubiera gustado. Pero me consta que fue una mujer valiente. Si los del Servicio de Inteligencia no dieron contigo, fue porque ella no te delató. Quizá por eso la mataron. (228)
Lo que colisiona con cierta ironía, en esta narración, sobre el prototipo de mujer fanática con que los medios de comunicación han solido asociar a las senderistas. Asimismo, una de las escenas más poderosas de Días de fuego está en el capítulo 5 (y perfila una característica común a muchas mujeres en una sociedad como la peruana), cuando Pedro Bustinza, ‘el charapo’, retorna de la zona de emergencia a Lima, en un estado mental y físico deteriorado. Luego de pedir licencia a su superior, viaja a su pueblo para declarar su amor a su prima y llevársela a Lima a vivir juntos. Sin embargo, al darse cuenta de que está unida y embarazada, por segunda vez, del hijo del leñador del pueblo, la decapita, le abre el vientre, saca y decapita también a su feto de seis meses, y luego se ahorca en un hotel de la plaza de Yurimaguas. Demás está decir que esta historia pone ante los ojos del lector la demencia a la que puede llevar una pasión machista, azuzada, en este caso, por traumas derivados de la guerra contrasubversiva.
Por su parte, en la novela de Morillo, Carolina, la ‘Buena Moza’, al unirse con Elías, decide dedicar su vida al camino de la lucha armada senderista. Aunque el protagonista, Diego, no siga esta opción, no deja de admirar la decisión de ambos amigos y camaradas suyos. Su conciencia indecisa, en relación a las opciones políticas en juego, se ve jaloneada por el ejemplo de esta mujer, con quien sostuvo no solo un apasionado romance en la costa norte, en uno de sus tantos viajes como chofer de camión, sino que además, en largos diálogos, le transmitió una poderosa determinación vital para sobreponerse ante los embates de su vida, tratando hasta el final de ser coherente con su sentido de emancipación, tanto en términos personales como sociales. Por otro lado, inclusive la mujer con quien se casa el protagonista, alejada y más bien contraria a las actividades políticas, dedicada a forjar un hogar tradicional, es puesta en un lugar digno en el relato al ser ella, finalmente, quien le dará un sentido de vida en familia a Diego.
Otro asunto común a ambas narraciones es que sus protagonistas ponen sobre el tapete –o sobre las páginas y sus líneas– el oficio de escribir, del ser escritor. En ambas novelas, la escritura es un territorio donde la memoria se alza, contradiciendo el imperativo oficial del silencio. Esto, por cierto, fue y es un tema importante en algunos miembros de la Generación del 50, y también del citado colectivo Narración. Quizá Miguel Gutiérrez sea uno de quienes más ha indagado en este tema literario, en varios de sus libros (novelas o ensayos). La razón puede estar en que él, como Juan Morillo, por diversos motivos (incluidos algunas vicisitudes políticas dramáticas), dejó de publicar literatura por varias décadas, para retornar con bastante empuje y relevancia, al punto que su extraordinaria novela La violencia del tiempo (1991) está considerada entre las mejores en nuestra tradición literaria. [6] Y es que en el caso de Hienas en la niebla, del protagonista vamos conociendo, además, sus primeras lecturas literarias, y aunque no alcanza del todo a ser un escritor sí logrará que con sus cuadernos autobiográficos su hijo mayor, luego de enterarse de su asesinato, escriba, con apasionamiento y delirio, la novela que este siempre le sugirió escribir a su padre (y jamás como “una anécdota bien contada pero insulsa y complaciente” sino con “el aliento del mundo que yo había percibido en tus cuadernos”: 443). Se trata, sin duda, también de una novela de aprendizaje, de iniciación, donde, de forma semejante a la citada novela de Gutiérrez, el protagonista rememora su pasado jaloneándolo desde el mundo provinciano hasta la capital del país. En el camino habrá de ir hallando su irrenunciable pasión por la literatura, en tanto forma de expresión y de liberación ante una serie de sucesos cotidianos y sociales que lo constriñen. Escribir, o leer, en suerte de catarsis para hacer conciencia de los problemas, será también un acto de liberación compartido con los lectores.
En el caso de Días de fuego, hay que resaltar la voluntad del narrador, proyectado en el personaje principal, por dar cuenta literariamente de la vida misma. Los libros y la escritura no son, para Rentería, cojudeces, como le grita en la escuela de cadetes su instructor, el `nervudo’ y ‘patriota’ –irónicos epítetos del propio narrador– teniente Vidal Tantavilca, al sorprenderlo, una noche, leyendo una novela (‘La dama de las camelias’) sentado en un wáter del baño, en una más que simbólica escena (14-15). Y aunque este asunto no es desarrollado, no deja de ser relevante que, como en La ciudad y los perros –la emblemática obra de Vargas Llosa–, en la novela de Cueto el protagonista sea alguien diferente a sus compañeros de armas, más sensible, más poroso a una visión democrática y ética de la vida, y cuyas tempranas lecturas literarias, hechas a escondidas en los baños de la escuela policial, lo retratan afín al personaje del ‘Poeta’ en la mencionada obra de Vargas Llosa. En esta, también, el protagonista se salva, con la literatura en mano, del destino sórdido y terminal de los otros personajes con quienes convive diariamente en el colegio militar ‘Leoncio Prado’. No resulta arbitrario acotar una suerte de coincidencia biográfica, además, entre Cueto y Vargas Llosa, en tanto ambos pasaron por la formación policial o militar siendo jóvenes, pero encaminaron sus pasos en otras direcciones: el primero al Derecho y la literatura (Fernando Cueto ha publicado, además, poesía), y el segundo al arte de la novela, al periodismo y la política.
Hay que añadir que una cualidad de la novela de Cueto es que, a diferencia de la de Morillo, aquella redondea un retrato más vívido, constante y de cercanía de la ciudad de Lima y algunos barrios populares –incluido los llamados ‘conos’– durante la guerra interna. [7] Es decir, con una estructura narrativa donde los espacios íntimos (amicales o amatorios) se superponen a los de tipo laboral, y, a su vez, todo se enmarca en la violencia política del espacio mayor que ofrece la ciudad, o el país, en guerra. El trabajo de Cueto recrea más en detalle la candela de aquellos años ‘de sangre’, según la metáfora de su título. Aunque cabe agregar que Cueto intercala, como en ocasiones anteriores, el plano objetivo de la narración de los sucesos y las acciones, con el plano más subjetivo y lírico de ciertas evocaciones realizadas por algunos de sus personajes, o con los sueños sobresaltados, políticamente simbólicos, de Rentería. [8]
Por último, es de destacar que ambas obras partan desde situaciones límites, en las que sus protagonistas se hallan detenidos, prácticamente inmovilizados: Rentería en una silla de ruedas, víctima de un ataque senderista, y Diego en una prisión policial, acusado, y sumariamente sentenciado, de ser miembro de la organización senderista. Desde estas situaciones, que bordean con la muerte, es que ambos personajes trasladan al lector, en la imaginación, a momentos anteriores al presente del relato. Se trata, entonces, de novelas planteadas desde el difícil ejercicio de la memoria: algo que, como dije al inicio de este texto, caracteriza esta veta narrativa que así, en sus mejores logros y exponentes, se afilia a tantos peruanos y peruanas que, luego de la ominosa década de los 90, tuvieron la ocasión de expresarse públicamente para denunciar una serie de abusos y crímenes desde el poder. Es decir, la memoria política (y no necesariamente empezando por la labor de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que fue una iniciativa surgida desde el Estado) se convirtió en un quehacer cotidiano para muchos que en los 90 sentían miedo o inseguridad para realizar denuncias, ya que no solían llevar a buen puerto (más bien todo lo contrario es verdad, por la complicidad operativa entre los miembros de las instituciones públicas peruanas). Aquella memoria que no debemos dejar de lado, y que conviene seguir ejerciendo con inteligencia, vigor y coraje para no repetir situaciones de ignominia. Pienso que con sus diferencias y características anotadas, las dos novelas comentadas contribuyen a este objetivo.
Aquí también es muy pertinente traer a colación el debate sobre la narratividad y la historia, en el sentido de que esta es contada por quienes ganaron las batallas finales, y de esta manera lo usual, en todo tiempo y lugar, es vaciar de sentido, minimizar, satanizar, o simplemente desaparecer, la praxis y narratividad de aquellos que fueron vencidos. Tal caso se aplica, específicamente, a la más reciente conflagración interna vivida en nuestro país. Es lo que Slavov Zizek llama ‘la violencia simbólica’, es decir, ‘la imposición de cierto universo de sentido’, y que puede relacionarse con la ‘violencia epistémica’, de Marisa Belausteguigoitia en relación al proceso zapatista mexicano, o con las reflexiones críticas de Edward Said –o también John Beverley, en relación a Latinoamérica– acerca de quién tiene permiso de narrar. En general, es el trabajo de tantos otros que, en el marco internacional o en del Perú, se interrogan sobre este asunto central de la dinámica del lenguaje. De ahí que la extensa nota 2 del presente texto es solo una muestra de lo que el Estado, sus representantes, oficiales y oficiosos (incluida la versión parcializada de la CVR, más allá de sus aportes), de diversas tiendas políticas, han venido haciendo desde que la llamada ‘pacificación’ del país, durante el fujimorato, permitiera a los grupos de poder retomar las riendas de una realidad social que les iba estallando en sus caras. Algo que vuelve a suceder estos años, claro que con otras características y dinámicas, cuando las masivas protestas que origina el modelo extractivista en el Perú –que desatiende las necesidades básicas y la agenda de las mayorías– son reprimidas sin remilgos. El citado texto de Carolina Arrunátegui sobre el caso Bagua, el último gobierno aprista y la prensa peruana, es una muestra de cómo la escritura sobre el presente, como la de la historia, siempre tienen detrás un sujeto que articula mensajes según específicos intereses y conveniencias, y que por eso todos haríamos bien en develar el sentido de los acontecimientos evitando contar con una sola fuente de información, yendo más allá –y más acá– de la narratividad desde el poder. La crítica que da forma a este artículo, acerca de una literatura que busca representar una realidad todavía próxima en el tiempo y, sobre todo, urgente en el imaginario (no solo) peruano, quiere ser parte del decir y el escribir el sentido profundo, y más cercano a cómo fueron las cosas, sobre la situación de violencia política vivida entre los años 80 y 90. A ese camino y tarea me siento convocado desde dicha época, con el objetivo declarado de contribuir a democratizar realmente esta vida.
* * *
NOTAS
[1] Me refiero a los casos, por ejemplo, de Julio Ortega, Feliciano Padilla, Zeín Zorrilla, Rosas Parravicino, Dante Castro, Óscar Colchado, Julián Pérez Huaranca, José de Piérola, Daniel Alarcón, Alonso Cueto, Santiago Roncagiolo y Vargas Llosa, entre otros narradores. Cada uno, por cierto, debe ser considerado con sus particulares características y posiciones, en más de un caso, divergentes entre sí, sobre el común tema de la guerra interna. Asimismo, el profesor norteamericano Mark Cox ha aportado un vasto corpus a tener en cuenta, con sus libros recopilatorios: El cuento peruano en los años de la violencia (2000), Pachaticray: Testimonios y ensayos sobre la violencia política y la cultura peruana desde 1980 (2004), y Sasachacuy Tiempo: Memoria y pervivencia / Ensayos sobre la literatura de la violencia política en el Perú. En el 2008, publicó Bibliografía anotada de la ficción narrativa peruana sobre la guerra interna de los años ochenta y noventa (Con un estudio previo), con 306 cuentos y 68 novelas por 165 escritores, en el número 68 de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Por su parte, el novelista Miguel Gutiérrez tiene artículos sobre este asunto, los cuales, aun con ciertas afirmaciones para discutir, suman a dicho corpus de investigación, como “Narrativa de la guerra 1980-2006” (en la revista Libros y Artes Nº 16-17; noviembre 2006: 16-20) que ofrece un buen marco para situar la producción textual (literaria y no literaria) inspirada en la pasada conflagración interna.
[2] Al respecto, a estas alturas debiera quedar claro que el uso de cierto tipo de terminología tiene una doble finalidad instrumental. Por un lado, invisibilizar la naturaleza principalmente política del conflicto armado, resaltando el temor que suele desatarse en toda guerra; y, al mismo tiempo, derrotar, en el terreno lingüístico-comunicativo, a las organizaciones alzadas en armas. La batalla por el lenguaje o por el poder mediante el lenguaje, en relación a la guerra interna peruana, tuvo un primer magistral análisis con los semiólogos Juan Biondi y Eduardo Zapata en su libro El discurso de Sendero luminoso: contratexto educativo (1989). Recientemente, a partir de nuestra actualidad, Carolina Arrunátegui (en “Ideología y prensa escrita en el Perú: el caso Bagua”. Lexis Vol. XXXIV 2010: 353-368) ha develado la manipulación mediática en el lenguaje de los medios de comunicación peruanos. También son reveladoras las declaraciones de un ex izquierdista convertido a la fiebre neoliberal, Fernando Rospigliosi, cuando fungía de Ministro del Interior de Toledo: “(Pregunta) No sé si es factible elaborar una definición de terrorista hoy en el Perú y en el mundo. (Respuesta) En lo que respecta al Perú, el concepto de terrorista también tiene un significado político, porque en la década del 80 hubo gran debate sobre si se calificaba a Sendero Luminoso y al MRTA como terroristas. No cabe duda de que ellos cometían actos terroristas, pero también se les calificaba de subversivos, de guerrilleros (…). La definición de terrorista para estos grupos fue muy importante en el camino de aislarlos. En el Perú tiene esa connotación. Recuerdo que como periodista fui cambiando también la manera de calificarlos. Calificarlos como terroristas era ponerles una lápida encima, políticamente”. (En “TERRORISMO Y CORRUPCION. Una entrevista con Fernando Rospigliosi, por Abelardo Sánchez-León. Quehacer 143, setiembre del 2003: http://w3.desco.org.pe/publicaciones/QH/qh143/qh143.asp). Algo semejante sucede con una obra que, en su momento, tuvo cierta resonancia local, mediante el lenguaje del cómic: Rupay. Historias gráficas de la violencia en el Perú 1980-1984, de Luis Rossell, Alfredo villar y Jesús Cossio (ediciones Contracultura: Lima, 2008). A través de su lenguaje gráfico y textual, la violencia del Estado es igualada, en esencia, con la violencia senderista -demonizándolas a ambas, además-, en clara aplicación de la ideología del totalitarismo (y confundiendo el mecanismo de lo que Althusser llama la ideología en general con las ideologías concretas), para legitimar una opción política alternativa contraria a la lucha armada senderista y la consiguiente represión estatal.
[3] Lo que nos recuerda que aún falta una gran obra, situada desde la experiencia y perspectiva directas de quienes iniciaron dicha guerra insurgente, para que se revele (además de las reales vicisitudes internas, e íntimas, de sus protagonistas) el sentido, a la vez, de destrucción y construcción políticas que habrá tenido para sus ejecutores dicho proceso armado. Para matizar esta afirmación, conviene tener presente lo manifestado por Mark Cox: “La circulación de obras por ex insurgentes, en general, es mínima, pero para un estudio serio es importante tener acceso a sus perspectivas” (Introducción a su libro Sasachakuy Tiempo, 2010: 7). Cita a continuación la colección de cuentos Desde la persistencia (2005), nacido en los talleres del escritor Gonzalo Portals realizados en el penal Castro Castro (Lima), y al Grupo Literario Nueva Crónica, con su libro de cuentos Camino de Ayrabamba (2007), el que también ha publicado ‘ensayos acerca de la narrativa de la guerra interna armada’ (Sic). Asimismo, al respecto, menciona las novelas de Víctor Hernández y Rafael Masada. Por último, considérese lo dicho, unos años antes, por Miguel Gutiérrez: “Según sé, existen relatos y novelas escritas desde las cárceles o desde posiciones abiertamente situadas que permanecen inéditas o han circulado en forma de manuscrito o en ediciones artesanales muy precarias” (en “La novela y la guerra”, 2007: 11). Cita, al respecto, las novelas Ciudad enferma. Veinte años de vida en diez minutos, de Rafael Inocente; e Incendiar la ciudad, de Julio Durán.
[4] Este asunto me evoca la novela póstuma El zorro de arriba y el zorro de abajo, de José María Arguedas. Con otras características, es también la contienda agónica de la voz del autor y del narrador, quienes mediante los diarios y el relato novelesco buscan vencer, o diferir, la muerte que acecha desde la primera página. ¿Podrá ser esta una genealogía para el nombre Diego de la Cruz, del protagonista de Hienas en la niebla, en tanto mixtura entre el mítico zorro ‘Diego’ y el migrante andino ‘don Esteban de la Cruz’, compadre del loco Moncada, en la obra arguediana? (En literatura, como en la vida, los nombres suelen no ser algo casual sino causal). De aceptarse tal interpretación, los significados intertextuales para esta obra de Morillo se multiplican.
[5] Acerca de esta contradicción dialéctica –entre la muerte, el duelo y la vida–, su metafísica y sentido político aplicados a un particular quehacer poético contemporáneo, puede revisarse mi reseña “Arqueología de la vida mediante el saber de la muerte. Contemplación de los cuerpos, de Luis Fernando Chueca” (2005). En línea: http://www.letras.s5.com/lch110106.htm
[6] Véase mi ensayo “El rojo fuego de los médanos”: en Ciberayllu (12/09/2000): http://www.andes.missouri.edu/andes/Especiales/CAL_Violencia.html. La violencia del tiempo (de título por demás elocuente) es una novela situada, con derecho, en la veta de una literatura generada a partir de la conflagración interna del Perú durante los 80 y 90. Con mayor horizonte y resultados inclusive que otros intentos narrativos de este autor en dicha línea, y en todo caso más afín a Hombres de caminos, una novela desprendida de la matriz inicial de La violencia…,como ha informado el propio autor. El escritor Guillermo Niño de Guzmán la ubicó, con justicia, en la narrativa de la guerra, de la cual vendría a ser una de sus manifestaciones pioneras, tras el ropaje histórico, filosófico y sicológico que presenta la compleja estructura de esta novela. Dice Niño de Guzmán: “Es posible que (La violencia….) no refleje de manera directa la situación actual del Perú, pero el examen del pasado permite hacerse una idea trágica de la manera que ha ido arrinconando al Perú a lo largo de su historia” (citado por Juan Carlos Galdo en Alegoría y nación en la novela peruana del siglo XX. IEP, 2008, Lima: 223). El propio Galdo caracteriza a esta espléndida obra entre los cruces de memoria y violencia en relación con la historia peruana: lo que llama ‘el mestizaje y sus descontentos’ (224-225), así como remarca el ‘horizonte utópico-revolucionario’ (239) que la insufla.
[8] Es una característica central de su lenguaje que ya ha sido anotada por Alfredo Villar en su encomiástico artículo “Entre zorros y parias”. Hueso Húmero 54, octubre 2009: 189-198. A propósito de su anterior novela, Llora corazón, leemos: “Aquí la lección mejor aprendida por Fernando Cueto proviene de la maestría de Oswaldo Reynoso; como el escritor arequipeño, Cueto ha aprendido a hacer dialogar las voces callejeras con la alta poesía”: 195.
|