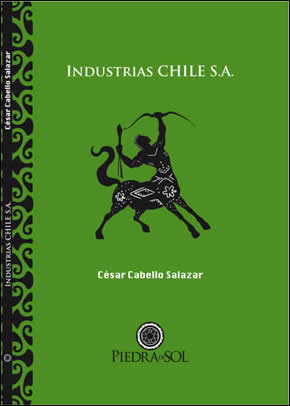
INDUSTRIAS CHILE, LA VOLUNTAD DEL ORIGEN
Cristián Gómez O.
Case Western Reserve University
. .. .. .. .. .. .. .
¿Por qué le convenía escribir Industrias Chile S.A. a César Cabello Salazar? Las razones son varias, pero nos interesa sobre todo indagar en el espacio que pueda ocupar un libro como éste, donde una poética del origen se mezcla con toda una gama de recursos literarios, para así abrirse lugar a punta de poesía, codazos, navajas, relatos de formación y palabras de grueso calibre.
A medio camino de la autobiografía, del uso antojadizo pero certero de una especie de alter ego y jugando con el horror vacui de esa multiplicación de subjetividades que son los espejos que se repiten, César Cabello desarrolla a lo largo de este libro la figura de un tal Antonio Romano Montalbán, un sujeto que se arroga con plena lucidez las virtudes del resentimiento como motor creativo y punta de lanza.
Pero no se trata este libro (solo) de un EasyRider en busca de su identidad y/o de su destino. También hay un tráfico extendido de formatos de expresión que se suceden ante la dificultad de hallar asidero en algún lugar que pueda ser sinónimo de identidad. Ante tanta variedad, el mismo hablante de estos poemas reconoce que participa “del tráfico de los discursos y los objetos” (Industrias Chile S.A., 151), suponiendo de antemano dos cosas: que haya un solo hablante en estos textos y, dos: que todavía se pueda seguir hablando de un hablante lírico en este caso y no más bien de un muñeco grotesco que ilumina estas construcciones de lenguaje desde su sensibilidad contestataria. En cualquier caso, quien dirige esta orquesta heterogénea salva airoso su primera prueba, pues incluso aquellos elementos que pudieran parecer discordantes en primera instancia, logran una unidad a la hora de la composición de esta obra descentrada, o si se quiere: esquizoide.
Entre esos materiales para la textura del conjunto, resalta el tono de una poesía en estado permanente de alegoría, que no le concede nada al lector, creando y recreando un mundo que se alimenta entre otras fuentes de la imaginería mapuche, pero dista de 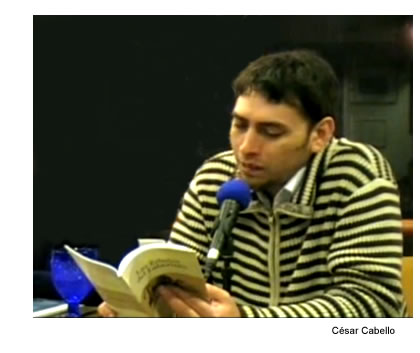 limitarse a ella. El uso extendido de una imagen que nos niega su referente, como uno de los modos fundamentales de construcción del poema, la extrañeza de este lenguaje “barroco” según Grínor Rojo (en Cabello 2008) es, de partida, una de las características definitorias de la pareja Romano-Montalbán&Cabello-Salazar, aunque tampoco debiéramos exagerar esta desfamiliarización de la palabra, puesto que, por uno u otro recoveco de la representación poética, el lector logra compartir ciertas zonas de sentido claramente identificables.
limitarse a ella. El uso extendido de una imagen que nos niega su referente, como uno de los modos fundamentales de construcción del poema, la extrañeza de este lenguaje “barroco” según Grínor Rojo (en Cabello 2008) es, de partida, una de las características definitorias de la pareja Romano-Montalbán&Cabello-Salazar, aunque tampoco debiéramos exagerar esta desfamiliarización de la palabra, puesto que, por uno u otro recoveco de la representación poética, el lector logra compartir ciertas zonas de sentido claramente identificables.
Sin dejar de lado la arquitectura sobre la que se sostienen los poemas de Industrias Chile S.A., un mecanismo clave a la hora de lograr/transmitir ese sentido del que hablábamos más arriba, quisiéramos sin embargo subrayar el tono agónico (del griego agón, por si acaso: disputa, lucha) del que se vale el hablante de este libro para establecer su punto de hablada, el lugar desde donde se pronuncian-escriben los poemas. En otras palabras: la situación comunicativa básica a partir de la cual el hablante emite su discurso, situación que en el caso del libro de Cabello-Romano-Montalbán, no es única ni inmóvil, sino que va mutando de acuerdo a las mismas mutaciones de ese personaje cuya función es la emisión del tal “discurso”, un producto de lenguaje que va más allá del lenguaje.
El temple agónico o conflictivo está dado en varios niveles. El primero de esos niveles es obvio, pero no por eso menos importante. La actitud contenciosa se explicita en distintos momentos del libro, ya sea en la agresión pública a través de la intervención vociferante al asistir a una lectura de poesía (“Variaciones a Mishima”, 138), ya sea con la mención más o menos oblicua, más o menos explícita, de otros autores y libros con los que se comparte y se disputa un estilo y un espacio de escritura. Si Derek Walcott y Saint John Perse proveen la atmósfera propicia para la ficción del viaje, otros constituyen parte del equipaje guerrero y desigual de un caballo de Troya (“Caballo de Troya”, 35-36), esa punta de lanza para conquistar territorios inexpugnables. La sola mención de un “galope muerto”, de la “Residencia” y la “pieza oscura” supone un homenaje y un intento de validación a través de nombres consagrados, incluso si se los nombra para señalarlos menos como punto de llegada que como punto de partida:
“He construido un caballo de madera, un animal viajero,
depieza oscura, de galope muerto. Lo he construido
sobre los restos de una antigua Residencia.”
(36)
La lista no termina ahí, por supuesto, pero creo que se entiende el afán del hablante. El segundo de los niveles mencionados más arriba (aquellos en los que podemos comprobar el temple agónico de este volumen) es la forma, ya que se suceden por las página de Industrias Chile S.A. una serie de soportes –líricos, narrativos y gráficos, doble registro idiomático, referencias históricas y culturales, etc.– que en su heterogeneidad indican no sólo la variedad de un repertorio, sino por sobre todo la inestabilidad de lo representado. No obstante ello, antes de seguir adelante quisiera volver sobre el relato que hay en “Variaciones a Mishima” (136), en la medida que allí se despliega en gran parte lo esencial de la poética de este libro.
En primer lugar, se desentraña el procedimiento. El intento de alegorizar, de crear símbolos que le permitan tratar sus temas sobre la base de una cubierta, un envoltorio que no reemplace el objeto representado, sino que lo haga legible. Y para eso tiene que ocurrir que el símbolo sea lo representado. Cabello abunda en este tema: al hablar del San Sebastián de Mishima, se detiene en esa preeminencia del símbolo, en esa vida casi independiente que los signos cobran una vez que se alejan y/o divorcian de sus significados. El narrador de “Variaciones a Mishima”, mientras mata el tiempo en un cyber-café, observa las bolsas que los usuarios tienen al lado de cada una de sus sillas:
Las miro de reojo, no por la posibilidad que ofrecen para ser robadas,
sino porque en esas bolsas plásticas de un blanco amarillento, sin
letras, los objetos parecen –con mayor razón– símbolos vacíos. Pequeños bultos despojados de su espíritu. Recuerdo un poema de
Pedro Salinas donde el vidrio de una ampolleta es el cuerpo y la luz
el alma. Intento participar del tráfico de los discursos y los objetos.
(151)
“Símbolos vacíos”; “Intento participar del tráfico de los discursos y los objetos.”: con estas dos frases, Cabello pareciera repetir punto por punto los planteamientos esgrimidos por Luis Cárcamo-Huechante en su ensayo Tramas del mercado(2007). Allí se propone modificar la teoría de la mercancía clásica de Marx, ya que el estadio más abstracto y de creciente complejización y espectacularización del capitalismo contemporáneo, ha hecho que la mercancía como forma elemental de la riqueza de las sociedades en las que impera el régimen capitalista de producción (Marx, El Capital3),
se haya vuelto más compleja en el tramado post-industrial del sistema de mercado, cuya red discursiva –marcas, logos, isotipos, diseños– se
superpone a la objetualidad concreta de lo que se consume. De esta forma,
la fetichización opera en torno a una especie de mercancía desrealizada.
(Cárcamo-Huechante, 52)
La fetichización de esas bolsas plásticas que actúan como símbolos vacíos, nos hace subrayar la frase inmediatamente subsiguiente, esa participación en el tráfico de los discursos y los objetos, aunque sean los primeros los que participen en lugar de los segundos. La reducción de los objetos a su transcripción textual y su inscripción en el flujo permanente de imágenes (si no todas publicitarias, al menos gran parte de ellas con alguna clase de valor), se engarza con la fundamental pérdida de arraigo que la neomodernización económica ha producido en Chile, donde algunos referente tradicionales (naturaleza, costumbres familiares, memoria histórica) tienden a un adelgazamiento o desrealización, en tanto se han convertido también en meras formas discursivas “disponibles” para el público consumidor a través de su restitución ficcional. De este modo, la satisfacción de esa necesidad por lo otro, aquello que representa lo “exótico” o lo “perdido” o ambos, es satisfecha con la representación imaginaria de esa nostalgia, destinada a un público masivo o al nicho de mercado en que se enfocan esas narraciones.
Si bien Industrias Chile S.A. participa de este flujo discursivo en cuanto está cruzado por una serie de sistemas de representación, muchos de ellos divergentes entre sí, lo hace desde una perspectiva propia y negativa que desafía toda compensación sentimental por esa pérdida de arraigo señalada más arriba. Cuando Cárcamo habla de una “restitución ficcional” (53) de aquella otredad irremisiblemente perdida en el panorama del capitalismo contemporáneo (en tanto la misma naturaleza ha sido cooptada como punto de equilibrio para la pérdida de la experiencia), tiene en mente relatos que buscan satisfacer/acomodarse a esos nichos de mercado en los cuales está dividida la demanda simbólica. Novelas como La reina Isabel cantaba rancheras o Antigua vida mía, permiten novelar esa nostalgia para responder a cierto mercado cultural. Cabello parece consciente de este juego en el que se inserta su escritura, sin embargo la salida formal que encuentra en la paradoja: “Al mundo del que ahora soy parte no le pertenezco” (151), haciéndose partícipe de ese péndulo que fluctúa entre la filiación y la afiliación como vínculo que no encadena, lo conduce a identidades parciales o transitorias. Su relación, entonces, con el mundo mapuche y la poesía de esa etnia, estará signada por las múltiples entradas y salidas de quien (se) reconoce (en) un linaje, pero no se obliga a formar parte del mismo.
Por el sólo hecho de ser una “industria”, esto es, una “construcción” (en el sentido etimológico de la palabra), el nombre de “Chile” pasa a ser una invención y no una necesidad, una convención que ha sido acordada o impuesta, por un grupo amplio u otro reducido, por voluntad propia o no, pero artificial al fin y al cabo. Un constructo, en consecuencia, que se distancia de lo natural, que no es necesario sino contingente. El giro, sin embargo, que le añade Cabello, es el de ser, además de lo ya dicho, una marca comercial. Tenemos entonces que, incluso si a todo lo largo del libro, la problemática de las raíces y su autocuestionamiento por parte del hablante, su estallido en múltiples identidades (Romano Montalbán-Cabello Salazar/el temblor de los espejos) y su relación de amor-odio con lo que Iván Carrasco ha denominado como poesía etno-cultural (“el poema etnocultural está puesto en boca de un sujeto que se presenta como cronista, o investigador de aquellas zonas del país donde los problemas interétnicos o interculturales son más agudos”, 7), todo este juego habilidoso con los significantes conduce a una re-creación de lo patrimonial como bien, a la re-invención del patrimonio como mercancía transable.
Me explico: una vez que se ha introducido la temática de lo mapuche y de la poesía mapuche por parte del hablante del texto, desde ese momento el conjunto del libro instantáneamente se inscribe en una instancia de lectura que determina su recepción. El horizonte de recepción, confirmado o no después por la lectura, (se) ha creado ciertas expectativas que tal vez no hayan sido ni siquiera auspiciadas por el libro sino por aquellos índices de lectura que rodean al libro. A saber: la aparición, por ejemplo, de César Cabello en colecciones de poesía mapuche en Chile y el extranjero, su activa participación en esos libros híbridos como son Epew-fábula (2008) y Paisajes nómadas (2011) que intentan dar cuenta del imaginario visual de la poesía mapuche el primero y de la poesía del sur de Chile el segundo[1], inducen al lector a internarse en lo que se supone sea o es la “poesía mapuche”, incluso si este último concepto encierra, en sí mismo, tendencias y discursos divergentes e incluso contradictorios entre ellos. Y, de este modo, una vez inmersos en la aproximación particular que hace Cabello al universo mapuche, una aproximación llena de desconfianza y distanciamiento (“Hace mucho que no escribo poesía indígena o sureña, he perdido la brújula y mi carta de navegación”[2], 151), entramos en la circulación de aquellos bienes simbólicos propios del patrimonio cuya defensa ha sido uno de los puntos centrales de la causa mapuche, es decir sus tradiciones (asociado, por supuesto a la defensa territorial) e historia. Pero he aquí la paradoja, al menos en el contexto del capitalismo avanzado en que vivimos, ya que el patrimonio no puede existir sin esa inalienabilidad, sin ese carácter inherente y digno de ser preservado que le confiere, precisamente, el mercado. Como cita de manera brutal José Reginaldo Santos Goncalves en su ensayo sobre el tema, “antes del saqueo no había patrimonio en Egipto” (Santos, en Cárcamo-Huechante, Fernández Bravo y Laera, 240). Esto, que podría parecer una herejía a oídos de cualquier arqueólogo, no hace sino remarcar a través de la provocación el hecho de que los bienes culturalesadquieren su carácter de inalienables en tanto existe una demanda por ellos.
En la medida en que la conservación del patrimonio (y no su aniquilamiento, como muchas veces podría suponerse) es compartido por agencias estatales y las instituciones privadas, subrayando la conjunción copulativa,
el mercado no sería algo que amenazaría (o confirmaría) el patrimonio
externamente, fuera de sus fronteras. En verdad el mercado existe
internamente al patrimonio moderno, en el interior de sus fronteras,
formando parte de su naturaleza, no pudiendo existir éste sin áquel. La
propia “inalienabilidad” de los bienes que integran los patrimonios se
torna una forma de mercancía en los contextos modernos, añadiendo
valor a los objetos y transformándolos en blanco de interés turístico.
Este último, aunque representado siempre de forma negativa y
destructiva, parece ser en verdad una de las fuentes más seguras para
la existencia social y cultural del patrimonio.
(Santos, en Cárcamo-Huechante, Fernández Bravo y Laera, 240)
Hay que agregar, sin embargo, un matiz a esta cita, un matiz que no obstante confirma lo señalado anteriormente por Cárcamo. Y es que si bien el mercado de estos bienes inalienables es un mercado modificado por los productos que transa, un mercado “cultural” o de bienes simbólicos, lo intercambiado no son tanto los objetos como las experiencias que ellos conllevan, experiencias a las que accederíamos por medio de las imágenes de un pasado “originario”, “primitivo”, “otro”, “perdido”, propio de las culturas tradicionales o nativas. Id est, vedado para el ciudadano de la urbe contemporánea sujeto a la ultra división del trabajo y la mediatización de toda experiencia. Esa promesa que se nos vende corrobora el dictum de Cárcamo en lo referente al reemplazo de las mercancías por su imagen. Un barrio que debe permanecer intacto o alguna tradición folklórica que no debe sufrir variación alguna, la receta más antigua de determinado plato, todos estos ejemplos están excluidos del mercado sólo en apariencia. Se les recupera reservándoles el lugar especial de aquellos bienes que tienen una circulación restringida y/o un régimen diferenciado, en tanto en ellos no se juega en primer lugar la posibilidad de habitar en un lugar ni de satisfacer una demanda culinaria, sino el acceder a un pasado remoto o perdido, a una tradición cultural irremisiblemente perdida. Lo que consumimos es, precisamente, la compensación de esa pérdida, “Pues los patrimonios siempre prometen algo más que ellos mismos. Prometen una realidad ausente, distante, fragmentaria; traen siempre una promesa no cumplida de totalización” (Santos, en Cárcamo-Huechante, Fernández Bravo y Laera 244).
Cabello, por su parte, se ve envuelto en estas consideraciones aunque desde una entonación que nos devuelve a la pregunta del principio de este texto, esto es, el imperativo detrás de la escritura de un libro como Industrias Chile S.A. Si la respuesta ha sido hasta ahora la de ocupar un espacio diferenciado en el discurso mapuche y chileno como una opción consciente para distinguirse en el concierto de la poesía chilena más reciente, me parece imprescindible agregar que el autor tampoco disponía de demasiadas alternativas si no quería correr el riesgo de simplemente sumarse a poéticas ya establecidas algunas, ya practicadas otras.
Ensayo una reflexión: pareciera que el non plus ultra de cierta poesía mapuche es, paradójicamente, sino alejarse de su origen, sí incorporar tantas influencias como sean posibles, con el fin de parecer o más abierta o más moderna, o ambas. He ahí los casos de César Millahueique y la televisión, Huenún y Trakl, Huirimilla y los corridos mexicanos, Añiñir y la marginalidad urbana. Da la impresión que lo que se le exige a la poesía mapuche o lo que se exigen los/las autores mapuches, al menos los que yo conozco, es una apertura obligatoria del compás que superponga o al menos complemente sus tradiciones culturales con otras que, para usar un nombre meramente operativo, podríamos llamar foráneas. Como si los rasgos globalizadores fueran una cuestión novedosa por tratarse de una cultura originaria y no un mero dato de la realidad contemporánea, se repite una y otra vez como un punto a tener en cuenta el que poetas provenientes de esta etnia sean “capaces” ampliar el espectro de sus posibilidades creativas, dramatizando un gesto que de no ser estos autores mapuches, pasaría desapercibido o se le atribuiría a una preocupación ambiente, a la atmósfera que se respira.
En el caso de César Cabello, el camino seguido pone de relieve la cuestión del saqueo, la preponderancia del tráfico. En otro de los segmentos narrativos de Industrias Chile S.A., de hecho el primero de ellos, titulado decidoramente “La vida en tierra”, el protagonista del relato acude a una reducción mapuche donde se asiste a la exhumación ilegal de restos humanos, los cuales después de ser elaborados/trabajados por un artesano, son puestos en venta para el consumo “cultural” de los turistas. Vemos en el relato cómo los valores supuestamente intransables del patrimonio (en este caso, dramatizado al punto de que lo que se convierte en objetos de consumo son los mismos restos óseos de aquellos antepasados cuyo legado se pretende resguardar) adquieren un valor de cambio siempre y cuando hayan entrado en el circuito comercial, representado por el trabajo humano, la mano de obra del artesano que incrementa la plusvalía de esos bienes, los que por definición deberían mantenerse al margen de este tipo de intercambios.
El proceso económico en sus etapas más básicas está presente aquí: materias primas, procesamiento, distribución y consumo. La dinámica perversa entre mercado y patrimonio pareciera subrayarse por dos afirmaciones que hacen los mismos habitantes de la reducción que se visita. Uno de ellos, intentado evidenciar el carácter histórico de esos restos puestos a la venta –y por lo tanto, su condición de mercancía, su precio en tanto “bienes” que portan en sí el pasado que simbolizan– dicen que son “de hace unos 100 años” (61). Otro, o el mismo, señala que tales objetos “pertenecieron a sus familiares o a los antepasados de otras familias que vivieron en el lugar. La mayoría se ha ido, han vendido sus tierras o las tienen abandonadas. Ya no hay velorios por acá” (61). La rapacidad que se le endilga al mercado en su contactocon esa herencia cultural que busca ser preservada, se retrata aquí al asociarse implícitamente el abandono con la migración campo-ciudad y la búsqueda de mejores oportunidades laborales. Subyace a esta dialéctica una pérdida de la inocencia debido a la cual la identidad mapuche no puede mantenerse al margen de la historia, y, por sobre todo, la representación de esa identidad no puede ignorar que tanto el mercado como la historia son hechos inherentes a la imagen que se tenga como comunidad.
Es por eso que cualquiera de las anécdotas que se relatan en “La vida en tierra”, tienen como subtexto el cuestionar cualquier tono idílico o ahistórico de esas auto-imágenes. La visita del “protagonista”, i.e., del narrador en primera persona a través del cual conocemos los hechos, al Servicio de Urgencias del Hospital Regional de Temuco, nos ofrece la oportunidad de contemplar la degradación de valores otrora (¿cuándo?: sería bueno poder situar estas coordenadas con mayor precisión) tenidos en alta consideración, pero que a la vista de los sucesos que conducen a nuestro narrador hasta dicho recinto hospitalario, parecen haber quedado completamente en desuso, por lo menos desde la perspectiva con que nosotros accedemos a lo acontecido.
Así, el narrador nos comunica, junto con los hechos que lo condujeron a tal lugar, la escala de valores que lo mueven:
El motivo de la pelea fue confuso, yo no sabía si la ofensa del
desconocido a la mujer existió, lo cierto es que vi una
oportunidad de medirme físicamente contra un grupo de sujetos
que, incluida la mujer, nos superaba en número. Hay cierta
honorabilidad implícita en una pelea a manos limpias, uno a uno,
quizás heredada de una vaga idea del duelo de caballeros. Se
presume igualdad de condiciones y se acuerda la prohibición de
utilizar recursos que estén fuera de tu propia corporalidad.
Existe un comportamiento y tiempos de combate, de alguna
forma, medidos. En cambio, la pelea en grupo y en una situación
desfavorable te permite cebarte, echar mano de cualquier objeto
o recurso desleal para causar daño, como la botella de pisco
quebrada con la que corté una parte del cuello a uno de los
sujetos y que, luego, me quitaron para devolverme el castigo en
la cara. (63)
Este fragmento resulta provocador no por el hecho de las artimañas de las que se vale el personaje una vez envuelto en estos altercados, sino por el contraste que ofrece al comparársele con otro episodio, esta vez aparecido en el texto final que mencionáramos anteriormente, “Variaciones a Mishima”. Allí, un narrador que se hace llamar tanto Antonio Romano Montalbán como César Cabello Salazar, nos mete de lleno en la mera transacción de valores culturales que a esas alturas han perdido toda su aura de bienes inalienables o patrimoniales. De hecho, el narrador de este segundo relato se sumerge en un mundo de tiras y aflojas, de regateos en busca de libros que luego serán transados por otros. Imposible no recordar el subtítulo de El Chile perplejo, ese libro clave de Jocelyn-Holt para entender lapost-dictadura chilena: “Del avanzar sin transar al transar sin parar”. Estando en una de esas librerías de Temuco que suele frecuentar, el protagonista se fija en el subterráneo de la Pillán, donde lo que está en oferta es otro tipo de objetos, esta vez sacados de ese mundo de mitologías seudo-medievales y leyendas más o menos artúricas donde los ítems son placebos de un ideario signado por la tradición, a la que se intenta denodada y vicariamente acceder vía sus tótems: instrumental Ninja (polvo para desaparecer, kimono, linchaco, etc.) o espadas como la Durendal o la Excalibur.
A pesar del tono evidente del simulacro que envuelve este tipo de negocio, incluso así queda un espacio –mínimo, por supuesto– para intentar con disimulado empecinamiento una autenticidad de la experiencia inevitablemente perdida. Aun mejor, de suyo imposible:
La calidad de los materiales con que fabrican aquellas chucherías es
muy modesta: cartón, plástico y, a lo más, plaqué. Las espadas no
pesan mucho, pero cortan, tienen filo y una punta aguda que pruebo
en la yema de los dedos. Pregunto en voz alta:
- ¿Cuánto cuesta esta Excalibur con incrustaciones de turquesa y
diamantes de plástico que tiene aquí?
-35.000 pesos –me contesta el dueño, algo molesto.
-¿Y cómo sé que es la original, la que sale en el libro?
-Porque pertenece a una colección, las espadas vienen certificadas,
las vendemos en estas cajas que traen el sello del Rey Arturo y los
Caballeros de la Mesa Redonda. Si te fijas, abajo, en la empuñadura
viene dibujada una corona, esa es la del Rey Arturo. La Excalibures
la primera que traemos, pronto llegará La Arondight, de Lancelot,
que también es parte de la colección. (145)
Este decorado, ya negado en su remota esencia por la misma descripción que de él se hace, quedará aun en peor pie cuando el protagonista repare en el volumen de compras de otros clientes de la tienda (dos semi-adolescentes, prácticamente niños), a los que decide seguir en cuanto abandonan el lugar y asaltarlos en cuanto los alcanza. De este modo, la pelea de bar que se narra en “La vida en tierra”, comparada con este episodio menos picaresco que delincuencial, logra una pátina de honorabilidad que el propio relato se negaba, al menos en principio, a asumir.
Lo que en el fondo se está atacando es, por una parte, esa imaginería chilena, nacional y patriotera, que ha hecho del universo mapuche un signo sin referente, un símbolo ideológicamente tendencioso que es parte de un proyecto nacionalista al cual la nación mapuche se ha opuesto desde que entrara en contacto tanto con los españoles, primero, como con el estado chileno, después. Pero también, por la otra, se cuestiona firmemente cualquier amago de idealizar la noción de lo mapuche o las nociones de lo mapuche como si éstas estuvieran ajenas a las contradicciones. De ahí que la última parte de “La vida en tierra” se centre en esa operación de desmontaje y desenmascaramiento, en apuntar a esas idealizaciones en su rol de cortina de humo, en su afán de blanqueamiento. Cabello se esfuerza por señalar las grietas por las que el imaginario del conquistador/invasor se ha enquistado en la religiosidad y el ser mapuche, obligado hoy a traducirse en el idioma del extranjero.
La visión de una identidad mapuche impoluta “tapa la miseria y el despojo de los campos” (66). Los circuitos de intercambio cultural lo que hacen precisamente es sacar de sus contextos originarios esos bienes culturales (los huesos en el relato de Cabello) para exponerlos en colecciones privadas o públicas, museos e instituciones, a las que llegan a través de una serie de agencias y mediaciones, curadores y catálogos, agentes privados y públicos que una vez que los objetos han alcanzado su destino final de exhibición, son cuidadosa y rigurosamente elididos, disimulados sibilinamente para que el visitante, el turista o el coleccionista o el lector, en nuestro caso, pueda acceder a una experiencia de primera mano, “auténtica”, sin mediaciones y que no ha sido fabricada ni construida. Cabello en cambio se aboca a cuestionar tal posibilidad, en cuanto cualquier univocidad es desde un principio descartada en un libro como éste cuya estructura poética –lo mencionábamos más arriba– es todo menos evidente, ya que los significados del poema van de la mano de un estilo que se encarga precisamente de posponerlos. No sin cierta acritud, propia de un hablante que hace de su principio rector la desconfianza, leemos como corolario de esta parábola la siguiente pregunta: “¿De qué sirve ser tantas veces mapuche, si lo único que arrastramos es un saco con huesos rotos?” (67).
Tal como hemos dicho en otra ocasión[3], creemos que subyace a esta meditación en torno a las genealogías individuales y colectivas “una insistencia premeditada en los dolores del parto y no simplemente en la nostalgia del origen” (Gómez, en Miranda 101); la zoología que en Las edades del laberinto “metaforiza el nacimiento no implica (…) ninguna redención por vía de una vuelta aurática, sino al revés: el canto se estigmatiza por la mancha del origen. (…) Pero esta desazón no se refiere únicamente a lo privado: si el nacimiento es ruin, (…) lo que sale de ese nacimiento deviene habitante y/o creador de un país nocturno y enemigo, que deambula por las ruinas de una ciudad inventada” (Gómez, en Miranda 101). Ahora bien, contextualizando lo anterior, creo que esa indecisión en torno al origen, añorado y cuestionado al mismo tiempo, guarda relación con procesos de más largo aliento a los que este libro no quiere sustraerse.
No por repetido esto deja de ser una obviedad, pero ninguna obra se escribe en solitario ni se lee separadamente. Por el contrario, sus condicionamientos históricos no la anteceden, no son su “contexto”, sino que lisa y llanamente la constituyen. Son la obra. En ese marco, Industrias Chile S.A. cobra un “valor agregado” en cuanto todo el peso específico de su demanda por un origen es intensificado, si es que no originado, en la pérdida de arraigo producto de la modernización económica iniciada en los años de la dictadura pinochetista y continuada durante los veinte años del gobierno de la Concertación por la Democracia.
Sería difícil (e inconducente) tratar de precisar cuál conflicto va primero, pero nos parece claro que en una obra como la de César Cabello (pero no sólo en la de él), se conjugan/conjuran tanto las perennes demandas del pueblo mapuche, como la revolución económica que se ha encargado de transformar no sólo los aspectos económicos de la vida en Chile, sino la sociedad en su conjunto, en la propia interpretación que ésta hace de sí misma. Como respuesta formal a estas realidades, Industrias Chile S.A. nos parece una muestra imprescindible de lo que significa la Historia como horizonte inescapable e intrascendible de toda escritura. En resumidas cuentas, este libro no es político porque hable del conflicto mapuche y/o presente una aproximación crítica a las otras aproximaciones y representaciones estéticas que se han hecho de él o a partir de él; el carácter político de este libro pasa por su activa conciencia de ser un juego simbólico entre otros juegos simbólicos donde su relación con lo real no es desdeñada, sino que puesta bajo una nueva lupa. Industrias Chile S.A.entiende que participación política no pasa ni por reflejar la realidad ni tampoco por cambiarla a fuerza de voluntad. Lo suyo tiene que ver con una cuestión centrada antes en la ideología de la forma antes que en un posible tema, cualquiera que este sea. El intenso trabajo con los lenguajes de la representación que se impone Cabello es, pienso, la exacerbación de una corriente ya vista en la literatura mapuche que ya hemos comentado (su obligatoria apertura de compás con el fin de subrayar su capacidad integradora, a falta de un nombre mejor), pero que en manos de este autor logra un gesto cómico y autorreferencial, la parodia de sí mismo en el que la degradación del hablante y del narrador es una alegoría de las escasas alternativas históricas antes las que se enfrenta una comunidad entera.
* * *
OBRAS CITADAS
1.- Cabello Salazar, César. Las edades del laberinto. Santiago: Ediciones Piedra de Sol, 2008.
2.- __________________. Industrias Chile S.A. Santiago: Ediciones Piedra de Sol, 2011.
3.- Cárcamo-Huechante, Luis E. Tramas del mercado: imaginación económica, cultura pública y literatura en el Chile de fines del siglo veinte. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2007.
4.- Cárcamo-Huechante, Luis E., Fernández Bravo, Álvaro y Laera, Alejandra (comps). El valor de la cultura. Arte, literatura y mercado en América Latina. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2007.
5.- Carrasco, Iván. “Poesía chilena actual: no sólo poetas”. Paginadura, n° 1 (1989): 3-10.
5.- Jocelyn-Holt, Alfredo. El Chile perplejo: del avanzar sin transar al transar sin parar. Santiago: Ariel/Planeta, 1998.
6.- Marx, Karl. El capital, vol. 1. Crítica de la economía política. Traducido por Wenceslao Roses. México D.F: Fondo de Cultura Económica, 1973 [1867].
7.- Miranda, Paula y Fuentes-Vásquez, Carmen-Luz (eds.). Chile mira a sus poetas. Estudios y creaciones. Santiago: Editorial Pfeiffer, 2011.
8.- VV.AA. Epew-Fábula. Nuevo imaginario visual de la poesía mapuche contemporánea. Santiago: Ediciones Piedra de Sol, 2008.
9.- VV.AA. Paisajes nómadas. Nuevo relato poético visual del sur de Chile. Santiago: Ediciones Piedra de Sol, 2011.
* * *
NOTAS
[1]Es inevitable no hacer notar y subrayar el cruce que se produce entre estas etiquetas, de suyo arbitrarias.
[2]Si bien la primera parte de esta afirmación podría leerse como una declaración de independencia, como un intento de desvincularse de estas dos formas discursivas (cfr. la nota inmediatamente anterior), su segunda parte parece negar a la primera. Si tal distanciamiento fuera efectivo y sin rezagos de culpa o nostalgia, entonces la segunda parte de esta afirmación no sería necesaria. Pero la aceptación del extravío, la metáfora de la navegación sin rumbo implica la admisión implícita de un origen y de un centro, de un lugar de pertenencia del cual quien pronuncia tal frase se ha apartado por lo que sólo podemos llamar como un “mal camino”, a falta de un nombre mejor, en tanto se confiesa perdido y/o sin dirección.
[3]“Poesía joven chilena: casos de estudio”, en Miranda y Fuentes-Vásquez (2010).