Proyecto Patrimonio - 2018 | index | César Cabello | Cristián Gómez O. | Autores |
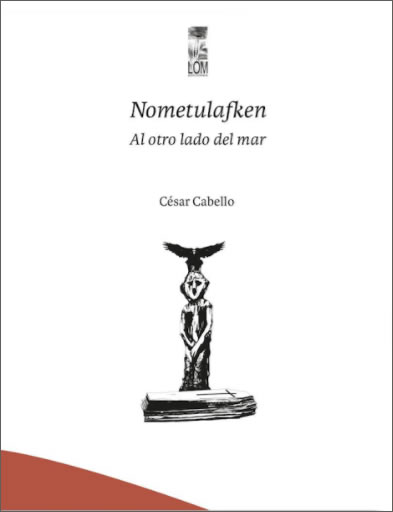
NOMETULAFKEN
(Nometulafken. Al otro lado del mar. César Cabello Salazar, Lom Ediciones, 2017)
Por Cristián Gómez O.
.. .. .. .. ..
Centrándose en una elaboración poética de los rituales mortuorios del universo mapuche, César Cabello Salazar (Santiago, 1976), se entronca en este libro con una tradición que asume como propia y a la vez intenta superar, como es la escritura de poesía mapuche y, además, con lo que Iván Carrasco denominase poesía etno-cultural, con la cual guarda evidentes cercanías.
Nometulafken es un libro que demuestra algo que ya sabíamos, esto es, Cabello ha sabido consolidar un estilo propio, un tono que lo hace distinguible dentro de un concierto más amplio. Sin llegar a los extremos de hablar de un “barroco mapuche”, sí podemos concordar en que la poesía de Cabello –Las Edades del Laberinto, Industrias Chile, El País Nocturno y Enemigo, entre sus títulos más significativos– ha sabido desembarazarse de cualquier folklorismo para centrarse en una empresa que busca resucitar antiguos mitos desde una voz eminentemente lírica.
Si Nometulafken carece de la plasticidad y el virtuosismo desplegado en El País Nocturno y Enemigo, lo hace asumiendo un formato pre-establecido, un camino trazado que quiere explorar y, en sus mejores momentos, insuflar de nueva vida. Y lo logra, con creces. Estos poemas que dibujan la figura del barquero que conduce las almas de los muertos hacia el otro lado, hacia el nometulafken o tierra de los muertos, proponen, tal como lo hiciera el autor en algunos de sus otros libros, la concreción de un proyecto híbrido que lejos de exotizar el universo mapuche, lo engarza, si hacerle perder su singularidad, con otros provenientes de tradiciones como la judeo-cristiana y la mitología griega. En ese sentido, la exploración de la escatología mapuche no nos aleja, sino que –por el contrario, a través de una larga metonimia– nos acerca y pone de manifiesto el largo conflicto que el estado chileno ha mantenido en contra del pueblo mapuche, a todo lo largo de su historia. Como lo plantea con lucidez Fernanda Moraga-García en el prólogo que acompaña a estos poemas,
Así descubro lo que creo es uno de los subtextos más potentes que cruzan
al poemario y que es tan silente y definitivo como el lenguaje de la muerte. Se
trata del extendido genocidio del pueblo mapuche, que no solo tiene que ver
con las muertes físicas, sino con un crimen más amplio que atraviesa todos
los niveles de la existencia de la sociedad mapuche.
Esta lectura de la profesora Moraga pasa por entender el lenguaje (poético) como una especie de puente. Un instrumento semiótico capaz, como el Caronte mapuche que circula por estas páginas, de cubrir una distancia, de llegar hasta ese otro lado (de la comunicación). Reconozco que es tentador hacer esta lectura. Hay, por lo demás, indicadores de sobra para entender Nometulafken como un acercamiento al mundo mapuche, mundo del cual forma parte la violencia por la que actualmente atraviesa y antes ya ha atravesado.
Sin embargo, la reivindicación de la memoria como solución última ante los conflictos sociales irresolutos que el libro (no) menciona, no creo que sea necesariamente una lectura del Chile de hoy, no creo que el sentido ulterior del texto vaya por el lado de reivindicar las demandas históricas del pueblo mapuche. Aún más: creo que la potencia de este libro de Cabello pasa no sólo por el lirismo de las imágenes que nos presenta, sino por ser capaz de aunar ese lirismo con otras tradiciones en una solución de continuidad que no le quita un ápice de su localismo ni de su fuerza identitaria.
Como dice el poeta:
Mis pasos son seguros.
Mi camino es lo que alcanza
a iluminar mi lámpara.
El oxímoron como declaración de principios. Estas vibraciones del lenguaje, que son si se quiere leerlas así, también vibraciones culturales, son los que desmarcan a este libro de otros con los que se podría emparentar. En un poema que no puede pasar desapercibido (“La travesía de ser el wampotufe”), se nos indica: “Marco las consecuencias de mis actos en la piel”, i.e., llevar la historia tatuada en nuestro propio ADN. Si esta es evidentemente una señal de que Nometulafken, el wampotufe (botero) recorre un periplo identificable para nosotros, con mayor razón lo son estos versos:
No es necesaria la luz sobre la epidermis
ni el discurso de las bellas artes
de los campus de Macul,
porque la oscuridad es el lenguaje
de los que pueden ver
una lágrima
por cada muerto que cargo,
fantasmas entintados,
que son mis miedos.
El conflicto creativo está en el centro de este poemario. La posibilidad de un lenguaje comunicativo se ve (parcialmente) truncada por esa oscuridad tautológica que se centra en la (im)posibilidad de decir. La travesía del mar es la de este capitán Ahab que conoce lo que la ballena blanca escribe sobre el agua. Para no ser innecesariamente abstruso, referiría al lector interesado al poema titulado “Houdini”, donde sin hablar explícitamente de arte poética, se detallan, sin embargo, algunos de los procesos escriturales de este libro y, me parece también, otros del autor. Así, cuando se compara al “personaje de esta historia”, es decir al botero/Caronte, con el mago Houdini, se hace un paralelo entre la magia del escapista húngaro-norteamericano y las sombras chinas que el hombre del bote ensaya sobre el agua. Cruzar, así, las almas de los muertos, resulta en una especie de escritura, en un intento de representación de la realidad a través de imágenes. Pero por sobre todo, un elemento que nos parece clave para definir la concepción de la escritura que maneja Cabello, es lo siguiente: esa representación de la realidad a través de imágenes, no es nunca dócil ni tampoco es transparente, no es un conducto donde enviar un mensaje sellado e impoluto (una transmisión profiláctica de la realidad, un someter la escritura a la realidad), sino que se trata en realidad de que esa re-presentación, ese presentar otra vez, filtra –cuando no contradice– lo que la realidad/el contexto/la Historia le propone. Aquí el poema:
HOUDINI
¿Quién necesita al sol en esta barca?
Sobre cubierta,
uno de los viajeros mata a un ciempiés
y se lo da de alimento a una araña,
la que teje vestiduras de muerte
para su víctima.
En la red también yacen una mosca
y un pequeño pájaro redondo.
Uno de los grilletes que nos atan
a estos maderos está vacío.
Como Houdini, el personaje de esta historia
ensaya sombras chinas sobre la superficie del agua.
En sus manos:
. . . . . . . . . El pájaro y la mosca
. . . . . . . . . viajan juntos
. . . . . . . . . hacia otra tierra.
De este modo, se puede ver que la poesía de Nometulafken tiende a una afirmación de los poderes de la poesía (ese pájaro y esa mosca que ahora vuelan libres, lejos de toda telaraña) antes que a la indagación en un conflicto político e histórico con el que guarda relación –a qué negarlo– pero del cual no depende como patrón de lectura.
Tal vez la lectura de este libro de César Cabello Salazar pueda ser también una invitación para releer nuestros códigos de lectura de la poesía mapuche en particular, y de la poesía chilena en general.