Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Carlos Franz | Grínor Rojo | Autores |
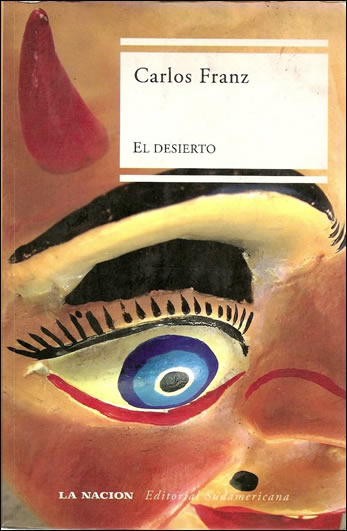
CARLOS FRANZ, EL DESIERTO Y LA DOBLE TRAGEDIA DE CHILE
CARLOS FRANZ, EL DESIERTO AND THE DOUBLE TRAGEDY IN CHILE
Por Grínor Rojo
Universidad de Chile
grinorrojo@hotmail.es
Publicado en ANALES DE LITERATURA CHILENA
Año 17, junio 2016, nemero 25, 141-160
.. .. .. .. ..
RESUMEN
Entre aquellas novelas que tienen como trasfondo el problema histórico que a los chilenos nos plantean la dictadura y la postdictadura, El desierto, la novela de Carlos Franz de 2005, podría ser la más extensa y compleja. Cruza Franz en ella dos historias, cada una de ellas conteniendo su percepción del período del caso. El tertium comparationis se lo proporciona el ejercicio de la justicia: violación flagrante y adecuación acomodaticia en la dictadura; manipulación mañosa y, de nuevo, adecuación acomodaticia en la postdictadura. Subyace al paralelismo la asociación (¿dependencia?) de la justicia con el poder. El empleo de la idea nietzscheana de la tragedia griega refuerza y da su forma artística a esta perspectiva.
Palabras claves: Narrativa chilena, Carlos Franz, El desierto, Postdictadura, Tragedia.
ABSTRACT
Among those novels that have as their background the historical problem Chileans face regarding the dictatorship and post-dictatorship, El desierto, Carlos Franz’s 2005 novel, could be the most extensive and complex. In it Franz intertwines two stories, each one containing his perception of the two corresponding periods. The enforcement of justice provides him with the tertium comparationis: lagrant violations and accommodating adaptations during the dictatorship; crafty manipulations and, once more, accommodating adaptations during the post-dictatorship. Beneath this paralelism lies the connection (subordination?) of justice to power. The use of Nietzsche’s idea regarding Greek tragedy reinforces and gives this perspective its artistic form.
Key Words: Chilean narrative, Carlos Franz, El desierto, Postdictatorship, Tragedy.
* * *
El desierto, la novela con que Carlos Franz ganó el Premio La Nación-Sudamericana 2005 y que se publicó ese mismo año, es una obra ambiciosa, a la que a mí no me faltan ganas de acusar de pretenciosa, y perturbadora además. Franz se propuso generar con ella una interpretación de lo ocurrido en nuestro país a partir del 11 de septiembre de 1973 y en dos coyunturas: la del inmediato postgolpe de Estado y la de los comienzos de la llamada “transición a la democracia”, es decir en este segundo caso el tiempo histórico de principios de los años noventa. Y ello en términos de una tragedia ateniense, sirviéndose para aplicarle a su obra ese correlato genérico de las disquisiciones del joven Nietzsche en El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, la primera edición de aquel libro de 1872 y la segunda revisada y retitulada El nacimiento de la tragedia, o Grecia y el pesimismo, de 1874, así como también, estimo yo, de la autocrítica nietzscheana que antecede a la tercera y última edición, que es de 1886, donde el filósofo se sacude, y para bien, hay que admitirlo, de las influencias de Schopenhauer y Wagner.
Hago estas observaciones no con un ánimo de ornamentación pedantesca, algo que detesto, sino para subrayar el acierto de la corrección que en El nacimiento de la tragedia introduce la autocrítica nietzscheana del 86, y que es pertinente para mi comentario del relato de Franz. Pero no contento con ello, el novelista chileno recurre también, entre los insumos clásicos de los cuales echa mano para componer su obra, a la figura de la “Moira” o las “Moiras” –la “Moira” en la versión más antigua, la unipersonal homérica, y las Moiras en la versión de Hesíodo: Klotho la que sujeta la rueca, Lachesis la que hila y Atropos la que corta el hilo–, manipulando ella/ellas tanto la vida como la muerte de los seres humanos, y a la/s que aquí se postulará, a la/las que el novelista chileno Carlos Franz postula, como una/s entre las múltiples versiones femeninas del hado, incluidas dentro de ellas “Ishtar, la anterior, la diosa madre, la madre de los dioses, la Central, la que los griegos llamaron de varios modos, entre otros Afrodita, pero antes de eso Rhea y Cibeles y Gaia (la madre tierra, la que los andinos llaman Pachamama), y que en el santuario de Eléusis adoraban como Démeter, pero a la cual sobre todo llamaron Moira. Destino o fatalidad, o necesidad” (Franz, El desierto 373).
Finalmente, aunque rebajado, mal citado aposta (ya explicaré por qué), también ha reservado Franz un sitio, entre los intertextos de El desierto, para la famosa frase inicial de El 18 de Brumario de Luis Bonaparte: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa” (Marx 408). Hay algunos intertextos más, que andan circulando entre las páginas de El desierto y que pudieran acoplarse a los tres ya identificados. A algunos me referiré más adelante, cuando lo considere necesario, pero éstos que acabo de nombrar son los más significativos.
Ninguno es externo, sin embargo. Es decir, que Franz los utiliza para su novela, pero también dentro de su novela, que los noveliza, que los hace formar parte de la fábula, asociándolos de un modo u otro a los avatares de la protagonista. Esta es Laura Larco (¿Lachesis?), una jueza a quien veinte años antes de los acontecimientos que ocupan el primer plano del relato, recién salida de la Escuela de Derecho, se la designó para cumplir funciones en una ciudad del norte grande de Chile y a la que en el desempeño de su cargo sorprenden las circunstancias ominosas que rodearon la implantación de la dictadura pinochetista. Dos decenios más tarde, cuando tiene ya cuarenta y cuatro años, habiéndose cerrado el ciclo dictatorial y habiendo vivido ella su exilio en Alemania, Laura Larco regresa a Chile, y lo hace recuperando el lugar que fue suyo en el pasado. La ciudad tiene por nombre Pampa Hundida, está ubicada en medio de un oasis y este a su vez en medio del gran desierto de Atacama. Es, por añadidura, según se nos deja saber, una “ciudad santuario”, a la cual acuden anualmente miles de peregrinos con la esperanza de que la “Patrona” los alivie de sus penurias (el modelo referencial obvio es la fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana, que se celebra en el pueblo del mismo nombre todos los meses de julio, entre los días 12 y 18). Y un dato más: próxima a Pampa Hundida, en sus alrededores, se encuentran las ruinas (una “ciudad fantasma”) de un antiguo campamento salitrero.
En 1973, Laura Larco ha sido testigo, y luego se constituirá en paciente directa, del desplazamiento en ciento ochenta grados que el eje del poder experimentó entonces en Chile. Para responder a una pregunta de su hija Claudia, en una carta que esta le envía desde Santiago a Berlín, cuando la pesadilla pinochetista ya ha concluido, la mujer escribe una suerte de confesión-testimonio cuyo texto se le comunica al lector de la novela en letra cursiva. La pregunta de Claudia, quien nació en Alemania, en el exilio, pero ha viajado a Chile a impulsos de sus propias inquietudes, ha sido: “¿Dónde estabas tú, mamá, cuando todas esas cosas horribles ocurrieron en tu ciudad?” (12). Es, como cuesta poco darse cuenta, la misma pregunta que los jóvenes, al menos ciertos jóvenes, les hacen hoy a sus padres. Para contestarle a su hija, Laura se obliga a reconstruir la “historia secreta de su vida”, su “historia negada” (12), empezando por aquel mediodía de octubre en que aparecieron en Pampa Hundida los militares:
[U]n mes después del golpe de Estado de 1973, levantando una nube de chusca por el camino al oasis, que entonces era de tierra –ahora, tú me cuentas en tu carta que este se ha transformado en una ruta moderna, asfaltada por la prosperidad general–. La caravana de camiones militares, atigrados por el camuflaje, se dividió en dos a la entrada de la ciudad: una columna rodeó el oasis como si fuera a ponerle sitio, encaramándose a la pampa por la parte donde están las ruinas de la vieja salitrera, a la cual conocemos como el Llano de la Paciencia (“conocemos”, empiezo a escribir estos recuerdos y descubro que aún pertenezco allí, que nunca me he ido de la ciudad santuario). Mientras la otra columna entraba por la avenida principal y llegaba hasta la Plaza de la Matriz, estacionando frente a la alcaldía (28-29).
Es el comienzo de la historia que ocupará el primero de los dos desarrollos temporales que cubre la novela de Franz, este que ahora estamos conociendo a través de la confesión-testimonio con que Laura le responde a su hija. Dejando de lado las connotaciones psicoanalíticas de la misma y también las conclusiones que podrían obtenerse prestando atención a la pertenencia de este texto a un cierto “género literario”[1] y dejando de lado asimismo unos cuantos guiños de roman à clef, la problemática de fondo que se ventila durante el curso de la confesión es la de la compleja coexistencia que tuvieron los habitantes de Pampa Hundida, y que sobre todo tuvo la mujer que la redacta, con el régimen que se hacía entonces presente en la ciudad, reemplazando al Estado de derecho por otro basado en la obediencia a los detentores de la fuerza: “Un día, alguien vino contando de camiones cargados de prisioneros que saltaban al suelo maniatados, entre las casamatas del pueblo fantasma […] me habría bastado con ir, pero no lo hacía; nada queda más lejos que aquello que ponemos del otro lado de nuestro miedo” (75).
Pero el punto exacto en que el terror se apodera de los corazones de los habitantes de Pampa Hundida sobreviene cuando, un poco después, ellos observan, descendiendo en el patio de las ruinas, convertidas ya a esa alturas en un campo de concentración, a un escuadrón de tres helicópteros (“Tres sombras radiantes que de pronto semejaban tres parcas discutiendo furiosas, arrebatándose la delantera, blandiendo sus husos o sus guadañas por sobre ellas” (150)), cargados con un tribunal militar cuya misión consiste/consistirá en juzgar a los prisioneros in situ y condenarlos a muerte (la alusión referencial es, en esta oportunidad, a la denominada “Caravana de la Muerte”, que comandó el general Sergio Arellano Stark, que recorrió Chile en octubre de 1973 y dejó como saldo conocido a noventa y seis víctimas fatales. En la ciudad de Calama, que se asemeja en muchos detalles al pueblo de la novela de Franz, se sabe que las víctimas fueron veintiséis), encargándosele luego al comandante del campamento, el mayor de ejército Mariano Cáceres Latorre, la tarea de eliminar a los “condenados”.
Y, en efecto, durante varios días, después del paso de los helicópteros por Pampa Hundida, en las madrugadas, los habitantes de la ciudad santuario escuchan los fusilamientos que ordena este mayor, nieto, bisnieto y tataranieto de militares, y que son fusilamientos con los que él retoma el que considera un mandato ancestral: el de pelear en las guerras que a los hombres de armas les solicitan “los civilizados”, o sea aquellos que “declinan de la fuerza y llaman al soldado para que haga lo que ellos no se atreven […] Los Latorre y lo Cáceres hemos montado en las caballerías de la República desde la Independencia. Hemos muerto en todas sus guerras, se podría decir” (237-39[2]). Los habitantes de la ciudad se consternan, como las buenas almas que son. La consternación se agudiza cuando uno de los prisioneros escapa del campo y le pide al cura del pueblo que lo oculte. El cura se niega (“Ese muchacho vino a la basílica, pidiéndome asilo. Pero yo no puedo, Laura, no podría…”, (198)) y lo entrega a la jueza, quien sí lo esconde, desatando la ira de Cáceres, el que toma como rehén a la Patrona y amenaza con retenerla hasta que el fugitivo le sea devuelto: “Ustedes han tomado mi honor, al quitarme ese prisionero, yo tomo algo sin lo cual ustedes no existen” (219).
Le arrebata de esta manera Cáceres a la ciudad la imagen que en más de un sentido, no solo el espiritual sino también el económico, constituye su razón de ser. La jueza va a ser la encargada de solucionar el problema. Requerida por la comunidad, por los diez “hombres justos” que la representan (la designación proviene de Génesis 19), a que se presente ante Cáceres para que él les devuelva a la Virgen, se expone a la violencia del comandante, a la tortura, a la denuncia forzada y al chantaje, culminando todo ello en una oscura relación sexual. Cesan así los fusilamientos de las madrugadas. Cáceres le asegura a Larco que los prisioneros están puestos en libertad en la frontera. Más tarde, Larco descubrirá que eso es mentira, que el mayor no ha “honrado” el “pacto” que selló con ella, según el cual:
Si yo aceptaba el “pacto”, y venía y lo obedecía negándome a obedecerlo, y luego él me azotaba, y al hacerlo algo de él “salía” –y yo lo recibía–, y luego él me acariciaba, y me consolaba, y me vestía, y me entregaba a un sentenciado, para que yo lo amparase, tal como iba a hacer antes de que terminara esa noche, si yo cumplía todo eso con precisión –aunque ciertas variaciones también ocurrirían, porque solo un esclavo puede sorprendernos–, si yo honraba el pacto que él me ofrecía, entonces yo, a cambio, podría decir que había hecho justicia (293-94).
Pero lo cierto es que el pacto existe únicamente en la imaginación de Laura y que entre tanto los presos están pasando a integrar la lúgubre lista de los “detenidos desaparecidos”, lo que a ella le confirma el propio mayor: “¿No me digas que creíste realmente que un oficial como yo iba a desobedecer las sentencias de un consejo de guerra?” (320). Un incendio del campo de concentración, la destrucción de la imagen de la Patrona durante el incendio, treinta y seis horas perdida la mujer en el desierto y un mes y medio traumada, en “estado de choque” (347), más una tentativa no consumada de aborto y el posterior abandono del lugar concluyen este desarrollo de la sintaxis narrativa.
El segundo desarrollo, ahora con un enunciante en tercera persona, que habla a nombre de un “nosotros” y cuya identidad se aclara solo en el epílogo de la novela, es el que veinte años después pasa a ocupar el primer plano del relato. Habiendo tenido durante los años de su exilio, en Alemania, una carrera académica brillante, en la Frei Universität de Berlín, enseñando un “curso profético y pesimista sobre la tragedia” (20), a la vez que como autora de Moira, un tratado filosófico-jurídico de gran éxito, llega a oídos de Laura que se ha abierto una oportunidad para regresar a Chile y retomar allí su antiguo puesto: “entendió, de pronto, que esa vacante, ese vacío, esa ventana abierta sobre el abismo, había sido abierta para ella” (17). ¿Por qué vuelve? ¿Por qué tira por la borda su brillante carrera europea? Su viejo profesor de la Universidad de Chile, don Benigno Velasco, Ministro de Justicia en los inicios de la postdictadura y que fue quien le enseñó a Nietzsche por primera vez en la Escuela de Derecho, se lo pregunta. Ella siente que hay algo o alguien que “desde allá” la mira y la llama. Pero lo esencial es que sabe que tiene una deuda consigo misma. Y que también ha entendido que “hay preguntas que solo se responden con la vida” (12).
Vuelve, entonces, y no tarda en verse involucrada en la nueva coyuntura histórica. Si la primera era la del inmediato postgolpe, esta es la de la inmediata postdictadura. El desafío no consiste ahora, para los pobladores de Pampa Hundida, en definir una cierta actitud respecto del Estado de excepción, sino de asumir, en el marco de las condiciones creadas por el nuevo Estado de derecho, la pesada herencia del que lo antecediera o, mejor dicho, de asumir las culpas, tanto las propias como las ajenas, respecto de los crímenes que se cometieron mientras duró el Estado de excepción. En la pregunta de Claudia encontramos la clave de esta problemática: “¿Dónde estabas tú, mamá, cuando todas esas cosas horribles ocurrieron en tu ciudad?”[3]. Es una pregunta dirigida a Laura, como vemos, en su calidad de madre y de jueza, pero indirectamente también a los vecinos de Pampa Hundida y que, en última instancia, como lo ha visto con claridad Rodrigo Cánovas, contiene una “acusación generacional y una pregunta abierta a todo un país con capítulos de su historia entre paréntesis” (228). Porque, según una frase que se repite varias veces en la novela (la primera en la página 72 y la última en la 448), Laura “no había sido mejor que nosotros, tampoco había estado exenta de su ‘fascinación’”[4].
Este segundo desarrollo de la sintaxis de El desierto se complejiza con la rebeldía de los jóvenes que aspiran a conocer la verdad de los crímenes y a castigar a sus hechores y con la posibilidad de que una querella iniciada por el abogado Tomás Martínez Roth contra Cáceres ponga en evidencia que la imagen de la Patrona a la que en la actualidad se venera en Pampa Hundida no es más que una réplica de la estatuilla original, la que se quemó en el incendio, revelación que a los que quieren asegurar la paz en Pampa Hundida y construir sobre esa paz el “Centro de Adoración más grande del Continente” (158), no les complace. Nuevamente, los diez hombres justos, encabezados por Mamani, recurren a los buenos oficios de la jueza:
–Escuche la voz de la ciudad a la que ha vuelto.
–¿Y qué dice la voz de la ciudad, según usted?
–Se oye clarito –sonrió Mamani, con su dentadura perfecta–. Paz, progreso, prosperidad (163).
Pero la acciones que siguen no responden a esos propósitos de “paz”, “progreso” y “prosperidad” de los diez hombres justos, sino que, en la expectativa de un “milagro” de la Patrona, la multitud enardecida acaba destruyendo lo que todavía queda en pie del campo de concentración y de paso también a Cáceres, quien ha vuelto hasta el lugar de sus crímenes en busca de un “juicio final”. Es el principio del fin. La destrucción del campo de concentración preludia la ruina posterior de Pampa Hundida y su conversión en un “pueblo fantasma”. A lo que sigue la revelación de que Claudia, la hija de la jueza, la que naciera en Alemania y cuyo padre presunto es o ha sido el marido de la mujer, el periodista del pueblo y escritor manqué, Mario Fernández, es, en realidad, la hija de Cáceres.
Franz desenvuelve esta trama circunvoluta, que yo no he tenido más remedio que reproducir pormenorizadamente, a lo largo de cuatrocientas setenta y dos páginas largas. Mi impresión es que sus intenciones fueron escribir una pieza en gran estilo, una “obra magna”, como con admiración la ha calificado el profesor Cánovas, en un país en que las tales no abundan, y que fuese una pieza que apareciera en el mundo con un cupo garantizado en los órdenes del canon, tanto el nacional como el internacional, pero que al hacerlo se percató de que estaba pisando sobre un terreno erizado de púas. A esto yo atribuyo la complejidad de la intriga, el férreo control de la prosa y el nivel retórico “alto”, demasiado “literario” para mi gusto, rebosante de duplicidades, ecos, equivalencias y contrastes fónicos, morfológicos, sintácticos, etimológicos, etc. Agrego que, para concretar ese prurito estilístico del más acendrado refinamiento, es indiferente quién esté desempeñando el papel de narrador, si Laura en su carta-confesión-testimonio o el narrador en tercera persona del segundo desarrollo.
Pero más importante que los símiles, las metáforas y los símbolos, en los que la prosa de Franz se prodiga (casi en cada página de El desierto hay algo que es “semejante” de algo, como hubiese dicho Jakobson), es, aquí una vez más, el empleo que este narrador hace de la alegoría, una figura retórica que recurre en las novelas cuyo asunto es el régimen militar que gobernó Chile entre 1973 y 1989, tanto entre las que se publicaron antes de su término, la mayor parte de ellas en el exilio, como en las que se publicaron después, cuando el cambio en las condiciones políticas del país ya se había producido y resultaba posible que esa clase de obras aparecieran localmente.
Entre las tempranas y del exilio, la que se suele nombrar con mayor frecuencia es Casa de campo, de José Donoso, una novela publicada por Seix-Barral en Barcelona, en 1978, y cuyos personajes y acciones, según el decir de uno de sus críticos más perspicaces, Luis Íñigo Madrigal, son la “expresión de la actividad histórica de un grupo social específico en un momento determinado de la historia de Chile”[5]. De principios de los noventa, en cambio, dada a conocer esta vez en el interior del país, como una de las piezas ejemplares en el sales effort de la “nueva narrativa”, que como se recordará orquestó la Editorial Planeta para su Biblioteca del Sur, es El palacio de la risa, la proustiana ficción que en 1995 publicó Germán Marín con los datos que pudo recabar acerca de las diferentes metamorfosis de que fue objeto Villa Grimaldi durante un siglo o más de vida y sobrevida hasta transformarse por fin en un antro de tortura y de muerte. No obstante mi no muy grande simpatía por la literatura alegórica, yo reconozco la gran calidad de estas dos novelas y de otras, construidas todas ellas a base de sistemas figurativos totalizadores, con ricas e intrincadas imágenes que funcionan como afluentes de un río mayor, el que al modo de una “metáfora extendida” (la definición que de la alegoría dio por primera vez Quintiliano en su Institutio oratoria) se encarga de imprimirle al conjunto su significación definitiva. Se proponen dar cuenta de esta manera de la realidad (y de la verdad) del país, de su presente y su pasado. Con una elección que no debiera sorprendernos, puesto que es una constante en la narrativa chilena, las “casas” oligárquicas de Donoso y Marín son Chile; lo que ha sucedido y sucede dentro de ellas es o fue, nos parecen decir estos dos escritores, nuestro destino ineluctable.
Sobre la alegoría (del griego allos, “otro”, y agoreuein, “hablar”) se ha dicho una infinidad de cosas, más y menos inteligentes. Para no entretenerme aquí con la muy peculiar versión benjaminiana[6], ni tampoco con la desconstruccionista de Paul de Man o con la fenomenológico-hermenéutica de Ricoeur, diré que forman legión los estudiosos que la han definido desde la Antigüedad, que la han descrito, que la han clasificado y que la han historizado. Una excelente introducción a esas opiniones tradicionales puede consultarse en el conocido manual de Heinrich Lausberg. Pero el mejor camino para embarcarnos en una discusión productiva a su respecto pareciera ser todavía contraponiendo la alegoría al símbolo. El símbolo es, se nos advierte cuando emprendemos este contraste, una imagen en la cual el referente y el lenguaje se funden. No pasa eso con la imagen alegórica, en la que el referente constituye siempre un allos absoluto y la relación, por lo tanto, es la de la correspondencia que se entabla entre un elemento irreductible y otro que si bien representa sígnicamente al anterior no llegará nunca a ser el mismo. Quiero decir que la imagen alegórica remite a un algo que está y estará siempre separado de ella pero que no por eso deja de ser para ella. Por lo mismo, no faltan los puristas que argumentan que se puede hablar de alegorías nada más que cuando estas son “perfectas”, cuando ninguno de los componentes externos está exento de una imagen interna que lo representa (Lausberg 283). Por lo general debido a la gravitación de factores represivos cuya naturaleza puede ser cualquiera, religiosa, política, ideológica u otras, pero que lo que tienen en común es que dificultan o imposibilitan el que un contenido sea expuesto como el que es (por ejemplo, en el caso de la “no representatividad del mal” de que habla Ricoeur en su temprano La Symbolique du mal), ese contenido, que como he dicho es verificable en la realidad del mundo y que en otras circunstancias hubiera podido expresarse en un lenguaje directo, o sea sin que fuese menester arroparlo con el lenguaje de la literatura, es “transmutado” (el participio es de Ángel Rama) a un sistema de imágenes elemento por elemento. Se agrega a ello que la alegoría constituye, y previsiblemente, una preferencia barroca e ilustrada en tanto que el símbolo es de gusto más bien romántico.
Esta, que es una propuesta de alegoría “perfecta”, según la distinción clásica, por lo que nada del referente o del “pensamiento mentado” (Lausberg) subsiste en ella como tal, también encierra una posición reduccionista extrema acerca de una figura retórica que yo pienso que puede manifestarse con menos rigidez. Por lo pronto, en aquellas ocasiones en que no todos los elementos que constituyen el contenido de la obra en cuestión son rastreables en el exterior de la misma y, por lo tanto, la crítica como traducción no es suficiente para dar cuenta de la totalidad de lo escrito. En otras palabras, cuando no a cada una de las imágenes que el intérprete está compulsando corresponde un referente material y/o conceptual reconocible afuera. Es lo que acaece en numerosos relatos contemporáneos (pienso en Animal Farm, de Orwell, o en Lord of the Flies, de Golding, o en los cuentos de Borges, entre ellos “La biblioteca de Babel” o “La lotería en Babilonia”), en los que, aun cuando exista una propuesta alegórica que es efectiva y comprobable, sus componentes, personajes, acciones, tiempo, espacio, o bien no se pueden retrotraer todos ellos a tales o cuales contrapartes externas o bien arrancan de esas contrapartes externas pero para empeñarse luego en la exploración de dimensiones de sentido que las sobrepasan largamente (el Borges que usa las demóticas “loterías” de Buenos Aires para una kafkiana reflexión sobre el papel del azar en la existencia humana podría ser un buen ejemplo). Para mi lectura de El desierto, esta distinción es útil y voy a volver sobre ella al final de mi trabajo.
Franz se suma pues, con El desierto, a las usuarios chilenos de esta figura retórica. Podemos concluir así, sin temor de equivocarnos, que su “desierto” es el vasto universo, que su “oasis” es la geografía nacional y que su “ciudad sagrada” es el espacio de la civitas en nuestra historia social desde siempre, desde antes presumiblemente de la llegada de los europeos a América[7]. Incluso a las ruinas fantasmales del campamento salitrero, metamorfoseado después en un campo de concentración y remetamorfoseado por fin en un nuevo pueblo fantasma, pudiera descodificárselas como las huellas de un triple pasado, más y menos distante, que ha quedado atrás pero que vuelve.
Es un tendido escenográfico que se presta óptimamente para el desfile trágico que va a tener lugar encima de él, donde la relación alegórica entre exterior e interior se sigue manteniendo, al haberse tenido el buen cuidado de dotar, si no a todas, a las principales contribuciones externas con su imagen correspondiente. Es lo que acontece con los personajes y sus acciones. Dije antes que en la pregunta de Claudia a su madre, que en el curso del relato se repite como un ritornello, había una clave, y la hay porque es la misma pregunta que los chilenos y chilenas de las generaciones que tienen hoy cincuenta años o menos les están formulando a sus padres. También hay una clave en el “pacto” de la jueza con Cáceres, el que alude a la conducta de los que creyeron (o se avinieron a creer) en los beneficios de un entendimiento con la soldadesca empoderada. Me refiero a aquella oposición que “obedecía” pero negándose a obedecer”, y que así hacía que algo “saliera” de los militares y que los opositores lo “recibieran” facilitando la convergencia. De igual manera, los diez hombres justos de Pampa Hundida, el alcalde, el cura, el médico, el notario, el funebrero, el omnipresente curaca y los demás, son todos ellos arquetipos alegóricos, de la política, de la religión, de la ciencia, de las instituciones civiles, de los ritos mortuorios, de la cultura ancestral, etcétera. Puestos a prueba o, mejor dicho, con sus criterios profesionales y/o con sus juicios éticos y religiosos puestos a prueba por las exigencias que les hace el orden dictatorial. El cura Penna y el médico Ordóñez ofrecen un ejemplo extremo de lo que afirmo, este certificando muy a su pesar las defunciones de los asesinados y el otro derramando sobre sus cadáveres, también muy a su pesar, los óleos de la extremaunción. Tanto como la propia jueza Larco, que es el personaje en quien se aloja la ley republicana y cuyas negociaciones con el comandante son las del viejo con el nuevo orden político. Este compromiso, que también ella asume a su pesar, empieza a relejarse con su presencia en los juicios sumarios:
Cuando por fin creo haber hallado los argumentos para intervenir, cuando me estoy levantando de mi butaca, desafiando la mirada de Cáceres al borde del escenario, el mazo cae. Cae desde alguna parte, con un ruido hondo y decapitado, como un cráneo sobre un piso de mármol. Las sentencias de muerte son dictadas en un santiamén. Doce sentencias de muerte […] me siento. Es apenas una flexión de rodillas, pasar el peso del cuerpo atrás de su centro de gravedad, dejarse caer […] sentarse cuando había que mantenerse de pie; no es necesario más para palpar la tela moral de la que estamos hechos […] las razones que no hallé a tiempo son, eran, puro miedo. Miedo, Claudia, un miedo indigno, infeliz, miserable. Un miedo que no merece lástima (153).
Del otro lado, el comandante Cáceres es la nueva autoridad, la de la fuerza, durante el primer desarrollo narrativo, y es la defenestración de la misma, junto con su degradación, durante el segundo, cuando el otrora todopoderoso militar se ha convertido en un ente no menos ruin que el espacio en que habita.
Más importante todavía es la amenaza de querella judicial del joven abogado Martínez Roth, la que en ese segundo desarrollo de la historia podría poner en evidencia el fraude sobre el que reposa el orden que reemplazó al de la dictadura, esto es, la inexistencia de la imagen sagrada, poniendo así en peligro tanto el “pacto de gobernabilidad” (161) como la “prosperidad general” (28). Con esa querella lo que analógicamente se está dejando en descubierto es la política hegemónica que en Chile han tenido los gobiernos del período postdictatorial con respecto a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Me refiero a la política de esos gobiernos en cuanto a su reconocimiento de la necesidad de conocer la verdad y administrar la justicia, que, aunque existente y explícito, fue siempre menos enérgico de lo que la gravedad de los hechos requería y cuyos tropiezos e insuficiencias son materia de conocimiento público. La cita de rigor, que la novela pone en boca de Claudia, la que como su madre se ha puesto a estudiar derecho en la Universidad de Chile y que ella atribuye al profesor Velasco, es, y cómo no, una elaboración del dictum del presidente Patricio Aylwin el 21 de mayo de 1990. En las palabras de este:
[L]a nación exige que se esclarezca la verdad, se haga justicia en la medida de lo posible, conciliando la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia (32-3).
La elaboración de Velasco en la novela de Franz:
Ahora Velasco nos dice que la experiencia le ha enseñado que Apolo debe transar con Dionisio, que solo podemos aspirar a una “justicia de lo posible”. Incluso menos, pues lo posible puede ser demasiado. Dice que la pasión por la justicia social condujo al terror social. Y que por lo tanto, si queremos mantener a raya el terror, de ahora en adelante, es necesario pedir menos justicia. Dice que a nuestra generación no le toca ni siquiera cuestionar esta idea, ni siquiera escoger entre Dionisio o Apolo, porque somos simplemente los herederos de un pacto entre ellos y no nos cabe más que acatarlo (230).
Contraviniendo esa doctrina, está procurando actuar el abogado Martínez Roth:
Alguien, muchos en la ciudad saben lo que pasó acá. Si los presionamos con nuestra querella por profanación, hablarán. Y atraparemos no a Cáceres, ni al tribunal volante que mandó a Cáceres a fusilar, sino a aquel que mandó al tribunal, al último comandante, el supremo (188).
Es la esperanza de saber la verdad completa y de obtener una justicia que no consista únicamente en el castigo a una veintena de chivos expiatorios, pero a la vez es el peligro de que la persecución de tales objetivos se estrelle contra los intereses del orden político y económico de la postdictadura. Ese orden es el que en la novela de Franz encarnan los poderosos del pueblo, los que no están dispuestos a permitir que la querella prospere.
Mientras tanto, la bajtiniana muchedumbre que ha acudido a la festividad, pulula y se desplaza por las calles de Pampa Hundida. Es un océano ondulante de sonido y color, que se torna en una especie de segundo coro, por detrás del coro de los justos, el de una masa sin rostro y sin discurso, la que, ignorante de las fuerzas que la determinan, le ruega a la Patrona para conseguir su protección:
Laura vio –o sus ojos afiebrados tras el día completo de viaje sin dormir creyeron ver– conquistadores españoles, indios disfrazados de animales totémicos, de jaguares y cóndores, negros pintados, guerreros emplumados originarios de las selvas más allá de las sierras, cortesanos con pelucas blancas, gitanos, demonios mitológicos que descendían de las alturas altiplánicas… una muchedumbre dispar y confusa y arbitraria; seres que venían no de otras provincias o países, sino de un tiempo y un mundo previos, desde una necesidad anterior a ellos mismos –pero que siempre había sido la patrona de todos ellos (14).
¿Un sí es no es mecánico? Sí, de acuerdo. Pero en mi descargo voy a recordarle al lector de estas notas que ahí y no a otro sitio es donde va a parar la escritura alegórica indefectiblemente, por lo que los románticos y Ricoeur con ellos, la desdeñaron y la vilipendiaron, otorgándole su preferencia al símbolo cuya semanticidad neblinosa, al contrario de lo que pasa con la alegoría, les pareció susceptible no de traducción sino de interpretación. Pero, como quiera que sea, a mí me interesa que quede constancia de que en el ejercicio anterior de traducción yo he dejado sin comentario otras imágenes que también ameritaban análisis, como el caballo furioso de Cáceres, que reaparece una y otra vez en el relato, que es o parece ser la cifra metonímica del mayor y sobre el cual al in de la novela Laura se monta firmemente y lo hace correr hasta matarlo[8]. O como la Patrona misma, que es un ícono estrafalario, pero con cuyo circular de mano en mano se alegoriza en la novela la tenencia de un poder que alguna vez fue genuino pero que ahora no lo es. Sin embargo, reconociendo yo la fuerza y validez de estas imágenes, creo que sería injusto para con la novela de Franz si mi comentario se quedase anclado en el espacio de la allegoresis.
Como anuncié al comienzo, Franz acomoda el aparataje alegórico que a él le interesa en el modelo genérico de una tragedia ateniense. En tanto tragedia ateniense y nada más, se encontrarán, en la construcción El desierto, los ingredientes consabidos: el origen catastrófico y sacrificial de los hechos, en esta ocasión partiendo con la muerte de un rey en su palacio, a causa de sus excesos, de su hybris, “sacrificado por las fuerzas incontrolables que él mismo había desatado” (Nietzsche 30), los dos actores principales (fórmula de Esquilo: “protagonista y antagonista”) o tres (si se incluye a Mario Fernández y según la fórmula de Sófocles: “protagonista, deuteragonista y tritagonista”), el conflicto de fuerzas opuestas entre protagonista y antagonista (en el primer desarrollo Cáceres es el protagonista y Laura la antagonista, en tanto que en el segundo los papeles se invierten. Pero con los protagonistas siempre encontrando, para dar cumplimiento a sus designios respectivos, limitaciones respecto de las cuales ellos carecen del poder para superarlas, y con las consecuencias previsibles de derrota, de humillación o de muerte), la “falla trágica” del/la protagonista, tanto la falla del/la que actúa cumpliendo las órdenes de sus superiores como la del/la que no actúa por miedo a las posibles represalias, por lo que ninguno de los dos es ni enteramente bueno ni enteramente malo (hamartia), el “coro” de los diez hombres justos y su “corifeo”, Boris Mamani, el curaca ancestral, este una suerte de intermediario entre el primer coro y el segundo (en el capítulo veintisiete se nos informa que es nada menos que un Dionisio andino), la “fábula”, en cuyos episodios se insertan los “cambios de fortuna” (peripeteia) y al menos un sorpresivo “reconocimiento” (anagnorisis) y hasta llegar a los espectadores, en quienes la “conmiseración” y el “terror” debieran, como quiere Aristóteles en su Poética, inducir un estado de “purificación catártica” (katharsis). Puesto en escena todo ello durante la primavera, que es la estación del año en la cual estallan las potencias renovadoras de la naturaleza y las que se extienden hacia la vida social. En este último sentido y sin que con esto yo esté poniendo en duda la pertinencia de otras definiciones, a mí me basta con la de The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics:
las tragedias representan las fallas del esfuerzo humano, por grande que este sea, frente a ciertos procesos (llámense “destino”, los “dioses”, etc.), respecto de los cuales los seres humanos son por definición ignorantes –aunque las tragedias en sí mismas propongan algún tipo de conocimiento, porque de otra manera no se las habría podido componer (1297).
Y agrega el autor de ese artículo: “las tragedias aparecen en momentos de consolidación social y política precaria, que pronto demuestran ser momentos de transición de una forma de sociedad a otra” y que “en todos los casos [el subrayado es suyo] han sido seguidas por la consolidación de una teoría política de extraordinario poder” (1297).
Si ahora cierro el foco de mi comentario, descubro que en su creación de una novela alegórica y trágica y, más precisamente, de una novela alegórica y trágica de filiación nietzscheana, el escritor chileno Carlos Franz operó en El desierto de manera consecutiva y consecuente, sirviéndose de los dos énfasis principales que pone Nietzsche al especular sobre la esencia del género. Primero, aprovechó Franz la concepción nietzscheana de la tragedia ateniense como el receptáculo artístico más adecuado que existe para dar cabida a los dos “instintos” que según predicó el filósofo alemán presiden el orden de lo humano en general y, por lo tanto, también la obra de arte: el instinto “apolíneo”, que Nietzsche asocia con las artes visuales, y el instinto “dionisíaco”, que Nietzsche asocia con la música (la de Wagner, of course): “Esa misma duplicidad es el origen y la esencia de la tragedia griega, la expresión de dos instintos artísticos entretejidos entre sí, lo apolíneo y lo dionisíaco [énfasis en el original]” (130). No solo eso, sino que un volumen de El nacimiento de la tragedia forma parte de la utilería de la novela, ya que se contaba entre los libros de la pequeña biblioteca que Laura Larco abandonó en Pampa Hundida cuando huyó hacia Europa. Su hija Claudia, que como ya dije está reandando el camino de la madre (aunque solo sea para desautorizarlo), lo ha tenido en sus manos. En él encuentra ella y encontramos nosotros un párrafo subrayado:
La peculiar mezcla de emociones en el corazón del festejante dionisíaco –su ambigüedad– parece remontarse (como la droga medicinal se remonta al veneno mortal) a los días cuando infligir dolor se experimentaba como alegría, al tiempo que una sensación de supremo triunfo arrancaba gritos de angustia del corazón. Desde ahora, en cada alegría exuberante se oirá un trasfondo de terror (225).
He ahí la médula del argumento ideológico preliminar de El desierto, el de la confrontación de la “mesura” apolínea con la desmesura dionisíaca (es Nietzsche quien subraya este segundo término), y que es el que abre la puerta para que Carlos Franz nos proponga una explicación mítica sobre los acontecimientos chilenos de septiembre de 1973 y después. Aquella habría sido la lucha entre los dos instintos nietzscheanos, que son los instintos humanos fundamentales, se nos sugiere. Su resultado fue el desplome de un cierto orden histórico y su reemplazo por otro. Un orden apolíneo exigido al máximo y ya incapaz de sostenerse, de lidiar con el despliegue de su propia “exuberancia”, por haber dado a sus virtualidades rienda suelta al parecer, cedió ante la novedad y la potencia de un vendaval dionisíaco que (y esto no debe perderse de vista) aguardaba en el “trasfondo” del escenario la oportunidad para sacar la cabeza. Trajo este consigo la muerte y la vida o, más claramente, trajo consigo el advenimiento de la muerte para que desde ella pudiese renacer la vida, produciéndose de ese modo el reencuentro natural de los chilenos con su origen y su unidad (y comunidad) primordiales. Cito a Nietzsche otra vez:
Debemos darnos cuenta de que todo lo que nace tiene que estar dispuesto a un ocaso doloroso, nos vemos forzados a penetrar con la mirada en los horrores de la existencia individual y, sin embargo, no debemos quedar helados de espanto: un consuelo metafísico nos arranca momentáneamente del engranaje de las figuras mudables. Nosotros mismos somos realmente, por breves instantes, el ser primordial, y sentimos su indómita ansia y su indómito placer de existir; la lucha, el tormento, la aniquilación de las apariencias parécennos ahora necesarios (168).
Además, si en Chile, en septiembre de 1973, una euforia dionisíaca “primordial” se llevó por delante la jovialidad (griechische, Heiterkeit, también traducido como “serenidad”) de la “apariencia” apolínea, de acuerdo con el primero de los dos énfasis mencionados, la intuición que sucede a esa es la que hipotetiza que lo que ahí aconteció no fue otra cosa que el reenactment de un evento antiguo, tan antiguo que se pierde en el pozo sin fondo de un tiempo sin tiempo. Es la intuición que en El nacimiento de la tragedia augura la posterior tesis del “eterno retorno” del filósofo, la que él desenvuelve en extenso en La gaya ciencia y en Así habló Zaratustra. Uno de sus corolarios posibles es de filiación determinista y asegura que nadie tiene la culpa de nada y que (por lo mismo) nadie debe pedir perdón por nada, pues todo sufrimiento no es, no fue, más que la consecuencia de un devenir inescapable que se reitera periódicamente. Para ponerlo en una frase del propio Nietzsche, del apartado nueve de su libro y que el ministro Velasco cita: “Todo lo que existe es justo e injusto, e igualmente justificado” (282)[9]. Con esto hemos entrado en el segundo de los dos grandes énfasis nietzscheanos que Franz aprovecha en su novela, el que se conecta con el mensaje de Moira, que se anuda al anterior y que también es el más rendidor. Su primera lectura es la de Velasco: “Había cegado en él los ideales apolíneos, claros, rectos, de la juventud, y el hacerlo, paradójicamente, le había abierto otros ojos. Los había abierto, esos nuevos ojos, a la justicia como fatalidad, como resignación, como claudicación, incluso” (Franz 281). Ergo:
La justicia había dejado de ser una autoridad intangible, la majestad de la ley había caído en desuso, como el muro de las convicciones absolutas –en Berlín– que también había caído. Ahora, para bien y para mal, en las familias así como en las sociedades, la justicia dejaba de ser un ideal y transaba con el mundo: con las necesidades de la fe, con los sobornos del presente y el olvido, con la medida de lo posible […] de ahora en adelante se viviría más bien en el reino de la balanza –y el ministro sostuvo una delicada báscula entre sus dedos de loza–. El bien y el mal ya no lucharían entre sí; se sentarían en la misma mesa y pesarían sus intereses […] lo único posible era compensar a las víctimas ya que no podía repararse la tragedia (281-83).
Es una nueva paráfrasis, más cínica si se quiere, de la doctrina de Aylwin y la respuesta de Laura es corta y sin contemplaciones: “No, Moira no dice eso, no propone ninguna compensación. Yo no escribí eso. Usted tradujo mal, entendió mal, ministro” (283).
La enmienda de la lectura equivocada del ministro, y que a la vez es la lectura más profunda de Nietzsche, de Moira y de la novela de Franz, los lectores de El desierto debemos ir a buscarla a la segunda parte del capítulo treinta, casi en el final del volumen. El problema que encara ese capítulo es simple, no obstante el lirismo que lo enturbia: si Laura no podía menos que estar enterada de que Cáceres no iba a desobedecer las órdenes de sus superiores, por qué si sabía o por lo menos sospechaba que el militar no estaba en condiciones de desobedecerlas, por qué aceptó y “honró” su parte del pacto? La respuesta, fácil y también fácilmente desdeñable, porque es una respuesta de novela sentimental, de folletín de consumo masivo, ajena tanto a la mucha sofisticación del personaje como a la no menos grande sofisticación del novelista, aducirá la formación, desde el “orgasmo negro” de la primera noche juntos (269), de un vínculo amoroso o, por lo menos, sexual, entre los dos personajes. Esta hipótesis es expuesta y rechazada por Laura explícitamente:
Sospeché (aunque sin palabras, como se sabe una luz) que había pactado con Cáceres no solo porque estaba agradecida de que no me hiciera sufrir más, y luego agradecida de que me hubiera entregado al prisionero que yo delaté bajo su –liviana– tortura [sic]; sospeché que había pactado no solo por aquella complicidad, de la que hablaba Cáceres, la que esa traición mía había creado entre ambos; sospeché que había honrado el pacto que él me propuso no solo por altruismo, o deseo de hacer justicia, o culpa por no haber sido capaz de hacerla de otro modo, no solo por eso, ya que mi miedo era superior a cualquiera de esos motivos separados o reunidos; sospeché que había cumplido el pacto no por mera estupidez o inocencia, pues la estupidez y la inocencia de mi juventud habían sido devoradas por esas flores carnívoras desde los comienzos; sospeché que, si había honrado el pacto que Cáceres me propuso, debiendo saber que él no lo honraría, solo podía ser por una razón (razón que naturalmente, pues tal era la naturaleza del pacto, yo no pude ver sino hasta que él me la indicó en el horizonte del salar).
Y esa sospechada razón fue que yo había cumplido aquel pacto de dolor por amor. Pero no me malentiendas, Claudia (ahora, sobre todo, es preciso que no me malentiendas), no hablo de un amor sentimental estúpido por el hombre. Habló de otro amor (374-75).
Pero, ¿cuál es ese “otro” amor?
Hablo de ese amor engendrado por un pacto cuya intimidad –entre el verdugo y la víctima, entre el captor y su rehén, entre él y yo– había sido más poderosa de lo que nunca pude anticipar, más poderosa que una complicidad o un agradecimiento. Hablo de ese amor engendrado por un pacto entre dos que ya habían pactado desde mucho más antiguo, entre Venus (ese amor insondable) y su otro nombre (ese dolor terrible). Yo había cumplido ese pacto de dolor en nombre del amor insondable, enmascarado, que éste engendraba y que venía de la noche de los tiempos, el amor oscuro de la diosa madre que engendra y mata como la tierra que brota en flores –carnívoras– y también recibe a los muertos en su seno oscuro (375).
Ese “otro” amor no es pues el amor por el hombre sino el amor por la vida, el que defiende Nietzsche y que él resume en la paradoja que nos instruye acerca de la existencia de un pesimismo satisfecho, de una certeza de que la destrucción se halla próxima, pero que es una destrucción necesaria y por lo mismo alegre, porque desde ella renacerá la vida:
¿Es el pesimismo, necesariamente, signo de declive, de ruina, de fracaso, de instintos fatigados y debilitados –como lo fue entre los indios, como lo es, según todas las apariencias, entre nosotros los hombres y europeos “modernos”–? ¿Existe un pesimismo de la fortaleza”? ¿Una predilección intelectual por las cosas duras, horrendas, malvadas, problemáticas de la existencia, predilección nacida de un bienestar, de una salud desbordante, de una plenitud de la existencia? (32, énfasis del autor)[10].
Ese sería el principio que funda la tragedia, en el argumento nietzscheano, la unión tremebunda de Apolo con Dionisio (o, en otra de las equivalencias de la novela de Franz, de la luna con Venus) y que sería la causa verdadera, la esencial y la última, del acercamiento entre Laura y Cáceres. Y en la diosa madre, en la Moira, que es “destino, o fatalidad, o necesidad” (373), encontramos su representación más perfecta: “todo esto trae con toda fuerza a la memoria el punto central y la tesis capital de la consideración esquilea del mundo, que ve a la Moira reinar como justicia eterna sobre dioses y hombres” (110). Diosa de la vida y de la muerte, pero de una muerte que da la vida. Diosa del dolor, pero de un dolor que da placer. Diosa que engendra y que mata, porque es como la vida, porque ella misma es la vida, y cuya presencia puede rastrearse, según le enseña Laura a su hija adolescente, en todos los tiempos y en todas las culturas. Con nombres diferentes, es cierto, pero que no son sino sus múltiples máscaras: de Ishtar a Afrodita y de Afrodita a la Pachamama. Ella es “la justicia eterna, entronizada sobre los hombres y los dioses por igual” (Franz 373). Una justicia humana que no la tenga en cuenta estará condenada a sucumbir tarde o temprano.
Es preciso pensar en una justicia de otra laya, por consiguiente, en una “que contemple esa oscuridad, que se saque la venda y mire la cara de la deidad” (377). Es preciso entender también que “el amor social, el deseo del bien para las sociedades [está] signado por esa fatalidad originaria (allí mis intérpretes creen ver a Moira): no es posible hacer justicia sin tener poder y una vez que se tiene poder éste tiende naturalmente a la injusticia” (378). Y, finalmente, es preciso entender que “No hay ley sin deseo, deseo de imponerla y acatarla, no hay sujeción a ella que no sea la expresión de un deseo de someterse al poder, a su seguridad” (378).
No quiero yo discutir esta tesis, aunque reconozco que tengo a su respecto grandes y serias reservas. Me limitaré a registrar que su complemento, en los cinco capítulos finales de El desierto, hablan del descubrimiento por parte de Laura Larco de su preñez, de su intento de aborto a manos de la partera del pueblo (otra vez: la que da la vida pero puede también dar la muerte[11]), de la (falsa) aparición de la Patrona y de la conmoción que ello causa en la muchedumbre de los penitentes, los que, queriendo ser testigos del “milagro”, destruyen lo que aún queda en pie del campo de concentración y a Cáceres con ello. Y, finalmente, de la anagnórisis de Claudia. En el epílogo, por su parte, nos enteramos de la ruina de Pampa Hundida y su conversión en un “pueblo fantasma”, con lo que cierra un ciclo más del “eterno retorno” en ese sitio. Después, nos enteramos de la desaparición de Laura y Cáceres, y de la identidad del narrador en tercera persona. Este es Mario Fernández, el escritor manqué, el cornudo, el débil, el cobarde, el despreciable exmarido de Laura, escribiendo muchos años después, ya septuagenario, en 2010. Él es quien, junto con darnos a conocer los papeles que dejó Laura en el pueblo, nos ha contado el segundo desarrollo de la novela, ese durante el cual, como en la mala cita de Marx y que Fernández repite, lo que una vez fue tragedia acabó transformándose en comedia. Más allá de eso, diré que me quedo, al término de mi lectura de El desierto, con la sensación harto incómoda de que esta novela de Carlos Franz es un hermoso edificio narrativo, uno de los mejores de la novelística chilena postdictatorial, sin la menor duda, construido con una autoconciencia estética y un oficio narrativo que impresionan, pero cuyo fin es alegorizar o quizás incluso resolver un único problema ético: el de la colaboración de ciertos grupos medios chilenos y, en particular, de las fuerzas políticas que los representan, con la dictadura de Augusto Pinochet:
[L]o que hubo entre ambos, entre el verdugo y la víctima, merecía otra palabra, impronunciable y sin embargo necesaria, lo que hubo no fue primero “culpabilidad”, sino que antes fue “intimidad”. Tal vez haya sido su intimidad que, en ella, Laura había encarnado la norma, la regla, el canto de acero del otro, y con esa norma, con esa regla, había sido medida, y su medida había sido la traición. Y en esa traición, a su turno, había consistido su intimidad.
[…]
–¡¿Qué más, mamá?! ¡¿Qué mierda más pudo haber entre ustedes?! (450-51).
La colaboración, que existió, aun cuando se la quiera negar, constituyó, sigue constituyendo, una culpa no saldada y pudiera ser que en esa su no asunción explícita, que en la carencia hasta hoy de un reconocimiento claro y suficiente, resida el principal acicate para la reinada construcción de esta novela.
* * *
NOTAS
[1] El modelo de los modelos se encuentra, por supuesto, en las Confesiones de San Agustín. Un texto muy recomendable sobre el tema es el de la filósofa española María Zambrano. La confesión. Un género literario. Madrid: Siruela, 1995.
[2] Todas las cursivas, a menos que se indique lo contrario, corresponden al original. No es énfasis ni del autor de la novela ni del autor del artículo [N. del E.].
[3] Me observa mi colega y amigo Horst Nitschack algo que yo debí anotar, pero no lo hice, y cuyo recuerdo le agradezco: que esta muy importante frase de Claudia es un eco del título de una novela de Heinrich Böll de 1951, cuyo asunto son las conductas de los alemanes reconsideradas después del fin de la Segunda Guerra Mundial: ¿Dónde estabas Adán?
[4] Refiriéndose a la actitud del “imaginario argentino” de la postdictadura respecto de las “enamoradas” de sus victimarios en ese país, Fernando Reati ha escrito que “la fascinación mezclada con horror con que el imaginario argentino contempla a las mujeres presas que se acostaron con sus victimarios no es otra cosa que el espejo en que esa sociedad se contempla a sí misma […] Los verdaderos ‘amores prohibidos’ no son los de unas pocas y desafortunadas mujeres con sus torturadores, sino los de un país envuelto en ambivalencias y contradicciones”. Como se verá al final, estas precisiones de Reati son reactivadas en mi lectura de la novela de Franz.
[5] Luis Íñigo Madrigal. “Alegoría, historia, novela (a propósito de Casa de campo, de José Donoso)” en Propios y próximos. Estudios de literatura chilena. Santiago: LOM, 2013. p. 49-73.
[6] Utilizada por Idelber Avelar en su influyente libro Alegorías de la derrota: la ficción postdictatorial y el trabajo del duelo.
[7] Es interesante la comparación que de esta alegoría urbana que Cánovas hace con otras de la narrativa clásica de la región: Macondo, Santa María, Luvina y El Olivo.
[8] “[H]abría ido a ayudarlo a morir. Y de pronto esa inaudita paz se trizó como se trizaba el cielo por el oriente, cuando comprendí que no era compasión lo que sentía por el potro de sangre, sino una suerte de inmunda necesidad, y que si deseaba ir a ayudarlo a morir no era por aliviarlo, sino que era para arrancarle la lengua colgante con mis propias manos, y meter el brazo por su garganta hasta donde pudiera y alcanzarle el corazón mordido y sacárselo, y comérmelo, y revolcarme en su sangre y empaparme yo también de ella” (371).
[9] Podría haber citado, más contundente aún, del apartado nueve: “El hombre noble no peca” (Nietzsche 107).
[10] Específicamente, el “Ensayo de autocrítica” en El nacimiento de la tragedia.
[11] “No se sorprenda, yo tengo muchos oficios, es la única manera de sobrevivir, con tantos hijos, y siempre soltera. Soy matrona y nodriza, pero también pongo inyecciones, tengo mi huerto, y hago pan, y lo reparto en el carretón. Y además me ayudo hilando y tejiendo la lana de mis llamitas, con dos comadres que tengo. Vendemos todo para la fiesta; lo aprendí de mi mamita y ella de la suya…’. Entonces, Claudia, yo imaginé (porque no las había visto nunca, en ninguna de las dos fiestas a las que asistí en la ciudad santuario, en los dos años que serví allí como jueza), imaginé a esas tres comadres sentadas en el carretón que estaba en el patio, escarmenando, hilando y tejiendo y cortando el hilo”, etc. (426-27).
* * *
BIBLIOGRAFÍA
- Avelar, Idelber. Alegorías de la derrota: la ficción postdictatorial y el trabajo del duelo. 2000. Santiago: Cuarto Propio, 2011.
- Aylwin, Patricio. “Discurso en el inicio de la legislatura ordinaria del Congreso Nacional”. 1990. La transición chilena. Discursos escogidos. Santiago: Andrés Bello, 1992.
- Cánovas, Rodrigo. “Lectura de El desierto (2005), de Carlos Franz, novela de la dictadura chilena”. Anales de Literatura Chilena 14 (2010): 225-237.
-
Donoso, José. Casa de campo. Barcelona: Seix Barral, 1978.
- Franz, Carlos. El desierto. Santiago: Mondadori, 2005.
- Lausberg, Heinrich. Manual de retórica literaria. Fundamentos de una ciencia de la literatura. Trad. José Pérez Riesco. Madrid: Gredos, 1976.
- Madrigal, Luis Íñigo. “Alegoría, historia, novela (a propósito de Casa de campo, de José Donoso)”. Propios y próximos. Estudios de literatura chilena. Santiago: LOM, 2013. 49-73.
- Marín, Germán. El palacio de la risa. Santiago: Planeta, 1995.
- Marx, Karl. “El dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte”. Karl Marx y Friedrich Engels. Obras escogidas en tres tomos. I. Mosce: Progreso, 1973.
- Nietzsche, Friedrich. El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo. Trad. Andrés Sánchez Pascual. Madrid: Alianza, 2012.
- Reati, Fernando. “Historias de amores prohibidos, prisioneras y torturadores en el imaginario argentino de la postdictadura”. Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas. Letras argentinas, un nuevo comienzo. Novela y cuento, XLI (2006), 2.
- T. J. R. “Tragedy”. The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Eds. Alex Preminger y T. V. F. Brogan. Princeton: Princeton University Press, 1993. 1297.
- Zambrano, María. La confesión. Un género literario. Madrid: Siruela, 1995.