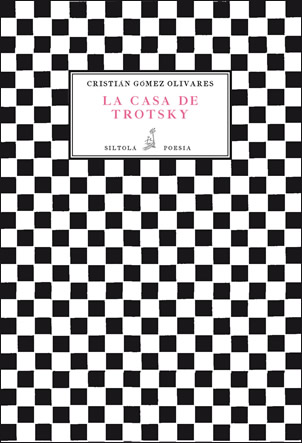
La desmemoria y los signos
"La casa de Trotsky", de Cristián Gómez Olivares. Sevilla. La Isla de Siltolá, 2011
Por José L. Gómez Toré
Nayagua, Revista de Poesía. N°16, Febrero de 2012
.. .. .. .. ... ...
Declara Cristián Gómez Olivares (Santiago de Chile, 1971) en el epílogo que cierra
su libro que “Las inevitables referencias políticas son más bien autobiográficas, aun
cuando se afincan en una utopía que fue derrotada hace al menos ochenta años”.
Pareciera como si el autor invitara a sus lectores a mantener la distancia, como
si nos encontráramos de pronto ante una presencia inoportuna ante la que solo
cabe disculparse o disimular. Y, sin embargo, quizá sea este uno de los aspectos
más interesantes de este magnífico poemario, que se abre irónicamente con una
dedicatoria a Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, ejecutor que fue a un tiempo “víctima o victimario”, como dice el propio Gómez Olivares. En demasiadas ocasiones
las citas que se incluyen en los libros de poesía no pasan de ser un mero adorno o un
alarde de más o menos fingida erudición. Por el contrario, en un libro como este en
el que el juego entre los distintos discursos y entre los distintos niveles del discurso
resulta determinante, conviene prestar atención a esos elementos subalternos
(dedicatoria, título, citas, epílogo…) que tantas veces se nos antojan prescindibles.
Y precisamente en la cita que precede al epílogo, encontramos una afirmación de
Thayer muy iluminadora: “El debilitamiento de lo ideológico tendría que ver con su
proliferación”. Y ¿no es precisamente una de las señas de identidad de la ideología el
ocultarse, el presentarse como discurso no ideológico? La poesía de Gómez Olivares
sabe leer con inteligencia un tiempo como el nuestro, que pareciera estar más allá de
la política y en el que, sin embargo, lo político empapa, imperceptiblemente, hasta
dejarnos calados hasta los huesos, cada discurso, cada fragmento de vida (algo que
ya presagió Benjamin y que filósofos como Foucault o Agamben han desarrollado
posteriormente en conceptos como biopolítica o biopoder). Como si esa intrahistoria
de la que hablaba Unamuno hubiera acabado por desbancar a la historia, pero como
si al mismo tiempo, lejos de la concepción unamuniana, dicha intrahistoria fuera
mera palabrería, chismorreo banal en vez de relato significante.
Si la poesía es, como tantas otras cosas, cuestión de encontrar el tono, Gómez
Olivares ha sabido crear una voz lírica de muy ricos matices, que juega a la vez con
los mimbres de la ironía y de lo sentimental. Si el autor no se prohíbe acercarse a
lo que convencionalmente se considera lenguaje poético, tampoco tiene reparos en
echar mano del lenguaje que (de manera no menos convencional) llamamos prosaico.
Logra así tomar la temperatura no solo de la propia experiencia, sino de un presente
que pareciera huérfano de tradición, cuando lo cierto es que debe administrar una
pesada herencia. De ahí que la irónica intertextualidad que aflora en no pocos poemas
tiene mucho de juego, pero también de estrategia de desvelamiento para mostrar
hasta qué punto nuestra lengua anuda multitud de discursos políticos, literarios,
culturales… de tal modo que resulta arriesgado decir que uno habla con su propia
voz. La mirada pocas veces inocente de Gómez Olivares pareciera abocarnos a un
tiempo de simulacros y de espejos, en el que hasta la propia conciencia tiene algo
de pose, de gesto teatral: “y un peso en la conciencia / que aspira a reemplazar a
la conciencia”. Un tiempo de individualismo casi feroz (“y la mala costumbre de
reemplazar la historia / con nuestra propia historia”) en el que, pese a ello (o por una
chocante paradoja, precisamente por ello) lo gregario se impone. Un tiempo que tal
vez podría calificarse como una época de turistas y de escasos viajeros, tal y como
se muestra en el poema “Coyoacán”, donde aparece la casa que da título al libro.
Dicho espacio, en el que se ejemplifica un momento capital de la historia del siglo xx,
acaba convirtiéndose en un escenario donde buscar secretos de alcoba, en poco más
que un cebo para amantes del morbo. En definitiva, un tiempo que, para recordar la
célebre afirmación de Marx, podría ser trágico y, sin embargo, se explica mejor en el
lenguaje de la farsa: “y nuestra única tragedia / sea que podamos evitarlo pero no
queramos evitarlo / Pídasela la otra pues compadre”.
La casa de Trotsky es uno de esos libros que ganan con la relectura, porque en
buena medida la ironía, que es una de las claves del libro, está lejos de ser un recurso
superficial y afecta a los niveles más profundos del texto. Se trata de una ironía que
no está reñida con la emoción, si bien nos invita a poner entre paréntesis nuestras
propias emociones, sobre todo la convicción, que tantas veces alimenta la lírica al
menos desde el Romanticismo, de que los sentimientos son pura espontaneidad no
contaminada, al margen de ideologías y creencias. Por el contrario, el juego entre
cercanía emocional y distanciamiento que alimenta no pocos de estos poemas
pareciera el correlato de una suerte de lúcida educación sentimental, al final de
la cual, sin embargo, no se nos promete ninguna autenticidad inmaculada ni el
reencuentro con nosotros mismos. En muchas de estas páginas pareciera alentar la
sospecha de que en toda cita con la memoria hay siempre una impostura, una Ítaca
a la que no se sabe si se quiere regresar. Si no me equivoco, esa desconfianza tiene
mucho que ver con el pasado de un país como Chile que, como en el caso español y
por razones similares, no ha acabado de pasar a limpio su historia, lo que no puede
evitar que los acontecimientos traumáticos vuelvan, un poco al modo del retorno
freudiano de lo reprimido.
No haríamos justicia a este libro si no destacáramos el trabajo que lleva a cabo
con el lenguaje, que se revela en la fuerza de alguna imagen aislada así como en
la capacidad para hacerse eco de los más diversos usos lingüísticos, sin desdeñar
el coloquialismo. Sin embargo, dicho trabajo reside, sobre todo, en el poema como
totalidad, en la labor de composición. Conviene llamar la atención de manera
muy especial al uso del ritmo, a la tensión que se establece entre el ritmo de lo
conversacional y el que impone la pausa versal. Por ello, no estamos simplemente
ante lo que se podría llamar un uso frecuente del encabalgamiento: más que
encabalgamiento, habría que hablar de desbordamiento, de un habla que amenaza
con desbordar la escritura y sus códigos. Por más que en no pocos de estos versos se
imiten burlonamente expresiones formularias y retóricas heredadas, lo cierto es que
nos encontramos ante un uso original del lenguaje poético, de una originalidad que
nace paradójicamente de la conciencia de estar habitado por muchas voces. Lejos
de alimentar el mito del poeta y de la poesía, hay aquí una profunda desconfianza
ante la palabra y sus supuestos poderes redentores. El yo poético parece haber dicho
adiós a toda idealización estética (como a toda idealización política), pero desde esa
distancia la poesía se convierte en un imprescindible ejercicio de lucidez al que no
escapa el propio yo.