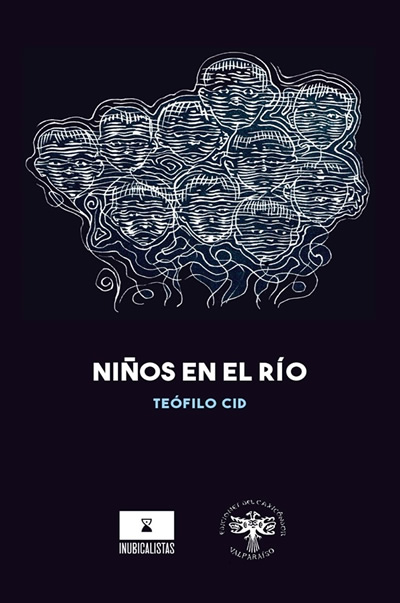Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Teófilo Cid | Claudio Guerrero Valenzuela | Autores |
NIÑOS EN EL RÍO (1955): POÉTICA REALISTA EN TEÓFILO CID
Por Claudio Guerrero Valenzuela
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
claudio.guerrero@pucv.cl
Publicado en ANALES DE LITERATURA CHILENA, Año 20, junio 2019, número 31
Tweet .. .. .. .. ..
En 1955, Teófilo Cid publica una pequeña obra de tan solo catorce páginas titulada Niños en el río. Desde 1935, aproximadamente, el campo de la vanguardia chilena había tomado un giro en dos direcciones opuestas: la de los poetas herméticos versus la de los poetas luminosos. Los primeros, representados por los nueve poetas antologados por Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim en su Antología de poesía chilena nueva (pdf) (1935), a saber: Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Pablo de Rokha, Humberto Díaz-Casanueva, Rosamel del Valle, Omar Cáceres, Ángel Cruchaga, Eduardo Anguita y Volodia Teitelboim, quienes venían a constituirse como continuadores de la vanguardia tradicional, jovial, profética y sacerdotal de los años veinte, y tuvo como perfecto complemento la irrupción del grupo surrealista La Mandrágora en 1938 en Talca, mientras en el escenario internacional se vivía intensamente la guerra civil española, que desencadenó un cambio, por ejemplo, en la poética del propio Neruda. Los adalides del grupo surrealista
mandragórico fueron los poetas Teófilo Cid, Braulio Arenas, Enrique Gómez Correa y Jorge Cáceres, abogadores de una onírica a la cual denominaron poesía negra. Pero coincidiendo con la irrupción del Frente Popular en Chile y con una generación de narradores realistas, aparecen como contraposición a este grupo de poetas los llamados por Nicanor Parra “poetas de la claridad”, especialmente a partir de la publicación de Tomás Lago 8 nuevos poetas chilenos (1939), en donde incluye a ocho jóvenes escritores que vendrían a representar el recambio generacional: Luis Oyarzún, Jorge Millas, Omar Cerda, Victoriano Vicario, Hernán Cañas, Alberto Baeza Flores, Óscar Castro y el propio Nicanor Parra, quien un año antes había publicado su inaugural Cancionero sin nombre, poemario que después consideraría un pecado de juventud. Los poetas de la claridad, a decir de Parra en una conferencia dictada en la Universidad de Concepción en 1958, en el contexto del Primer Encuentro de Escritores Chilenos, procuraban cultivar una claridad conceptual y formal, la naturalidad y espontaneidad poéticas, una poesía diurna en contraposición a la poesía de la noche, “el reverso de la medalla surrealista” (182).
Quizás motivado por una madurez poética alcanzada en los años cincuenta, o porque la misma poesía chilena y latinoamericana había realizado un nuevo giro tras la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir de la publicación de Canto general (pdf) (1950) de Neruda y de Poemas y antipoemas (pdf) (1954) de Parra, Teófilo Cid publica este tardío libro a medio camino entre el surrealismo y el realismo, en una suerte de transición desde la oscuridad a la claridad, marcando una nítida distancia respecto a su periodo surrealista del grupo La Mandrágora y, por lo mismo, con los tradicionales y reiterativos modos de leer su obra por parte de la crítica, en cuanto poeta alejado de lo político y lo social. Un año antes, en 1954, había publicado Camino del Ñielol, otro texto difícil de leer en clave exclusivamente surrealista y del cual también nos hemos ocupado en otra parte (Guerrero, 2017), junto con este otro poemario. Ambos textos en su conjunto conforman, a mi juicio, un notable giro realista en la producción poética de Teófilo Cid.
La nota con que abre Niños en el río introduce un marco contextual y de sentido de urgencia que direcciona una lectura del poemario. Una noticia que no ha aparecido en la prensa, por lo que se deduce que el poeta ha sido testigo o ha escuchado por cercanos, o simplemente es una exposición poética de un hecho recurrente hasta hace muy poco en la historia de Chile: la muerte de los niños que habitan las caleteras del Mapocho. Señala la voz de este paratexto conjetural:
Aquella noche del riguroso invierno de 1953, habían muerto, ateridos por el frío, varios niños, de esos que la sociedad, con inmenso egoísmo, mantiene aún bajo los puentes del Mapocho. Ellos son la prueba palpable y fresca de la enorme falla de la realidad, pétrea y rugosa. El racimo de sus cadáveres destila un agrio alcohol sobre nuestras pasajeras dichas y continúa –a pesar del tiempo inexorable– envolviéndonos en sus melancólicos vapores (5-6).
La voz de denuncia, alarma y consternación es el tono que predomina aquí, así como también, sin decirlo así, la declaración de una poesía situada mucho antes que Enrique Lihn promoviera el concepto a modo de poética. En cuanto a una arqueología del compromiso del escritor, habría que remontarse al menos a la teoría expuesta por Jean Paul Sartre en ¿Qué es la literatura? (pdf) (1948), texto que circuló por muchos años en francés antes de ser traducido al español y, en especial, a toda la narrativa del realismo social que predominó en la primera mitad del siglo XX, desde Baldomero Lillo en la adelante. Lo cierto es que el acontecimiento de la muerte de unos niños vagabundos es un hecho que enmarca el tono de la obra. Una modulación que se instaura como fisura y que detona la escritura en cuanto falla de la realidad. Bajo estas circunstancias, será función de la poesía la de ser “crítica del mundo real” (6), fractura y reparación. Hace algunos años realicé en la Biblioteca Nacional de Santiago una pesquisa de la prensa escrita en el invierno de 1953 y efectivamente, como señala la voz poética, no hay alusión alguna a la muerte de unos niños en el río. Sin embargo, sí aparecen múltiples noticias y reportajes en torno a “los niños del Mapocho”, ocupando buena parte de la agenda. La creación del Hogar de Cristo en 1944 y el trabajo, en particular, de San Alberto Hurtado habían colaborado a visibilizar en la opinión pública esta problemática social. El poema, por tanto, se presenta a sí mismo de modo referencial, algo muy distinto a la estética de la producción literaria anterior de Teófilo Cid. Poema mimético. Poesía realista.La pequeña edición numerada de Niños en el río consta tan solo de catorce páginas. Desde un punto de vista formal, son múltiples los procedimientos poéticos utilizados: las repeticiones anafóricas del adverbio de lugar ‘allí’ como estrategia que fija el escenario ominoso de la situación que se describe: “Allí, / bajo los puentes (…) / Allí, / Allí quedaron” (7); la recurrencia a un ritmo repetitivo, cadencioso, que se fija de modo traumático en la necesidad de no olvidar lo sucedido, por ejemplo, en la reiteración de la palabra ‘nadie’ funcionando como pronombre indefinido, al inicio de tres estrofas diferentes: “Nadie sabe ya decir la palabra del idioma” (10), “Nadie sabe ya llorar” (10), “¡Nadie, nadie, nadie!” (11); el uso de interjecciones exclamativas como ‘¡oh!’ y ‘¡ay!’; el polisíndeton de la conjunción ‘y’, entre otros recursos lingüísticos. Estos usos de modo intensificado recalcan la lamentación elegiaca ocasionada por la muerte de los niños y tiñe al poema de un carácter fúnebre.
Opera, visto así, una actualización de una matriz elegiaca que combinada con una escritura metarreflexiva se centra en la imposibilidad del lenguaje de nombrar el horror: “Nadie sabe ya decir la palabra del idioma / natural que corresponde, / la palabra de piedad / que surge pálida en la noche” (10). Retórica de la imposibilidad del decir e incapacidad de expresar la magnitud del padecimiento, la escritura se cifra y cierra como estupefacción, silencio pétreo, lágrima apagada: “El mundo ya no tiene lágrimas que dar; / se quedaron apozadas / en el fondo de los cuerpos” (11). Precariedad del sujeto, inmensidad de la muerte, la fractura de la realidad es total y aplastante.
La invisibilización del horror es vivida por el poeta como contradicción. Es una paradoja insoluble que muestra su verdadero rostro a plena luz del día, un día “escondido de vergüenza” (9). Un horror cuya cara (in)visible es la pobreza. Visible, pero que se esconde o no se quiere mirar, que se oculta: “Nadie ha mirado estos puentes, / la avenida sombría que cubren / y los álgidos jardines que atan. / Nadie” (11). El río, visto de este modo, se abre en la ciudad como una gran herida, una cicatriz enorme que esconde en sí mismo la desigualdad y que divide a ricos y pobres, discrimina entre ciudadanos y no ciudadanos. Sus aguas son el llanto de una sociedad incapaz de ver la faz de la pobreza. De ahí, la interpelación directa a la sociedad en su conjunto: “no vengáis con lágrimas tardías / a llorar su silencio” (13); y a las madres, en específico: “¡No vengáis con vuestras ánforas oh madres! / A ungir de aceite inútil su madura rigidez” (13). En el contexto de una sociedad machista como la chilena de los años cincuenta es llamativo que el llamado de atención sea hacia la madre. Se arroga, por tanto, que el cuidado infantil es entendido como una tarea exclusivamente femenina. De los padres ausentes, nada se dice. No es su responsabilidad el cuidado y crianza de los niños.
Niños en el río, en definitiva, teatraliza un escenario de mortajas: el desmontaje de una institucionalidad que ha sido incapaz de acoger a los niños pobres y darles dignidad. El poemario en su conjunto retrata el fracaso del proyecto educativo del Estado y siembra un pesar que parece irresoluble. Las dicotomías vacilantes, contradictorias del día/noche, claridad/oscuridad, se sintetizan en un juego de efecto sustitutivo en donde el poeta intenta reparar el abandono. El día simboliza la vida, la luz, el ajetreo, el trabajo y la circulación por la ciudad, lo público que ha hecho invisible el abandono; la noche fija la muerte, la quietud, la intimidad, lo privado que saca a relucir la soledad y el abandono. En este largo poema es únicamente la noche quien acoge al niño abandonado. Pero es una noche sepulcral, una noche traicionera que brinda un amor de muerte, el amor fatal de la soledad: “Solamente la noche / los miró con amor, / con ese amor que brota / de las cosas que se hallan más allá de las cosas mismas” (12). Una fría noche que esculpe con su aliento, a la intemperie, una infancia rota.
En una suerte de epifanía vanguardista, el giro realista que realiza la obra de Teófilo Cid importa un momento relevante para comprender la producción poética chilena de mediados de siglo. Años antes que los poetas de los sesenta, Teófilo Cid ya promulgaba una poesía situada haciendo hincapié en las fisuras del proyecto modernizador del Estado de bienestar que intentaron promover los gobiernos radicales. La dimensión política presente en esta obra de Cid, escasamente atendida por la crítica, permite reflexionar sobre su actualidad, algo que no deja de sorprender, pero por sobre todo no solo echa abajo el supuesto descompromiso de la inicial estética vanguardista del poeta mandragórico, sino que también mantiene latente la disputa crítica acerca de un periodo que merece otra revisión y que no puede darse por anclado.
________________________________
BIBLIOGRAFÍA-Anguita, Eduardo y Teitelboim, Volodia. Antología de poesía chilena nueva (1935). Santiago: LOM, 2001.
-Cid, Teófilo. Niños en el río. Santiago: Ediciones Espadaña, 1955.
-Guerrero, Claudio. “El camino del espejo y el río de la noche: en torno a la poesía de Teófilo Cid” en Revista Estudios Avanzados, 26, 2017: 44-55.
-Lago, Tomás. 8 nuevos poetas chilenos. Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1939.
-Parra, Nicanor. “Poetas de la claridad”, Atenea, 500: 179-183.
Sartre, Jean Paul. ¿Qué es la literatura? Buenos Aires: Losada, 1967
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Teofilo Cid | A Archivo Claudio Guerrero Valenzuela | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
NIÑOS EN EL RÍO (1955): POÉTICA REALISTA EN TEÓFILO CID.
Por Claudio Guerrero Valenzuela.
Publicado en ANALES DE LITERATURA CHILENA, Año 20, junio 2019, número 31