Proyecto Patrimonio - 2017 | index | Carlos Henrickson | Autores |
Atrasgos de Miguel Muñoz y Un epígrafe de Guillermo Valenzuela: la audacia de Ediciones GrilloM
Por Carlos Henrickson
.. .. .. .. ..
Ediciones GrilloM, dirigidas por el infatigable Gustavo Mujica, sumó a fines del año 2016 dos nuevos libros a su ya extenso catálogo: Atrasgos, de Miguel Muñoz (Santiago, 1952) y Un epígrafe de Guillermo Valenzuela (Santiago, 1961). Esta experiencia editorial, uno de los referentes obligados y mayores en la trayectoria de la producción literaria independiente, ha sabido poner sobre la mesa escrituras de pleno riesgo y difícil reconocimiento desde ya hace más de treinta años, y los textos mencionados son nueva prueba de la audacia de su aspiración y el alcance de las elecciones de catálogo.
Lo último queda dicho por más de una razón. En el caso de Atrasgos, se trata efectivamente de textos juveniles de Miguel Muñoz, algunos de los cuales solo habían accedido a revistas y que despertaban desde ya expectativa. Los textos acusan desde 1966 a 1981 como fechas de escritura y dejan ver la 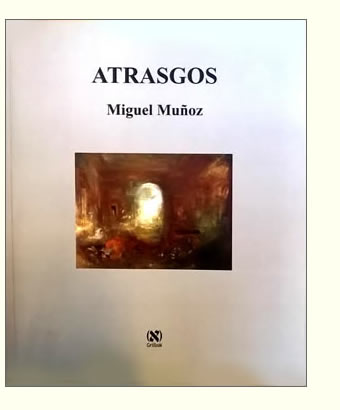 búsqueda de formas de expresión desde una imaginación deslumbrada cuyo horizonte es la imagen sutil, en el límite de lo inefable. Textos como Saltos del día o En lo mineral apuntan directamente al mínimo detalle sensible, como buenos ejemplos de una poética impresionista que aspira a la precisión.
búsqueda de formas de expresión desde una imaginación deslumbrada cuyo horizonte es la imagen sutil, en el límite de lo inefable. Textos como Saltos del día o En lo mineral apuntan directamente al mínimo detalle sensible, como buenos ejemplos de una poética impresionista que aspira a la precisión.
Distinta veta muestra Muñoz en poemas que desean expresar la imagen del viaje, en la doble vertiente refleja que la modernidad literaria ha planteado como enigma: la exterior y la interior. Tres mil leguas han viajado, por ejemplo, sabe traspasar al lector la extrañeza radical de la imaginación poética como vía de búsqueda, en la cual el traslado espacial es índice de una metamorfosis a la que accede el sujeto mismo -Mira entonces mira / ningún horizonte / que tú / estás en él, finaliza este poema de 1974-, arrastrando tras de sí a la composición, que tiende al cubismo dado el intenso reordenamiento de sus signos elementales. Muestra de mayor ambición y despliegue, Más allá de las Islas Afortunadas, que registra como autoría 1975-1980, subraya el registro de una variedad de dimensiones posibles, afirmado en sustratos de lectura que por su autonomía en cuanto imagen compleja no pueden sino llegar al planteamiento de una épica hermética.
El horizonte de esta épica, como de buena parte de los textos del libro, se deja ver como una utopía internalizada, en cuya definición converge tanto el lirismo en sentido propio del sujeto dolorido, como una aspiración a la precisión científica de la biología o la química, enlazando el proyecto poético a rasgos estilísticos propios de la vanguardia histórica, siendo notoria la influencia de Apollinaire y la libertad sintáctica futurista. El hermetismo de Más allá de las Islas Afortunadas sabe guardar su enigma bajo el despliegue irónico, y esto le constituye como el punto más alto del volumen; al tiempo que en ciertos lugares el enigma se cierra en un secretismo estéril -Partida, Full Enterprise-, que no rinde la imprescindible expectativa de este registro. Con todo, la escritura de Muñoz no deja de llevar su riesgo a la superficie de lectura, ofreciendo una experiencia estética que sabe deslumbrar desde las imágenes en su propio juego: el umbral necesario -paréntesis de la percepción- para una poética que apuesta al límite de lo inefable.
Si lo planteáramos en un sentido temporal, se podría decir que Un epígrafe tiene una perspectiva contrapuesta con respecto a la utopía del libro de Muñoz -refugiada esta en los pliegues de la misma imagen poética-; más claramente dicho, que en el extenso poema de Valenzuela la utopía se expresa registrada desde una lectura hacia atrás, desde un presente en que aquella se ha revelado ya plenamente como no-lugar. El texto se inscribe expresamente desde varios índices como un registro de la experiencia colectiva de la generación que emprendió la lucha contra la Dictadura desde 1973, puesta en relación a la película Nos habíamos amado tanto (1974), de Ettore Scola, a través de la repetición del título como leitmotiv, señalado insistentemente dentro de la intención narrativa. Bajo un contexto de desencanto, el posible cosmos del texto se hace un collage de imágenes evocativas, monstruosas y de significado ambiguo, llamadas a rendir su sentido y mostrar su necesidad iluminándose entre sí.
El acercamiento a esta realidad despojada aparece pasmando la capacidad del sujeto de aprehenderla, dándose el registro con características fantasmales, perversas en su inadecuación a un sentido unívoco y orgánico –El principio de realidad ofrece una cosa / un crepúsculo mal enfocado en marco dorado (p. 25). En la segunda estrofa se puede leer una escena que retrata las condiciones de percepción del hablante:
Siempre es casi lo mismo
una secuencia de fotografías
hechas detrás de una cortina
son lágrimas de plástico que mueve el aire
acondicionado en el gabinete de un supermercado
donde
su herida sonriente
es tomada prisionera por una cámara de seguridad.
Las huellas históricas de la violencia física e institucional de la Dictadura ejercen de este modo su traumatismo de manera expresa, al asaltar al texto como fuerza nuclear de suspensión de sentido. Más claramente dicho, la composición onírica –y como tal frustrada en cuanto tal- de Un epígrafe es movilizada a partir del punto ciego de traumas históricos que se revelan inefables. Solamente los vemos puestos en juego bajo la máscara de sujetos de identidad evanescente, que bien parecen constituir la distorsión de una escena cuya reconstrucción se hace imposible: un hombre con rostro cicatrizado, una niña y una voz que aparece siempre desde un punto externo a la escena. El curso de la narratividad onírica de este poema densifica los escenarios abriendo pliegues que pueden dan lugar en su vacío a una siempre irónica reflexión personal o al dolorido flujo de imágenes de pesada evocación de experiencias vitales bajo la violencia de la lucha antidictatorial.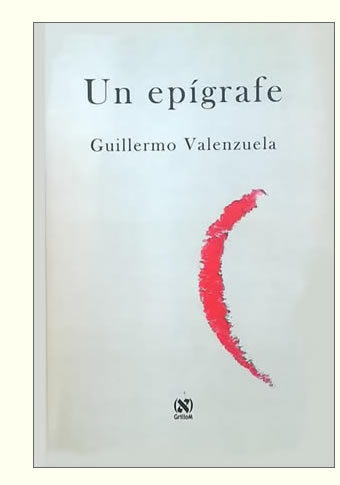
Estos pliegues resultan al fin ser un discurso central que reflexiona acerca de una escena enigmática que está siempre latiendo tras el texto: un efecto de deriva que llega a marginalizar incluso la invocación al contexto político directo o inmediato. En este sentido la pregunta esencial y su sentido final parecen hallarse concentradas en la página 14:
¿En qué parte de la herida están parados
el hombre
la voz
la niña?
¿En qué parte de la voz que dice
“Nos habíamos amado tanto”
están parados
el hombre
la niña?
La necesidad de saber en qué parte
de la herida están parados
para fumar un cigarrillo en paz
para resistir la conducción de afectos
al matadero cotidiano.
Así, el enigma desea resolverse en la medida en que moviliza el sentido: los elementos de aquel buscan un lugar que les brinde una perspectiva comprensible. El diario de anotaciones supuestamente perdido de una escuela de ternura / en plena canícula de ultraizquierda, que revelaría experiencias vitales vividas bajo la clandestinidad (cfr. pág. 21) o las variadas anécdotas de las que el hablante no tiene memoria o jamás tuvo conocimiento, no deja de aludir a signos faltantes que obseden al poema, destinándole una y otra vez a la permanente deriva y al consumo constante de la expectativa lectora. Aunque habría que decir que si bien es esperable, dado su programa implícito, que el poderoso aliento del texto decante hasta desvanecerse, sus últimas páginas parecen caer en trozos excesivamente dispersos que debilitan bastante unos últimos acordes que podrían haber sido prescindibles. Con todo, Un epígrafe muestra de forma única un registro íntimo -hasta lo inconsciente- de una experiencia vital y política que se ha visto nublada por el monumentalismo, el esquematismo burocrático o el llano olvido: la lucha clandestina antidictatorial en toda la complejidad de su desarrollo y las consecuencias que tuvo para parte importante de una generación entera.