Proyecto Patrimonio - 2017 | index | Carlos Henrickson | Macarena García Moggia | Autores |
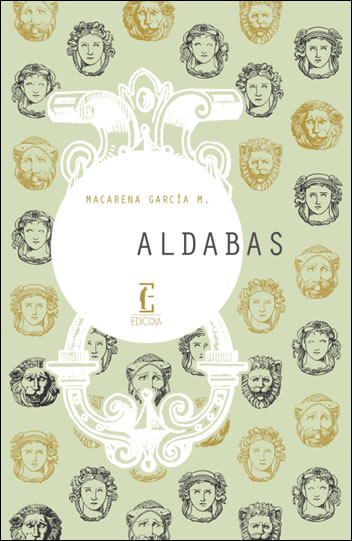
Aldabas, de Macarena García Moggia: Una poética del Misterio
Por Carlos Henrickson
.. .. .. .. ..
Aldabas (Santiago: Edícola, 2016), presentación en poesía de Macarena García Moggia (Santiago, 1983), sabe sostener su lugar de extrañeza, su capacidad de abrir el ya amplio campo de las escrituras recientes de nuestro país, asentando con cuidado técnico y programática precisa una poética en que la escritura es un índice permanente a la carencia de tal, en la medida en que el sentido también solo asiste para aprehender un espacio cero de sentido.
García limita el espacio y el tiempo de juego, remitiéndonos a una serie de escenas mínimas cuya duración varía desde la detención de la naturaleza muerta hasta la compresión del instante de desarrollo de una acción simple. La forma es el poema breve, trabajado desde la elusión de los contextos, lo que concentra la mirada en la unidad de cada objeto y de cada acción. Sin embargo, tanto el objeto referido siempre doméstico y reconocible como la acción que apela incesantemente a lo cotidiano -el orden de una casa, el cuidado de la apariencia y la ropa, los arreglos para un viaje-, no dejan de presentar la inquietud de una justificación silenciada, asumida radicalmente desde una superficial transparencia. Esta justificación plantea el enigma, y lo potencia desde su mismo silenciamiento, modulando una armonía de intensidad que fundamenta cada una de las tres series que componen el libro.
El epígrafe de Omar Jayán ya nos sugiere la inminencia de un viaje fatal pronunciado desde una voz que apela -Abran, que es breve el tiempo que nos queda-, y esta apelación define por diferencia la presentación de las escenas. Un personaje central se da a un registro conciso que define a través de la escritura su lugar y el restringido campo de su acción, y el otro al que se refiere -marcado desde el principio como una otra- es inapelable debido a su ausencia del cuadro de la acción. El primer poema de la serie Zaguán sabe presentar con precisión esta constante:
silencio
se oye a alguien
tras la puerta
dijo que salió apurada
que olvidó todo salvo
las llaves (p. 11)
La serie estará marcada por el rastro de esta ausente en la memoria y en los objetos de la casa, en la medida en que la soledad del hablante se revela a trazos breves y en imágenes que dejan ver una violencia fuertemente contenida. Esta contención es palpable en las decisiones de la forma rítmica, que implica más que una mera disposición visual: el aliento sabe cortarse de un modo que evita en todo momento la posibilidad de la más mínima efusión emotiva. Al modo de las poéticas china o japonesa, que dependen del signo de manera casi exclusiva, la emoción se deja pendiente tan solo de la evocación propia de lo que se denota.
recuerda
el olor de su pelo
la última vez que la vio
está
como en la ducha
los pies calzados
hay
lo que en la almohada
tras levantarse (p. 17)
Como se ve, esta forma de corte tiene otro rendimiento: marca el sonido y la imagen con una nitidez que habla más del cine en su plano estudiado para cerrar las posibilidades de lectura del espectador, que de una obra pictórica que aun podría despertar el deslumbre técnico o la sugerencia alegórica. De manera inevitable, hasta el mínimo acto registrado de este modo ofrece como consecuencia no la interpretación de este en sí mismo, sino la invitación a averiguar su contexto, o más precisamente, su justificación. Al no resonar esta en los textos que anteceden o suceden, se abre el espacio a una inquietante potencia inmanente:
una bicicleta
sandalias de goma verde:
primera navidad (p. 20)
cuando los pantalones
se arrastran
hay que hacerles basta:
tomar la aguja
enhebrarla
hilvanar contra el reloj (p. 28)
Esta potencia inmanente que describo, me parece que deriva en una condición ritual, al recargar la visibilidad de los objetos y la significación de los actos performáticamente. Este efecto ritual no puede dejar de acentuar la analogía con una entrada que remite al título de la primera sección, así como apunta indirectamente a la solitaria concentración de la segunda, titulada Patio interior. Asistimos acá a escenas que delimitan aun más la acción y la percepción, al concentrarse casi exclusivamente en la experiencia de la figura central y la perspectiva de una contemplación que tiende a la inercia:
entra una brisa de estación
en algún patio interior lejano
sábanas blancas secándose
al sol (p. 39)
Con todo, el casi que señalaba en el párrafo anterior tiene que ver con la marca de la ausencia en esta sección a través de formas más profundas, que ponen la solución del enigma en la punta de la lengua, como vemos en este duplicado -otro- patio interior, que parece tener su eco en la mirada del personaje central, desnuda, en el reflejo / de otra mujer / en la ventana (p. 49). Más revelador aun es el poema de la página 46:
se sube
la falda
cotidiana
la vida
tu muerte
cada vez
que
Este texto no solo es particular en cuanto a su sutil desvío sintáctico que lleva a una obvia deriva inconclusa, dando la sensación de un bosquejo que no quiso llegar a una relación necesaria de forma y contenido: me parece que estos rasgos se relacionan con el único momento en que se revela muerte como palabra clave del libro entero, asociada a la única clara apelación directa de la sección segunda: tu muerte. La aparente continuación del texto -con el de la página siguiente- rompería la estructura de serie, y precisamente abriría una posibilidad de traer a sí estos abstractos -la vida, tu muerte-, para que la figura central los tome, / los ponga en su boca, en una operación que más acá de lo intelectual se asociaría al placer. Sin embargo, la separación del espacio de la página -y volveré sobre esto- parece inhabilitar este puente entre textos y voluntades que aparecen distintas.
La tercera y última sección, que lleva el título del libro, sabe llamar bien al acorde a las precedentes. Tras el paso de entrar y de habitar el patio interior, la sección Aldabas toma a cargo el rol de la llamada desde afuera en una (solo sugerida) propuesta escénica de ordenamiento de las series. La presencia de este afuera, sugerido o visto desde lejos antes, acá se nos revela en una lúcida llamada, que logra quebrar la inercia solitaria y desesperada que habitaba el patio interior. Este rol de llamado se modula como una alerta, que dicta el uso de un procedimiento de repetición al inicio de cada texto -abre la puerta, entreabiertas, de pie, abre la puerta...-, con lo cual se nos aparecen de inmediato más ágiles las unidades textuales y sus imágenes, al despertar la expectativa. Esta expectativa tiene un correlato en el contenido de las escenas mismas, en que el uso reiterado de la tercera persona -rasgo solo de esta sección- nos trae a otro plano de mirada, en que la figura central se le ofrece al lector en una perspectiva más precisa y visual, que depende más de acciones emprendidas y percepciones racionales capaces de registro, que de la voluntad o el afecto de un sujeto hablante. El resultado es al fin un clima frío, en que sea en la fijeza o en la acción será la inercia la que ocupe el lugar de lo que antes -en las dos secciones precedentes- vimos como ritualidad consciente, entrada y autorreconocimiento. Con esto, desde la potencia de enigma pasamos a lo que podríamos designar como una actualidad resignada en su límite, que se sabe como mera imagen dirigida hacia un otro radical que solo podría ser, a estas alturas, el lector de los poemas.
La conciencia de lo fatal se revela, entonces, como mandato de forma y fondo en Aldabas. El silencio de la voz y el vacío de la página no pueden sino dar la impresión de cobijar al sentido y lo poético -sea esto tomado o no en cuanto enigma- como accidentes dentro de un(a) caos, femenino, primordial y cobijante como lo querría la tradición teogónica griega. En esto, Aldabas se revela como poética mistérica, vía de lento acceso desde lo cotidiano a una sabiduría fatal, que no puede sino forzar a la plena obsolescencia de la escritura -precisamente al revelarse su rol pleno-, presentada en esa mano / cortada / en el umbral, en la que queda resonando la retribución necesaria de una mutilación ritual, la revelación final de una gnosis poética.