Proyecto Patrimonio - 2014 | index | Carlos Henrickson |
Autores
|
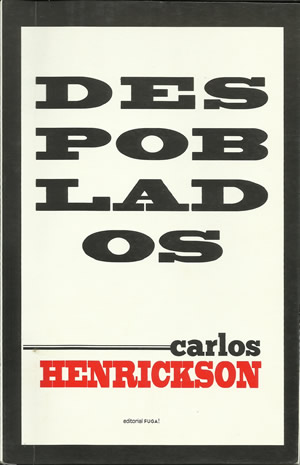
Poesía del cese: Una revisión a Despoblados de Carlos Henrickson
Por Guillermo Mondaca
.. .. .. .. .. .
Cuando Jacques Derrida imaginó, desde el ejercicio racional, la escritura como una generación de la forma de todo posible sentido, aun pre lingüístico, se encontró con la trampa ontológica y teológica de pensarla como un origen simple, es decir, estática y preñada de toda la significación, a la manera de un motor inmóvil aristotélico. Para anular este error, descartó toda noción de naturalidad, tanto en la escritura como en sus manifestaciones múltiples, la lengua, por ejemplo. Así, dio paso a un concepto que daba cuenta de que aquel supuesto origen (la escritura), no es sino y en sí mismo un no-origen constante. Este concepto es la diferencia o la huella: “La inmotivación de la huella debe ser ahora oída como una operación y no como un estado, como un movimiento activo, una des-motivación, y no como una estructura dada.” (p. 65). Pues bien, en un sentido general de lectura ―estas líneas no esperan lo contrario― se puede decir que el poemario Despoblados (Fuga 2010) de Carlos Henrickson, es la suspensión, el letargo, la cámara lenta de esta operación de clausura de significado, de corte, de tachadura en relación con lo otro, con lo demás, lo circundante; vale decir, con todo lo que implica una posible identidad o un posible sentimiento de pertenencia. Sin embargo, no es una poesía de un estado ya finalizado de desmotivación, sino más bien una poesía de su realización, su llevar a cabo, en una lógica de acción durativa.
Ya desde el título se accede a un ámbito escritural de lo desertificado. Ahora bien, y como se ha anunciado más arriba, al leer el conjunto de textos, más que adentrarse en lo baldío, se puede intuir una poesía del cese, pero no su descripción estática, sino que una poética del apagándose y del desaparecerá. Esto se ve más claramente en los poemas que llevan como título una partícula nominal: Valdivia, Marx, Allende, Oda a Stalin, 2006; Es que Dios ha muerto, Los operarios, Los Nietos, etc., donde, por ejemplo, en este último texto se puede leer al comienzo: “Los abuelos de los muchachos / de la Población Emergencia pisaban / orgullosos el cemento amanecido.” (p. 34) Lo que da cuenta de un momento enunciativo, un ahora discursivo, que se desplaza hacia lo que fue, hacia un pasado, el cual se encuentra inexistente en el cronotopos del poema y al cual sólo se puede acceder a través de la remembranza de su propia muerte o de su no-existencia.
Por lo tanto, la voz enunciativa se construye desde lo que ha anulado el pasado vital sobre el cual desea fundarse el poema: “¿alguien / acá en la sala los vio, les escuchó en la cotidiana / marcha? Nadie ya recuerda: el tiempo se dio el lujo / de su seco temblor, y en la Población Emergencia / […] pasan los taxis toda la noche.” (p. 34) Como se ve, el texto realiza una proyección desde lo desaparecido y desplaza aquel fue hacia el ahora discursivo de la enunciación, el cual, a su vez, también se encuentra en el desapareciendo, en una especie de des-motivación constante que da paso a la transfiguración, en este caso, de un espacio cultural concreto, un territorio urbano: pertenencia descentrada, desenfocada de su matria; expulsada de toda natalidad consciente. Ahora bien, el pasaje que mayormente da cuenta de este proceso literario adquiere mayor tensión en cuanto que no es originario de un tiempo proyectado desde fuera del poema, como el citado más arriba, sino que es el tiempo del poema el que desaparece y el que muere; es decir, el tiempo del lenguaje con el cual el texto se lleva a cabo y existe en sí: “Los muchachos reparten la merca / para las fiestas de los nietos de los hombres / de empresa. Lloran en las plazas / las viejas señoras al ver esta plena miseria / […] La droga ya es necesaria/ matando el doloroso paso del día y de la noche. / Es justicia lo que administran en sus mínimas dosis maleadas / los nietos de los honestos operarios. Para ellos no la policía: / sino el beso final de la Historia, amoroso.” (p.35)
De esta manera es que se despuebla un conjunto de sentido. Sin embargo, en el caso citado, existe un ámbito de origen, cargado de sentido y pertenencia (Los abuelos y la Población Emergencia de un antes) el cual se encuentra inexistente en el ahora y el que solamente puede existir como un ámbito fantasmático, que únicamente es como enunciación ya inexistente: el hálito nostálgico de aquel cese es parte del comienzo del poema y la remembranza.
Hay otros escritos que parten de una negación más explícita, de un pasado en cuanto capacidad vivificadora, posible incluso de haber existido en un antes pre locutivo. Es el caso de Balada de los Verdugos: “En un mal suelo nuestro –recurrente / como el hambre– los verdugos llegaban / a la aldea y había un solo lugar / donde esconderse. Aunque nunca / nos encontramos” (p.8). Esto lleva a que se corte toda posibilidad de relación con el (lo) otro, de pertenencia a un lugar de protección, ya que este espacio no fue sino el locus de la negación de lo alterno; el ámbito cultural del mutismo. Un espacio desplazado aun del murmullo y de señales. No hay sincronía ni diacronía, sino negación del sistema; no hay, por tanto, intimidad, sino únicamente el encuentro doloroso y constante con la huerfanía; poesía sin capacidad de decir, de representar: “Hoy, aunque lo intente, no podría entrar / en especulaciones metafísicas. El café / sabe a café, y el amor y las letras / y la guerra insisten en amarrarse, / secos, a su palabra designada.” (p.8) Donde se produce una escisión de la particularidad de las cosas, los entes, los diversos algos que pueblan el imaginario; se rompe su relación fisurando la conexión de la conciencia de continuidad en el sentido de lo otro, tanto territorial como lingüístico: “el amor y las letras / y la guerra insisten en amarrarse, / secos, a su palabra designada.” (p.8)
Es decir, el signo explicita su rotura con la cosa, explicita su designio sin motivación e incluso abandona toda promesa de representar o de comunicar. Por ello, en esta imposibilidad incluso “La realidad es / una habitación vieja, abandonada, […] y hace mucho tiempo que no estoy / en ésa la realidad. A mi poesía ya llegaron, / ya están aquí, se quedaron a vivir, / obstinados y firmes, los verdugos.” (p.9) Por tanto, aun la poesía como ámbito genérico-fundacional del texto está sombreada por este peso del cese, por esta permanencia y derrumbe constante de posibilidades de aperturas. Por eso cuando en el poema Nietzsche el hablante lírico afirma, con una aparente seguridad que “El mundo tiene esta justicia / meramente poética” (p.15), no es sino la poesía asolada por verdugos, la escritura que en su propia instancia se niega como origen y como fuente vivificadora y, paradójicamente, ello inscribe y concreta en una serie fragmentos, los cuales prefiguran el sentido de la orfandad: el despoblado como recinto que abarca las diversas desuniones y marcas de pérdida, en lo pasado, en el ahora de la voz poética y en cualquier contingencia, en cualquier azar donde se funde un lenguaje: “toda descendencia se quema, / se ahoga de mentiras, y Valdivia lo sabe, / y se muere y no para de morir” (p.14), a la manera de una cámara lenta, escritura de la agonía (el agón) y, en cuanto aquello, de una silenciosa herida que se moviliza y se representa en diversas figuras, sabiendo que dicha operación semiótica es un falsario, una prótesis del origen, en palabras del mismo Derrida.
______________________________
Bibliografía
Derrida, Jacques. De la Gramatología. México: Siglo veintiuno editores, 1971. Impreso.
Henrickson, Carlos. Despoblados. Santiago de Chile: Editorial Fuga, 2010. Impreso.
______________________________
Guillermo Mondaca (Coquimbo, 1991), Departamento de Investigación Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile.
Texto aparecido originalmente en: “Poesía y Crítica: la palabra es el objeto.” En:
http://poesiaycritica.wordpress.com/2013/09/30/poesia-del-cese-una-revision-a-despoblados-de-carlos-henrickson/