Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Bernardo Colipán | Autores |

La mexicanidad, o cierta forma de extranjería
Sobre Residencia temporal: seis poetas chilenos en México
Por Gustavo Alatorre
.. .. .. .. ..
Hace ya tiempo, mientras discurrían mis años de licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en una de esas tantas borracheras con el poeta Arturo Valdez Castro, un poema suyo alumbró una arista de mi alma, hasta ese entonces oculta: la mexicanidad. Algo de ese poema, cuyo título versaba “La muerte ser al chile chilanga”, hizo un eco de voces y emociones que hasta hoy, justo cuando tengo en mis manos el libro Residencia temporal: seis poetas chilenos en México (Aldus, 2016), vuelvo a sentir y a dejarme invadir por ellas.
El poema, pese a ser de los primeros textos del autor, ya contaba con una fuerza implacable que lo mismo guiñaba un ojo con el infrarrealismo en general que, específicamente, con el ritmo vertiginoso que suelen tener algunos textos de Mario Santiago Papasquiro: un golpe sonoro lleno de imágenes urbanas plagadas de una cultura general extensa, era entonces aquél poema.
Si bien en México existe una muy buena influencia de la poesía chilena, desde Gabriela Mistral hasta Raúl Zurita, pasando por Pablo de Rokha, Neruda, Nicanor Parra, y hasta llegar a los puntos más álgidos que ofrecen Gonzalo Rojas y Vicente Huidobro; tener en mis manos un libro de poetas jóvenes chilenos que muestra un trabajo escrito en y sobre México, desde luego que se antojaba como toda una posibilidad de gozo y lectura.
 El libro se abre con Martín Cinzano (Guayaquil, 1977), quien curiosamente es el único de los seis poetas que no nacieron en Chile, dado al exilio de sus padres en Ecuador. Enfrentar la poesía de Cinzano no es fácil para un ojo tradicional. Esto lo digo porque en México la concepción que se tiene de lo que no es poesía dista bastante de lo que en otras tradiciones se considera, no contemplándose como un problema ciertos rasgos como lo narrativo, el lenguaje directo, lo cotidiano, la ausencia o casi nula aparición de la imagen visual o la metáfora en sí, que no representan una propuesta carente de “poesía”, sino lo contrario: se poetiza desde esas zonas y con esas herramientas; asunto que en México incluso en estos tiempos pareciera no caer del todo en gracia.
El libro se abre con Martín Cinzano (Guayaquil, 1977), quien curiosamente es el único de los seis poetas que no nacieron en Chile, dado al exilio de sus padres en Ecuador. Enfrentar la poesía de Cinzano no es fácil para un ojo tradicional. Esto lo digo porque en México la concepción que se tiene de lo que no es poesía dista bastante de lo que en otras tradiciones se considera, no contemplándose como un problema ciertos rasgos como lo narrativo, el lenguaje directo, lo cotidiano, la ausencia o casi nula aparición de la imagen visual o la metáfora en sí, que no representan una propuesta carente de “poesía”, sino lo contrario: se poetiza desde esas zonas y con esas herramientas; asunto que en México incluso en estos tiempos pareciera no caer del todo en gracia.
La “casa” que construye Cinzano, el hábitat que le toca vivir –por decisión o arbitrariedad– es el terreno transitado por el cuerpo de una mujer, la liviandad del mezcal, el cabello de lo cotidiano y la terrible verdad que inquieta el espíritu de quien se sabe extranjero: la soledad de una ciudad inmensa que sólo existe, terriblemente real, en el alma. Nada se queda en esa casa que ha decidido habitar el poeta. Ni él mismo, tal vez, termina por aceptar las paredes como una patria. El tedio, la desazón, el amor pasional y el sarcasmo, rigen las líneas del poeta, quien es testigo de que en México –en esta “ciudad de vanguardia” – la soledad es la misma mierda que en cualquier parte del mundo:
Si tan sólo hubiera un cine
a donde ir a meterse ahora a las tres
de la mañana en el distrito
creo no pedir gran cosa
si tomamos en cuenta que algunos bromistas
la llaman la ciudad que nunca duerme
la ciudad de vanguardia
Como si fuera gracioso
no dormir
como si fuera vanguardista
no tener un cine a donde ir
Para Sebastián Figueroa (Yumbel, Chile, 1984) la observación es parte fundamental de su poesía, al menos la muestra que contiene este libro así lo hace notar. Él es el único poeta de este libro en quien noto una mirada lejana, poco arraigada a la tierra mexicana; y es precisamente esta liviandad, esta falta de apego a la ciudad, a la calle y la casa que lo contiene en esta “residencia”, lo que da valor a su poesía. Figueroa nos muestra una ciudad tal como es, sin el fastidio del sentimiento patriótico. Él sabe que la ciudad que habita es una sola donde quiera que se encuentre; en él vislumbramos con todo su poder la sentencia de Kavafis: “No hallarás otra tierra ni otro mar./ La ciudad irá en ti siempre”; y a su manera la hace suya y la muestra:
Figueroa nos muestra una ciudad tal como es, sin el fastidio del sentimiento patriótico. Él sabe que la ciudad que habita es una sola donde quiera que se encuentre; en él vislumbramos con todo su poder la sentencia de Kavafis: “No hallarás otra tierra ni otro mar./ La ciudad irá en ti siempre”; y a su manera la hace suya y la muestra:
No hay ciudad más allá de estas piernas pegadas al polvo.
Hay calles, es cierto, pero yo no camino por ellas.
Hay casas, es cierto, pero yo no puedo entrar en ellas.
Hay hoteles, jardines, loncherías,
tiendas de abarrotes y quioscos,
pero yo soy un virus sin cápsula
controlado por las oficinas sanitarias
En los poemas de Figueroa todo intento de arraigo, de bienestar, parece contener de antemano un fracaso. Las ruinas de su ciudad interna lo persiguen. Aquí o allá parecen lo mismo, son lo mismo de ese mundo del cual, sin importar el sitio, se desprenden los recuerdos que nos forman, que nos condenan. Para fortuna o desgracia, el mundo y la vida en sí, parecen seguir siendo, para el poeta, igual a todo “sólo que menos”.
Con Antonio Rioseco (Los Ángeles, Chile, 1980) sucede algo extraño, cada instante que su poesía dibuja es tan particular que alcanza todo nivel de “contacto” universal. Su poesía es una bitácora de la espera, un tiempo que ha de nacer en la llegada de la mujer amada, quien redime lo cotidiano con un simple vestido verdeazul. Los muertos de los que habla el poeta, son también parte de un paisaje urbano que se respira en las calles de esta gran Tenochtitlán, en los andenes del metro donde convergen poetas, músicos, vendedores, el amor y la melancolía. Cada registro que el poeta versa, tiene marcado el tedio y la violencia. El amor es un asunto que ha de esperar en esta urbe o que ha de naufragar mientras se aguarda a la amada en las horas más congestionadas de las arterias de esta ciudad: el subway…
Volvemos a la estación.
Vendedores ambulantes,
faquires, mancos y ciegos
abriéndose paso entre la gente.
Vestida de verdeazul
apareces tras media hora
entre los torniquetes,
fuera de lugar
reflejándote
en las barras
de alumino.
Insistes en tomarme de la mano
en confundir ese feble refugio
adolescente.
Un espacio aparecido
a la sombra del viento
Con Rioseco encontramos un rostro muy particular de la poesía que suele padecerse en las arterias de esta ciudad: la melancolía. Quien ha transitado el metro de México a ciertas horas del día, sabe del sentimiento que despiertan las estaciones amargas, los pasillos largos, la espera bajo el reloj descompuesto que nunca da la hora del día, que nunca corresponde con la noche.
A Manuel Illanes (Santiago de Chile, 1979) lo conocí una noche de lluvia, su acento me reveló a un hombre nuevo en las alturas de la ciudad. Muy pronto, 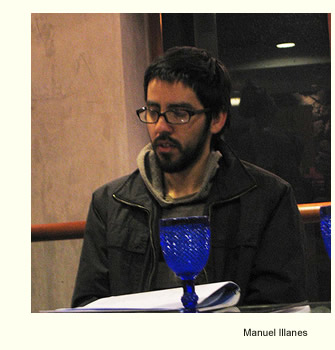 por intervención musical -Nacho Vegas- y por mi padre, cruzamos las primeras palabras. A diferencia de muchos extranjeros y, entre ellos, de muchos poetas y artistas, Illanes llegó a un barrio bravo de la ciudad. No fue para él el esnobismo de la Condesa o la Roma, colonias que cada día luchan por escapar de todo aquello que se nombre mexicano. El Campamento 2 de Octubre fue su refugio y su casa. En esta zona armó su “nueva relación de los hechos”.
por intervención musical -Nacho Vegas- y por mi padre, cruzamos las primeras palabras. A diferencia de muchos extranjeros y, entre ellos, de muchos poetas y artistas, Illanes llegó a un barrio bravo de la ciudad. No fue para él el esnobismo de la Condesa o la Roma, colonias que cada día luchan por escapar de todo aquello que se nombre mexicano. El Campamento 2 de Octubre fue su refugio y su casa. En esta zona armó su “nueva relación de los hechos”.
La poesía de Illanes recorre un camino que pocos poetas, incluso mexicanos, han querido surcar. Su poesía atestigua con elementos prehispánicos lo que ahora muestran los actuales habitantes de esta urbe. La violencia de todos los días, la compasión y la enajenación de un pueblo que sufre y acepta lo que sus gobernantes dictan, inundan las líneas que el poeta versa. Para hablar del infierno, hace falta vivir en éste. Illanes es quizá el poeta que más captura el devenir mexicano, la sensibilidad que rodea a la gente de esta tierra. Como un fiel sirviente de la Historia, cada verso del poeta registra la historia confusa y menor del barrio y de la casa misma. Pero es su letra quien eleva cada insignificante acto a una altura donde el arte sublima las casas grises, los narco asesinatos, los niños difuntos, las personas que caminan las calzadas de los nuevos tianguis en los domingos bíblicos de esta “ciudad entre lagos”:
Y sin que nadie las llame
esas mismas vecinas
ocuparán su lugar
de plañideras cuando
uno de los hijos de Cristina
muera súbitamente
y se vele el cadáver
del angelito en el patio
de la unidad. Fraternidades
que consagran el hastío
y el dolor. La asamblea
murmurará entonces
plegaria tras plegaria,
sus rostros iluminados
por los pabilos de largas
velas. Y el mismo sacerdote
que acude la mañana
de todos los domingos
a decir misa al Campamento
ha de bendecir al pequeño muñeco
depositado encima de la mesa
antes de pedir por enésima vez
comprensión para los designios
inescrutables del Creador
como si se confesara
por un crimen de sangre.
La poesía de Bernardo Colipán (Rahué- Osorno, Chile, 1967) muestra algo más que una simple residencia, una estadía. Hay en los versos de este poeta un serio conocimiento de la cultura mexicana que se agradece bastante, como lector mexicano. De igual manera que los griegos al versificar sobre sus mitos, en Colipán notamos una manera tan especial de versificar, al grado de mitificar, parte de la cultura prehispánica mexicana que corresponde a la zona céntrica de México. Si bien he dicho en líneas arriba que pocos son los poetas que se animan a versar sobre las culturas prehispánicas, en Colipán no sólo tenemos un atrevimiento, sino una muestra de calidad y fuerza poética impresionantes. Pienso en el lector chileno, latinoamericano, o de cualquier parte del mundo, y 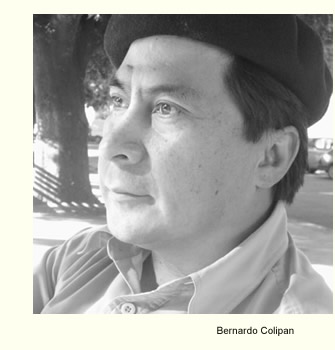 sin duda encuentro en los versos de Colipán una magia mística y una expectativa irresistible sobre la tierra mexicana:
sin duda encuentro en los versos de Colipán una magia mística y una expectativa irresistible sobre la tierra mexicana:
Amoxtli, joven de veintiocho años
La última guerra florida lo trajo hacia acá.
En Tlaxcala, Amoxtli, sólo quería
Aprender el comercio del incienso.
Ahora lo vemos junto a otros guerreros
Subiendo los peldaños del templo mayor.
Un sacerdote arroja su corazón
Humeante al rostro de Tláloc.
Su cuerpo cae
Rodando escaleras abajo.
Sus padres lejos del templo, como todas las tardes
Esperan a Amoxtli que regrese de la milpa.
Me es inevitable leer este poema y pensar en cada uno de los poetas de esta muestra: ¿Qué padres, hermanos, esposas o novias los esperan en su tierra natal? ¿Cuánta tristeza abarcan sus corazones entregados ahora a esta urbe, a otras mujeres, a otras calles, a otros alcoholes?
Cada día el “rostro humeante de Tláloc” les cobra un corazón nuevo, unos minutos menos de sus vidas, un pedazo de pan, como precio de haber pisado esta tierra, de vivir en ella, enamorarse y hastiarse en ella; son apenas seis hombres cautivos de esta gran “guerra florida”:
Yo vivo en la isla de México-Tenochtitlán
me rodean joyas y milagros, un metal caliente
sale de mi voz.
Soy Xipe Totec.
Hoy es un día muy caluroso.
Siempre es así
en el día de Huitzilopochtli.
Sucede en el Mázatl, día del venado.
La gente olvida muchas cosas.
Yo busco el pectoral sagrado de mis cautivos
se los abro
para que nunca me olviden.
Con Rodrigo Landaeta (Santiago de Chile, 1976) se cierra el libro, pero se abre la posibilidad de ver en fresco parte de la poesía chilena contemporánea con toda su energía, vitalidad y estilo muy propio; de genealogía directa con Raúl Zurita y el mago Huidobro. Con Landaeta tengo la impresión de estar ante una poesía chilena versando sobre la tierra mexicana. Mediante una experiencia feroz, en el sentido de experiencias vitales por calles, barrios y avenidas “bravas” de esta urbe de hierro, el poeta nos muestra los detalles de este tierra que, para los que vivimos en ella, han pasado a ser parte de esa mancha gris que por acostumbrados no vemos. Las fiestas tradicionales decembrinas, los vagabundos de los parques o zonas como La Alameda y La Ciudadela, las fosas donde se entierran a los hombres inconformes en este país, son para él parte de este México que habita.
Pero a Landaeta lo pervierte el recuerdo, es éste quizá el único respiro que puede darse al sentirse inmerso en esta urbe que todo lo devora. La huida a la playa, su tierra natal y los muelles de un pasado le engullen la memoria. Pero cuando el ensueño se ha ido, la realidad de esta ciudad lo despierta y muestra su lado más intenso y poético:
Jarlan
bien podría caerte una bala, como al padre Jarlan
 en la Victoria
en la Victoria
pero aquí en la Obrera, cuando el cielo se apaga
revuelto de nubes en blanco y negro
la bala atravesó la pared de la casa parroquial
e impactó en el cuello del sacerdote mientras leía la Biblia,
unos dicen que la frase “perdónalos señor porque no saben
lo que hacen”
otros que el salmo De profundis
¿oíste?
nadie desea la muerte, excepto los suicidas y algunos
rumanos
las palabras invocan, vaticinan, provienen de un vientre
sepultado
en centro de otra tierra, alojadas como esquirlas cuando
aullaste
en tu nacimiento”
Las palabras del poeta dan la sensación de encontrarse en todas partes y en ninguna, de igual manera que un viajero, al que el mundo lo ha hecho un peregrino, Landaeta da testimonio de esta tierra con una visión de quién ha sufrido aquí, intenta quedarse aquí, pero en el fondo desea irse, alejarse de toda ciudad que le recuerda que la soledad es una y el vacío del alma es grande como un desierto; a la vieja manera de Pessoa.
Pero, entonces, y para cerrar estas palabras, ¿qué es la mexicanidad en este principio de siglo, en estos años? Es algo que se respira y que se bebe; a lo que se le hace el amor y también se asesina. Es un niño difunto, una fiesta de muertos, un narco asesinato y más de 43 desaparecidos; una espera muy larga en los jardines o en el subterráneo, es una “muerte chilanga”, un hastío de cines y de calles y de barrios y de urbes; o seis poetas subiendo las escaleras de un templo de una ciudad extraña en algún tiempo lejano, presos en esta guerra florida que es la ciudad de México, que es el gran devenir de este mundo, a la espera de despertar en otro cuerpo, como alguna vez lo soñó cierto personaje de Cortazar.
Ciudad de México, septiembre 2016