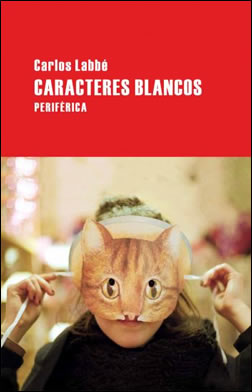
CARACTERES BLANCOS
EDITORIAL PERIFÉRICA, abril 2011. 160 pags.
[Adelanto]
Carlos Labbé
*
Un hombre y una mujer deciden escapar de la ciudad al desierto. Llevan solamente dos botellas de agua y un cuaderno con las páginas en blanco. Cegados por el sol, pasan los días de ayuno leyéndose el uno al otro los capítulos que han escrito ahí con tinta blanca: el momento en que un padre descubre que su hija es un pez, el día en que los parques y los jardines fueron cerrados con candado para siempre, las aventuras de un aspirante a escritor en las playas argentinas; la reescritura del texto budista Dhammapada, de un libro de Nathaniel Hawthorne y de La vida breve de Onetti; la posibilidad de que alguien viva en las escaleras de un edificio, el estudiante que pregunta por el alma de Santiago a los oficinistas del centro, el asesino que culpa de sus crímenes a los Dimú, la visión profética que Pitágoras tuvo de los campos rancagüinos y la noche en que el desastre petrolero pudo ser evitado con la construcción de un arca.
Caracteres blancos, primer libro de cuentos del joven escritor chileno Carlos Labbé, uno de los narradores más singulares de toda Latinoamérica, es también una novela hecha de relatos que se preguntan si la oscilación entre delirio y austeridad es la única manera de hablar fielmente -en el desierto y con hambre- del amor.
*
Él habita al otro lado del agua.
BLAISE PASCAL
VARIACIONES DEL BOSQUE
Nadie puede servir a dos señores
EVANGELIO DE MATEO
Emerger, odiarme a mí mismo antes que al sonido
mecánico del despertador. Agradecer, hundir la
cabeza contra la almohada, lograr poner un pie en
el suelo frío y luego el otro. Prender el calefón,
correr desnudo hacia la ducha, mear, tocarme los
pezones, cantar canciones gringas de la radio donde
aparezca la palabra God, apagar primero el agua
caliente para que se me congele por un segundo el
cuero cabelludo. Enchufar la máquina de afeitar,
lavarme la cara con perfume, secar cada uno de los
dedos de mis pies y chuparme la palma de la mano
porque tiene sabor a jabón. Abrir la ventana, sentir
la desnudez de mi espalda contra el aire que viene
de la calle, estirar los calcetines sobre mis piernas,
enfundarme en el overol amarillo, tener el pelo húmedo
y echármelo hacia atrás, detenerme y cerrar
los ojos. Comer avena con leche. Murmurar un
nombre, apretar el botón del ascensor, levantar la
mano hacia el conserje que llora, escuchar los bocinazos,
tomar el colectivo, alegar, querer, fingir, pagar,
azotar la puerta del auto con la mayor fuerza
posible, entrar en la bencinera, saludar o no saludar,
poner el marcador en cero, apretar el gatillo de
la pistola, llenar el estanque, llenar el estanque, llenar
el estanque, transpirar, adivinar el color del
próximo vehículo, palpar el pubis de la modelo del
calendario y sentir que es papel. Que sean las quince
horas, sacarme el gorro, lavar cada dedo de mi mano,
encontrar las tijeras y tomarlas, meterme la punta
del dedo índice en el ojo izquierdo, sentir que tengo
algo y que ese algo revive. Despedirme con un
garabato de los compañeros, escupir por última vez
el suelo de la bencinera, entrar en el parque, en el
bosque, seguir hacia el roble, el claro de la izquierda,
las hojas de plátano oriental y con el aroma de
los jazmines bajar el cierre del overol, desenfundarme
y tenderme desnudo bajo el arbusto, no sé
cuál es el nombre de esa planta, hasta que llegan los
dimú. Los dimú caminan por mi vientre, construyen
un palacio y la aldea, a veces solamente una
colonia, conversan entre ellos, fundan linajes y se
desafían, algunos dejan rastros de polen sobre mis
muslos, un fino polvo gris y amarillo.
Hoy hubo una variación. Por una vez tuve que
abrir los ojos, inquieto por el sonido de pasos humanos.
Entre las ocasionales gotas de lluvia que caen
resplandecientes sobre cada hoja se escucha el retumbar
de los pies de una niña a través del bosque,
me dijo el dimú. Una niña que se entretiene escupiendo
a los arbustos y cortando las ramas. Quédate
tranquilo, respondieron, y posaron cuatrocientas
hojas sobre mi cuerpo. Quédate tranquilo, escucha:
la niña caminaba nerviosamente, de pronto apareció
un hombre. No estoy seguro si eran hipos o gemidos
o susurros, ni quién hacía qué, aunque en un
momento la niña no dio más y se acostó en el pasto,
con las manos abiertas y los brazos cruzados sobre
el pecho. Entonces el hombre se sentó junto a
ella para pedirle que se quedara quieta. Los dimú
vinieron a mis oídos, así pude escuchar el fin de la
conversación entre la niña y el hombre, justo antes
de que ella intentara correr y yo pudiera notar el
brillo de unas tijeras en la mano de él:
–Yo estaba perdida en un bosque a la mitad de
una ciudad súper fea, rodeada de dimú, ¿cierto? ¿Salía arrancando y tú venías a salvarme?
Ella no alcanza a gritar. Yo tampoco grito.
Cuando oscurece tengo frío, los dimú se esconden.
Entonces me levanto, me estiro, me peino, me
calzo nuevamente el overol y los zapatos, silbo una
melodía que escuché en la bencinera, salgo del bosque,
del parque, agradezco, tomo el colectivo de
vuelta, saludo al conserje que bosteza, subo al ascensor,
aprieto el botón, siento el frío de la llave en
mis dedos, entro, me tiendo, veo la telenovela, me
como un pan con margarina. Vuelvo a agradecer,
me pongo el piyama, me cepillo los dientes, me lavo
los pies, enjuago bien las tijeras, pongo mi nariz en
el chorrito del bidé, hablo por teléfono, lavo los
platos, corro la cortina roja de mi pieza, apago la
luz, programo el televisor porque sé que en media
hora estaré dormido.
EL PROPIETARIO DE TODO
El sol nos despertaba al iluminar nuestro cuerpo
desnudo en medio de los arbustos frondosos, mojados
como la superficie de sus hojas por el rocío.
No éramos capaces de acordarnos de nada más que
una infinidad de sonidos que no alcanzaba a salir
por esta boca y a través de estos dedos para escribir
eso importante, acá. Corríamos durante horas
entre el ramaje descomunal, saltábamos las raíces
que agrietaban el pavimento, teníamos cuidado de
no despertar la curiosidad de las criaturas y llegábamos
hasta el enorme enrejado, veíamos sus puntas
inalcanzables, el fierro, el óxido y ninguna manera
de trepar. Se trataba de un jardín botánico en
medio de la ciudad que nunca ha existido, que fue
arrasada por el fuego o que continuará siendo la
misma, siempre: el cerro San Cristóbal, la Quinta
Normal, Madrid, Bogotá o Bengaluru, si conociera
alguno de esos lugares y verificara que existen.
Cercado por los fierros inexpugnables, soy incapaz
de escribir –todos los demás pertenecen a
tres clases, algunos prefieren comer, beber, reír y
deleitarse, otros buscan su liberación de este enredo
material, y luego están aquellos que buscan la
verdad absoluta– justamente porque soy capaz de
imaginar en esta página –si lo quisiera– cualquier
palabra que haya salido de la mano de un ser humano,
innúmeros párrafos en libros, revistas, diarios,
cuadernos, mensajes electrónicos, discursos,
signos rayados en la arena que la marea disuelve si
sube, dibujos en cavernas sepultadas y transcripciones
de lo que hablamos el momento de nuestra muerte,
la primera frase de tu hijo, el susurro en mitad de
una noche cálida, la arenga, el petitorio, el lugar común
y la oración: el que tenga oídos, que oiga.
Cuando nos sentábamos frente a la ruina de una
fuente de donde caía a raudales un agua que más
allá era acequia, río, lago y también océano –si
hubiéramos sabido dónde despertábamos– nos sobrevenía
un solo recuerdo. Hay un niño de cinco
años que sostiene un globo, lleva zapatillas, una
polera a rayas rojas, verdes y blancas, está perdido
en medio de la muchedumbre ese domingo en que
cree tanto en Dios y tanto Dios cree en él que, al
mirar hacia arriba a ese hombre que le da la mano,
se da cuenta de que su papá será su enemigo mortal.
Pronunciábamos la palabra: papá.
Entonces nos llegaba –en frases difíciles de seguir–
la convicción de que si dejábamos que escribiera
quien no escribe para que leyera quien no
lee, y así pudiéramos entender eso que no puede
ser explicado, íbamos a ser capaces de anotar nuestros
pasos sobre el pasto húmedo, mirar en torno y
entender que más allá había árboles frutales que nos
darían de comer, que en ese lugar los primeros días
del verano se alargarían todo el año. Y que cuando
llegara la noche, el nombre del narrador, el final del
cuento y la explicación de la historia, alguien vendría
con un manojo de llaves a abrir de par en par
las puertas herrumbrosas del jardín botánico.