
 |
........................
José Angel Cuevas |
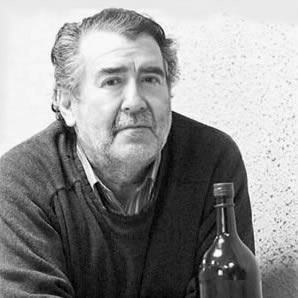
|
José Angel Cuevas y las aristas escondidas del témpano (1) |
Por Soledad
Bianchi (2)
..... ¿Recuerda usted que en 1992 el símbolo del Pabellón de Chile en la Feria Mundial de Sevilla, que conmemoraba los 500 años en que los españoles llegaron a América, fue un témpano? ¿Un témpano?, ¿por qué un témpano como emblema de un país nada de frío? Es claro que, entre publicistas, hubo extensos debates para decidirlo: se dijo que era un desafío conservar ese bello y descomunal bloque de hielo en el calor andaluz; se comentó que para lograrlo habría que aprovechar una onerosa tecnología de punta -similar por lo demás a la utilizada con la fruta de exportación (una de las principales fuentes del ingreso de divisas de Chile)-, pero, además, se trascendieron las razones económicas, y se habló que Chile debía evidenciar su distancia de aquella imagen que estereotipa a Latinoamérica como una zona cálida y tropical, donde la diversión se impondría al trabajo, por ejemplo... Que nos vieran como blancos y fríos, nosotros, los chilenos, a través de esa soberbia efigie, sacada de la Antártica chilena, que, en silencio, vociferaba la no pertenencia al codiciado Norte, haciendo patente una fascinación semejante a la sentida por Aureliano Buendía cuando el hielo llegó al tropical Macondo.
..... Sin pronunciar nunca la palabra "témpano", cuando autoridades y defensores referían al "iceberg", tal vez no medían que, en éste, sólo una quinta parte de su altura emerge del agua, y que el resto oculto es el trozo preponderante; quizás no medían que el "iceberg" podía transformarse en metáfora de un país que tras un discurso oficial triunfalista esconde verdades bastante menos heroicas: se optaba por mirar hacia el futuro pues nuestro pasado inmediato de dictadura podía resultar deprimente para posibles inversionistas, se indicó...
..... Sin referir nunca a la figura que representó a Chile en España, me parece que, desde mucho antes que 1992, la poesía de José Ángel Cuevas se ha propuesto ver y mostrar aquello que la superficie vuelve invisible, y apuntar y descubrir situaciones y personas encubiertas y omitidas en una sociedad de sistema neo-liberal con un estrato de victoriosos que rehúyen y desprecian a los derrotados, casi como un acto supersticioso para impedir, acobardados, hasta la cercanía del fracaso.
..... "Los exonerados / los débiles / los feos / lo que botó la ola / los enfermos los ciegos los sin diente / los pasados de moda", son, por lo general los personajes de la poesía de Cuevas, mencionados en "La gran marcha", parte de su séptimo libro, Treinta poemas del ex-poeta José Ángel Cuevas, publicado en 1992. Es claro que a Cuevas no le importa ir contra la corriente, y una y otra vez, mira, vuelve a mirar, y se enfrenta con estas figuras marginales, con estas imágenes, con estas situaciones que siente propias, que son las suyas y las de sus cercanos. A José Ángel Cuevas no le preocupa seguir modas, y no teme que lo tilden de nostálgico (no se olvide, usted: hoy, la nostalgia es mal vista), y que sugieran que parece haberse quedado en el pasado. Y, claro, tal vez por sus obsesiones, pero muy en especial por una buena dosis de resentimiento, hay ocasiones -las menos, sin duda- en que la poesía de Cuevas puede resultar simplificadora, algo obvia, y hasta maniqueísta (estos rasgos -frecuentes, creo, en esos Treinta poemas- parecen ser directamente proporcionales a la carga de rabia, de amargura y de impotencia frente a ciertos acontecimientos y, sobre todo, a algunos de sus conocidos quienes, con leves variaciones en sus nombres pasan de personas a personajes de sus textos). En estos casos, pareciera como si Cuevas sintiera/creyera que sólo él (y muy pocos más) fueron afectados por la dictadura (casi toda su obra se centra en este período y sus consecuencias), y que este dolor le fuera (casi) exclusivo. De este modo, insinúo que se ciega/se niega a intentar comprender situaciones que él no vivió: el exilio, por ejemplo. Pareciera como si Cuevas sintiera/creyera que sólo él (y un reducido puñado) no se asimilaron al sistema, no aprovecharon, no disfrutaron, y se atrevieron... Estos son, desde mi punto de vista, los aspectos negativos de su poesía, que tiene, al mismo tiempo, cualidades notables, pero por ambos, por sus limitaciones y logros, me parece que es, hoy, uno de los trabajos ineludibles para comprender, desde el arte, lo que es y cómo (se) vive esta realidad chilena en constante cambio. Son estas contradicciones -de tono, de juicios, de perspectivas, de pareceres, de calidad- que enriquecen, que complejizan, que vuelven esta poesía una apasionada defensa de un mundo que ya se fue y que, se sabe (y Cuevas, por supuesto, tampoco lo ignora), no se recuperará. Son estas contradicciones que la vuelven una biografía apasionada y no solamente de un individuo -esos múltiples hablantes en primera persona, que podrían llamarse José Ángel Cuevas-, sino una biografía colectiva, de una generación, aquella que en nuestra juventud vivimos el Mundial del 62 (el nombre de un extraordinario antiguo poema de Cuevas, por lo demás), bailamos rock, escuchamos a Elvis Presley y Violeta Parra, vimos la llegada del hombre a la Luna, participamos del gobierno de la Unidad Popular... Es por esta avidez de recuperar la memoria (y no se crea que la inmediata y personal, en exclusiva, a pesar que el estallido poético parezca provocado al cargar de sentido hechos menudos e intrascendentes). Es, entonces, por esta necesidad de rescatar la memoria, y devolverla para resquebrajar el olvido, que los escritos de Cuevas son verdaderos manifiestos generacionales que, por su complejidad, podrían leerse, asimismo, como testamentos generacionales.
..... No obstante, sin embargo, que sus poemas están cerca del panfleto, los lugares-comunes, el puño en alto... Muy por el contrario, a pesar de capturar la contingencia, es ésta una poesía plena de réplicas y paradojas, con diversas actitudes, reflexiones, y con cierta dificultad para entender algunas variaciones -políticas, sociales, humanas-, pues si algo le duele al sujeto poético es constatar cómo han cambiado sus iguales, sus amigos, aquellos que estaban en la misma lucha, tras la misma utopía... El hablante/los hablantes de los textos de Cuevas, intenta(n) conservar los valores del pasado. No es que quiera(n) conservar el pasado y permanecer en él y se niegue(n) a las transformaciones, pero desearia(n) que éstas no significaran negar el ayer, y borrarlo sin asumirlo. Lo que no consuela ni convence, ni a Cuevas ni a las voces de sus poemas, es el desarraigo provocado por la pérdida de un mundo desvanecido; lo desgarra el deterioro de las relaciones humanas; que la nueva ciudad ya no permite camaraderías... El añora la generosidad y el desinterés, el poder darse tiempo y domesticarlo, la existencia de una comunidad, y esos encuentros que se daban en barrios, en bares, mientras la sociedad y la urbe (post)modernas exigen e imponen otras conductas y actitudes: no es casual que "Adiós muchedumbres" sea el nombre de la antología que recoge parte de su producción, hasta 1989.
..... Si mucha de la literatura de José Ángel Cuevas está marcada, como dije, por los efectos del Golpe de Estado de 1973, casi todas sus reflexiones no están dirigidas a los opositores sinó que se vuelven reproches y reparos de sus viejos compañeros. ¿Una razón para explicarse por qué Ignacio Valente, crítico del diario El Mercurio, y sacerdote Opus Dei, se haya entusiasmado tanto con las publicaciones de Cuevas? Por mi parte, pensaría, también, que a Valente lo atrae percibir la palabra de un vencido, de una víctima que se erige como tal porque, finalmente, el "ex-poeta" toma la palabra en ese mundo de perdedores, derrotados, feos, muertos, desaparecidos, ex-presos, perseguidos, pero, además, se apropia de la palabra y se expresa por ellos: una suerte de "voz de los sin voz" que hace oír a quienes permanecen en silencio, por mudez propia o por sordera de un país segmentado con una sociedad reticente a toda presencia desacreditadora del modelo neoliberal del libre mercado.
..... Con posterioridad a Adiós muchedumbres, no existe gran mudanza de temas, de enfoques, de juicios, siendo Cuevas, como es, un poeta que toma y retoma sus obsesiones pues quisiera comprender y responderse cómo y por qué se esfumó una realidad de la que se sintió partícipe, cómo y por qué cambió la gente... Varía, sí, el tono que cada vez se hace más desencantado, más triste y hasta más cruel y corrosivo. No obstante, hay -y siempre ha habido- humor, incluso del negro; tampoco ha dejado de haber ironía (3), y una gran precisión en captar momentos, situaciones, instantes, lugares, símbolos, personajes sentimientos, y una gran fantasía e invención para transformarlos en imágenes. Hasta ahora he apuntado a algunas referencias y alusiones de estos escritos, sin detenerme en el modo cómo se trabajan: no he dicho, por ejemplo, que es frecuente que la rapidez del verso se acompañe con desplazamientos no siempre habituales: ciudades, barrios, edificios, se mueven, y tampoco la geografía e inmóvil y hasta las cordilleras caminan en un poema publicado en 1979 (¿un antecedente de las de Anteparaíso, de Zurita, de 1982?)... Por lo general, esta ligereza y vivacidad se relaciona con la música: así, en los primeros poemas de Cuevas, vueltas, repeticiones, ritmo, encaminan aceleradamente al rock, muy mencionado y bailado por el protagonista y sus amistades. Otras veces, son melodías o cantantes diferentes los aludidos, o los que acompañan con un tono acorde con lo que se dice: de este modo, "El pueblo unido jamás será vencido" o "No nos moverán", canciones casi emblemáticas del periodo del gobierno de la Unidad Popular, son utilizadas para ironizar y criticar, sin compasión. Más, por ese tono triste y nostálgico, quizá sea el tango -y tangos específicos, precisados hasta con nombres- el que podría resumir mejor el impulso de la poesía de Cuevas. Son sueños, con frecuencia, los que permiten estas visiones transmisoras de una magia y una osadía, próximas al cine, y parientes de esas alucinantes escenas del "Rapto de la catedral del Cuzco", de Los Sea Harrier, de Diego Maquieira, cuando suben esa iglesia a un portaaviones, y, después, los Harrier vuelan dentro de su nave central.
..... Si en su libro de 1992, José Ángel Cuevas quiso definirse como "ex-poeta", esta categoría pareció acomodarle pues la continua utilizando en poemas de su obra reciente, Proyecto de país. De todos modos, el prefijo sugiere, en Chile, mucho más que su significado inmediato y literal pues durante los diecisiete años del régimen militar fue aplicado, hasta legar al absurdo, a instancias y cargos de personas e institucione proscritos por la dictadura. Además, Cuevas lo extiende hacia quienes niegan su pasado, y llega a referir al "ex-Chile" donde "uno que fue chileno / ya no es nada". Al contrario de lo que podría pensarse, Proyecto de país no es tanto un diseño propositivo como un plan de revisión y deconstrucción del país, que toma hasta la apariencia de un boceto por sus numeraciones que recuerdan, asimismo, la ordenación de cierta poesía chilena que comenzó a producirse durante la dictadura.
..... Proyecto de país resulta un momento más de esta sostenida elegía por el fin de una etapa de Chile, un desarrollo de esta suerte de memoria de las tres últimas décadas, re-creadas por José Ángel Cuevas privilegiando (y, seguramente, idealizando) la década del 60, que en Chile terminó drásticamente en 1973, y usándola como referencia, como momento de comparación con el presente, éste ahora bullente que Cuevas rechaza e incorpora, que intenta comprender, que entiende y se le escapa, y así como los Treinta poemas del ex-poeta José Angel Cuevas se cerraba con un "tenemos que empezar todo de nuevo", como buen proyecto, su última obra no se clausura definitivamente pues la palabra final se abre a un "(continuará)"...
______________________________________________
Notas:1.- Estaba escribiendo un artículo más extenso, sobre la cultura en el Chile de hoy, que llevaría como título, "Las aristas escondidas del témpano", cuando se publicó el importante libro de Manuel Antoni Garretón, La faz sumergida del iceberg. Estudios sobre la transformación cultural. Por supuesto que esta coincidencia no es casual, y refiere a cómo fue vista, por muchos chilenos la inmensa-mole-de hielo-símbolo-de-Chile. Esto mismo hizo que, a pesar de la semejanza, o, mejor dicho a causa de ella, yo no quisiera desechar este nombre que, por lo demás, me parece tan apropiado para la poesía de José Ángel Cuevas.
2.- Soledad Bianchi es Profesora de Literatura Hispanoamericana en Chile y en la Universidad de París-Nord. Autora de numerosos estudios sobre poesía chilena actual.
3.- "A los más infelices asados de la época / he asistido. / Con la mayor esperanza del mundo. / Como si la incomprensión cayera / sobre la parrilla: / un asado no soluciona nada. / Yo ya no creo en los asados. / El verdadero problema es otro". ("Poema 2", de Contravidas, 1983)
En revista Atenea (1er semestre 1996)
[ A PAGINA PRINCIPAL ] [ A ARCHIVO JOSÉ ÁNGEL CUEVAS ] [ A ARCHIVO SOLEDAD BIANCHI ] [ A ARCHIVO AUTORES ]
|
mail : letras.s5.com@gmail.com
 |
|
proyecto
patrimonio es una página chilena que busca dar a conocer el
pensamiento y la creación de escritores y poetas, chilenos y
extranjeros, publicados en diarios, revistas y folletos en
español |
|
te invitamos a enviar tus sugerencias y
comentarios |