Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Carlos Villacorta Gonzáles | Autores |

Entrevista con el escritor y crítico literario Carlos Villacorta Gonzáles (Lima, Perú 1976)
Por Gilbert Ndi Shang
.. .. .. .. ..
— Gilbert Ndi Shang (G N S): Muchísimas gracias por aceptar mi solicitud. Usted ha publicado tres poemarios: El Grito (2001), Tríptico (2003), Ciudad Satélite (2007), sin olvidar sus cuentos, y acaba de publicar su primera novela Alicia, esto es el capitalismo en 2014. ¿Qué le empuja a escribir? ¿Por qué escribe y no se ha contentado con ser crítico literario de acuerdo con su formación universitaria?
— Carlos Villacorta (CV): Gracias también por esta conversación. Ya tengo 20 años de escritura creativa. Cómo usted lo mencionó, empecé con la poesía. Me conocen más cómo poeta y mi primera novela es muy reciente, del 2014. Primero, voy a decir que escribo porque me gusta mucho escribir. Estudié literatura latinoamericana en la Universidad Católica y luego en Boston en los Estados Unidos. La critica literaria es una manera diferente de comprender el proceso literario y la institución literaria. Al margen de la parte crítica e intelectual, escribo para aproximarme al objeto mismo y a la realidad para tratar de entenderla si esto es posible.
— ¿Cuál es su visión del acto de escribir en un contexto como lo es Perú, lleno de bastantes problemas y tensiones sociales? ¿Se puede describir cómo un escrito comprometido?
— Una buena pregunta. No sé exactamente. Pero yo estoy comprometido primero con mi escritura, es decir, que la estructura de mis libros esté bien hecha, que los personajes sean profundos, que la obra no caiga en la banalidad. Ese es mi primer compromiso. La otra cosa es tener una visión de mis personajes, complejizarlos, ponerlos en una situación en la que ellos mismos no sepan que hacer. Es lo que pasa con mi novela, Alicia, esto es el capitalismo (2014). 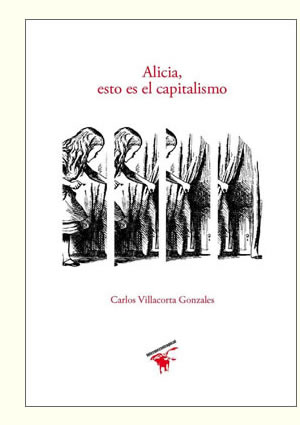 Ahí llevo a mis personajes a situaciones en las que ellos mismos no saben qué puede pasar y no saben qué pueden hacer para, por ejemplo, conseguir un trabajo estable en una sociedad como la limeña.
Ahí llevo a mis personajes a situaciones en las que ellos mismos no saben qué puede pasar y no saben qué pueden hacer para, por ejemplo, conseguir un trabajo estable en una sociedad como la limeña.
Tengo también un cuento que publiqué en México en 2014. Es un cuento sobre la catástrofe de Chernóbil. La historia es muy simple: se trata de un hombre que regresa a buscar a su hijo muerto en una ciudad contaminada por la radiación. Este hombre se encuentra en una situación limite. Es en ese momento en que uno intenta reflejar la humanidad, lo que el personaje puede hacer para no perder la esperanza. En este sentido, puedo decir, por ejemplo, que es un cuento comprometido políticamente porque hace una crítica a la energía nuclear.
— Hablemos un poco de su novela. Cuando leía Alicia, esto es el capitalismo, estaba pensando en Black Boy (El Chico Negro) del norteamericano Richard Wright y en Pedro Páramo del mexicano Juan Rulfo, obras que personifican la escasez y el hambre. ¿Cómo nace la idea de construir una novela para contar su hambre, una condición tan básica pero existencialista?
— Pues, de la experiencia personal obvio. Luego, de crear de esa experiencia una historia, una metáfora de un momento muy particular como lo fue la década de los noventa en Perú. El día de hoy se ha ensalzado la comida como el componente principal de la identidad peruana. ¿De dónde proviene esto? Lógicamente de un elemento faltante en el ego que necesita ser llenado. El hambre es, pues, ese hueco en la identidad peruana. Es el otro lado de la comida y es el discurso que más se ha utilizado como excusa para salir del subdesarrollo. ¿Cómo convertirnos en un país desarrollado? Con restaurantes. Mi novela retrata ese momento de carencia que va más allá del hambre, toca temas como la educación, la carencia familiar y de afecto que son elementos constituyentes de la subjetividad peruana.
— Usted vivió en Perú y estudió en un periodo marcado por los rasgos de la violencia política. Primero la violencia de Sendero y luego la del régimen de la dictadura fujimorista. ¿Cuáles han sido las influencias de estas historias en sus obras?
— Esto lo trato en mi novela de una manera quizá no directa. La novela es de la década de los noventa, no es sobre la dictadura, sino sobre la situación económica bajo la dictadura de Fujimori. No se trata de la violencia directa pero la violencia desde el punto de vista económico, la violencia neoliberal que ha afectado la vida de mucha gente joven en Perú que tenía en promedio entre 15 y 25 en esa década. Por ejemplo, los que estaban buscando trabajo estaban sometidos a la nueva ley en la cual se puede contratar a alguien por unos 3 y 4 meses y después botarle a la calle sin ningún problema, dejándole sin beneficios ni seguro social. Mi novela trata de cómo esta situación afecta a la gente y no le permite cumplir nada, ni construir una familia, ni tener planes a largo plazo. Entonces, estamos frente a un tipo de violencia económica. El tema de Sendero ha pasado a segundo plano en mi novela, aunque sí se mencione como telón de fondo la toma de la casa del embajador de Japón por el MRTA.
— Una violencia no muy visible pero una violencia sutil, estructural.
— Claro, lo más efectivo no debe siempre ser muy visible. Por ejemplo, en mi cuento sobre Chernóbil, uno se pregunta: “¿la radiación?, ¿pero dónde está la radiación?” No se ve, sin embargo afecta la vida de la gente, la ciudad está desierta. El modelo económico no se ve, pero los efectos que tienen en la vida son inmensos. Ahí radica la violencia creo yo.
— Entonces usted no define sus temas en los límites de la sociedad peruana dado que este tipo de tema toca a toda la humanidad.
— No necesariamente. El caso de mi novela es muy particular. Mi novela es muy peruana porque se ubica en un momento específico de la historia de Perú: el periodo del Fujimorismo. Pero mis cuentos no tienen que ver únicamente con el Perú. Uno de mis últimos cuentos se trata acerca de una pareja que está en Grecia durante la crisis actual. Desafortunadamente, en Perú el problema es que a la gente, en su mayoría, le gusta leer solamente lo que tiene que ver con Perú.
— La nación peruana es un crisol de “todas las sangres”, como sugiere el título de la obra de uno de sus escritores favoritos, José María Arguedas. ¿En estas circunstancias ¿cómo se define el concepto de la peruanidad cómo identidad?
— La identidad peruana se ha ido reconfigurando vertiginosamente en el transcurso de los años sobretodo desde los años de la violencia. Lo que me sorprende, como ya mencioné, es la importancia que se da a la comida como un aspecto decisivo de la peruanidad. Comer es un placer. Eso no es malo como aspecto de la identidad pero creo que es algo efímero, básico y precario. Si alguien dijera “no me gusta el ceviche”, algunos peruanos se asustarían y preguntarían: “¿Cómo es posible que no te gusta el ceviche?, ¿qué tipo de peruano eres?” Pero esto también muestra una cosa. Si la comida deviene un componente tan importante de la identidad peruana significa que hemos muerto de hambre por muchos años. Mi segunda lectura es que como comer es un placer, y si nuestro placer se resume solo en comer, ¿dónde está el placer en leer libros, crear cultura, comunicarse con otras personas? Entonces, hay una carencia de otros placeres a parte de lo que se ha articulado en el plato de comida. La comida es insuficiente como identidad y muestra que nos faltan muchos aspectos para constituir un concepto de una comunión o identidad nacional más amplia.
— Vamos a charlar ahora sobre los escritores peruanos que le han seguramente influenciado. Hay un crítico norteamericano, Harold Bloom quien plantea en La Ansiedad de las Influencias que para marcar su identidad de escritor tiene que “desplazar” o si posible, “matar” a los antecedentes, o sea una visión prometea de las cosas. ¿Cuáles de sus antecedentes peruanos ha “matado” usted cómo escritor?
— Esto tal vez fue un ímpetu de juventud y de adolescencia pero ya no es mi intención. Este ímpetu de Prometeo se ha mitigado con los años. Creo que más bien ahora me gusta rescatar a mis contemporáneos por una parte. Por los antiguos, mi tradición viene de la poesía, hay muchos poetas que me han influenciado como César Vallejo, José María Eguren y César Moro. El día de hoy, hay una gran cantidad de poetas muy buenos, no suficientemente rescatados, leídos, publicados porque a mucha gente no le interesa leer poesía. Pero somos una nación de poetas, antes que todo, antes que de narradores. En la narrativa, también hay muchos a los que vale la pena leer: José María Arguedas, Julio Ramón Ribeyro, y el Nobel Mario Vargas Llosa, solo por nombrar a los tres más famosos. Vargas Llosa es muy bueno pero tiene posiciones políticas muy controvertidas, más de derecha. En todo caso, en cuanto a las obras de nuestra tradición, es necesario reformularlas. La tradición de un país crece cuando los contemporáneos renuevan y rescatan su tradición, entran en dialogo con ella, no para crear una copia igual o excluirlos completamente. Por ejemplo, en los años 50 hubo una tradición de obras que se focalizaron en la ciudad de Lima como tema central de poesía, cuentos o novelas. Dado la diversidad del país, debemos también escribir sobre Cusco, Trujillo, Puno, etc. para poder tener una visión histórica mejor de nuestra sociedad. Y esto es lo que está ocurriendo finalmente. Es una manera de descentralizar la literatura peruana. Pero mi influencia en la narrativa no es peruana, aunque así lo parezca.
— De alguna manera, su novela es también una cartografía de Lima, pero un tipo de cartografía interna: crisis personales debidas a la falta de empleo, cómo el desempleo afecta hasta los lazos familiares, cómo el trabajo deviene una manera de oprimir a los otros, etc. ¿Es otra imagen de Lima que lo que existe en la imaginación popular no?
— Sí. Mi interés también fue la de crear otro tipo de recorrido de la ciudad, uno que sea de la época, y uno que se repita. Quiero decir con esto que en mi novela hay múltiples recorridos, siendo los más importantes los de los dos personajes principales: Tigrillo y Alicia. Pero ambos recorridos se superponen y, al hacerlo, dan una lectura complementaria de lo que es la ciudad. ¿Hasta qué punto están los dos personajes abandonados? La conexión está en la relectura.
— ¿Hay una literatura peruana que se destaca de la literatura continental? ¿Usted puede afirmar que la literatura peruana se destaca de algún modo de la tradición continental?
— Esta es una cuestión compleja. Puedo decir por ejemplo que hay una cierta particularidad de la literatura argentina con la popularidad de lo fantástico en las obras de Julio Cortázar, por ejemplo en Rayuela, y en los cuentos de José Luis Borges. De otro lado, hay una línea más mestiza, cómo la mexicana, como se aprecia en las obras de Juan Rulfo y Carlos Fuentes. García Márquez se ubica en otro lado, su literatura se vincula con tantas décadas de violencia que ocurren en Colombia desde el comienzo del siglo hasta ahora. El día de hoy, leerla solo como una novela del ‘realismo mágico’ no sirve porque distorsiona el texto.
En la literatura peruana de hoy, el tema de la guerra interna está muy presente. Muchos escritores han tratado de entenderla, y desde allí se ha desarrollado una tradición de literatura sobre el conflicto interno. La particularidad de la guerra en Perú ha sido su vertiente maoísta: Sendero Luminoso fue un grupo terrorista inspiración marxista-leninista y maoísta porque llevó las ideas de Mao a la práctica, por ejemplo ideas como la de la revolución cultural. No fue influido por Cuba como otros grupos de izquierdista del continente. Al mismo tiempo, fue una guerra muy violenta y cruel. Esta es una característica muy particular en la guerra en Perú y la literatura que ha salido de esta experiencia todavía no sabe cómo representarla y la sociedad todavía está buscando maneras de curar sus heridas.
Pero no es una cuestión que me he planteado seriamente: cómo los otros perciben la particularidad de la literatura peruana. Desde un punto internacional, se ha enfatizado la literatura peruana contemporánea como una que solo habla del conflicto armado. Pero este tema deviene caduco y superficial si se convierte en un tema del mercado, podemos seguir escribiendo de la guerra pero hay que escribir de otra manera. Este tema es importante y seguramente no va a ser dejar de lado.
Ahora, no creo que se pueda considerar ese tema como particularidad de nuestra literatura actual. Existe toda otra literatura peruana: tenemos una literatura indígena, la que proponían Arguedas y Ciro Alegría que se continua hasta hoy en diferentes variantes y escritores. Esto se ve por ejemplo mucho en Cusco. Hay una discusión entre la literatura nacida de la sociedad indígena/andina contrariamente a la literatura costeña, criolla de los descendientes de los españoles. Pero hay que matizar esta diferenciación. Es una cuestión del poder cultural o literario que tiene que ver con quién aparece en periódicos, quien hace la reseña y la critica literaria. Además, no hay que olvidarse de la literatura amazónica. Finalmente, si hay una característica de la literatura peruana es ser realista. Cambiar ese registro significaría proponer nuevas formas de aproximarse a la realidad desde la ficción. Y eso es lo que los escritores jóvenes están proponiendo.
— Usted es un escritor, al mismo tiempo crítico literario. ¿Cómo concibe usted la relación entre estos dos niveles de creatividad? ¿Hacer crítica es también una manera de crear, no?
— A mi me gusta la enseñanza al nivel universitario, enseñar para mí en Estados Unidos es una experiencia increíble. La enseñanza también ha enriquecido mis horizontes como escritor. Enseño las obras de autores contemporáneos, no solamente los autores del Boom. Hay preguntas que salen en mis clases que son muy buenas, que me ayudan a leer textos, no solamente relativos a Perú. Enseñar cultura latinoamericana, lo que es cine, periodismo, política, economía, me permiten entender mejor las relaciones de Perú con otros países latinoamericanos como México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, etc. Cuba por ejemplo ha empezado a retomar relaciones con Estados Unidos y eso se reflejará también en su literatura. 90% de la economía de Perú depende de China, cae China nos caemos todos. Esto también marca una forma de entender la realidad del país.
Estar afuera me permite mirar las realidades a nivel continental, mas que si yo estuviera en Lima. Y eso me ayuda también para incorporar las realidades de otras sociedades en mis creaciones literarias.
— ¿Quiénes han sido sus mayores influencias literarias en general?
— He tenido muchas influencias, pero la mayoría de ellas son colegas y amigos cómo Daniel Alarcón, un buen amigo mío. El otro es Carlos Yushimito a quien debes leer, es un narrador y cuentista quien estudia en Estados Unidos. Como narradores no peruanos, el francés Laurent Binet ha escrito un libro bueno hace cuatro o cinco años, una novela sobre Heinrich Himmler, uno de los líderes nazis, involucrado en la matanza de los judíos. Es un libro muy interesante sobre un tema muy serio. Un escritor que me interesa es Julián Barnes, escritor inglés, cuyos libros que explora diferentes maneras de percibir la realidad y de tratar la historia dentro de la ficción. Leo muchos clásicos pero también obras recientes. El chileno Roberto Bolaño es uno de mis referentes, Franz Kafka es uno de mis escritores favoritos sobre el absurdo de la vida contemporánea, y por supuesto, Italo Calvino.
— ¿Y Vargas Llosa?
— A mí no me interesa mucho cómo Vargas Llosa escribe sus novelas. Como peruano y profesor de literatura me interesa, pero ninguna novela de Vargas Llosa me ha marcado tanto a nivel de mi escritura. Tal vez las únicas novelas que releo son dos: La ciudad y los perros e Historia de Mayta. Pero de manera general, Vargas Llosa no me interesa mucho como escritor pues mi manera de entender la ficción no va por el realismo.
— Nuestra entrevista toca a su fin. Una ultima pregunta : ¿Ha leído algo de un escritor africano, tal vez un Premio Nobel también?
— Buena pregunta. Durante mi trabajo de doctorado en los Estados Unidos, por una cuestión de tiempo, no leía muchas obras fuera de mi campo de especialización. Pero después, leí The Credo of Being and Nothingness, libro de ensayos del escritor nigeriano y premio Nobel, Wole Soyinka. Si bien no he leído a muchos escritores africanos, puedo recomendar también a otra nigeriana: Chimamanda Ngozi Adichie. Su libro Americanah es imprescindible.