
Entrevista a Ramón Díaz Eterovic
“Heredia se autodefine como el hombre que hace preguntas”
Por David Bustos
http://www.carcaj.cl/
La muerte juega a ganador (LOM ediciones, 2010) última novela de Díaz Eterovic, inspirada en el ambiente de la hípica, nos muestra hasta dónde puede llegar Heredia en la investigación de los bajos fondos de las apuestas. Con la muerte del hijo de Anselmo, hijo no reconocido del amigo suplementero de Heredia, se inicia esta décima tercera novela de la saga del detective Heredia. Una novela de momentos memorables que entreteje variopintos personajes, que logran un registro magistral por parte del autor, por ejemplo el mundo de los gitanos o el ambiente de un club nocturno donde se dan citan personajes lúgubres de la hípica.
Ramón Díaz Eterovic es capaz de mostrarnos tantas perspectivas sean posibles con respecto al “deporte de los reyes”, el mundo íntimo de los jinetes y de los preparadores de caballo, la espectacularización de las carreras y la técnicas de los jinetes profesionales y por supuesto todo lo que se esconde tras bambalina. Sobre estos y otros temas conversamos con Ramón Díaz Eterovic.
- Ramón, en la saga del detective Heredia exploras el mundo de la hípica, quisiera saber cómo La muerte juega a ganador se relaciona con otras producciones que tratan ese tema, pienso en Caballo de Copas, de Fernando Alegría, Hipódromo de Alicante, de Héctor Pinochet y Kundalini, el caballo fatídico de Coke Délano. ¿Cuál es tu relación como autor y como lector con esas obras ¿y de qué manera dialoga tú novela con ese estado de filiación?
- Las menciones que hago en mi novela a las obras de Fernando Alegría y Héctor Pinochet son básicamente “guiños”, pequeños homenajes a libros sobre el tema hípico que leí en algún momento y que me gustaron. También lo entiendo como un diálogo con cierta tradición de la literatura chilena, con temas que han preocupado a otros autores, y de reafirmar que lo que uno escribe siempre tiene raíces en el trabajo de otros creadores. Y no estoy hablando de influencias, sólo de la continuidad de ciertos espacios y temas que existen en la realidad y los cuales la literatura se encarga de poner de manifiesto, y de reciclar cada cierto tiempo.
- Las influencias son diálogos, conversaciones íntimas que se revelan en los libros. En ese sentido tus libros están plagados de esos diálogos, de citas y referencialidades, con eso construyes un mundo muy particular, el mundo Herediano. Cuánto hay de guiño o coquetería en tu obra y cuánto hay de diálogo real con otras artes, digo otras artes porque está la música, el cine, la pintura (etc.), constantemente apareciendo dentro del mundo de Heredia. Estoy pensando que a veces la cita es un objeto vacío, sin significado y que cumple más bien una función decorativa y en otras es un acto de resistencia, una subversión, un acto de memoria abierta.
- Hay citas que podríamos llamar premeditadas que sirven a Heredia para explicarse y explicarnos una situación, un estado de ánimo, un sentimiento. Por ejemplo, cuando Heredia cita versos de Juan Gelman, no es gratuito, no es decorativo, ya que se trata de mencionar a un poeta mayor que representa determinadas búsquedas con las que está comprometido Heredia y marcan su permanente relación con la memoria y el olvido, con los crímenes cometidos por las dictaduras latinoamericanas.
Hay otras citas que son fruto del azar, que salen al correr de la pluma. Y hay otras, la mayoría, son citas que sirven para presentar al personaje y su mundo. Que Heredia tenga en su oficina unos cuadros (unas reproducciones baratas, en verdad) de Botticelli o de 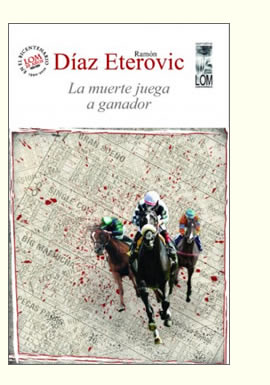 Hopper; que escuche a Goyeneche o a Miles Davis son señas de identidad del personaje, permiten hacerse una idea de él, de sus gustos, de su historia, de su manera de pararse frente a ciertas cosas de la vida. Y este último tipo de cita ha sido, generalmente, espontáneo, al correr de la pluma o tal vez por la simple transferencia de ciertos gustos personales.
Hopper; que escuche a Goyeneche o a Miles Davis son señas de identidad del personaje, permiten hacerse una idea de él, de sus gustos, de su historia, de su manera de pararse frente a ciertas cosas de la vida. Y este último tipo de cita ha sido, generalmente, espontáneo, al correr de la pluma o tal vez por la simple transferencia de ciertos gustos personales.
Y finalmente esta la cita como ejercicio de memoria, por el deseo de nombrar y compartir autores con los que disfruto al leer sus obras. O citas de amigos poetas y escritores a los que aprecio, y que de esa manera hago parte del mundo de Heredia.
Y respecto a autores que aprecio, pasa algo especial, porque me he encontrado con lectores que me dicen haber leído a Balzac porque los cito en tal o cual novela, o que escuchan a Mahler o Chet Baker porque son cosas que Heredia escucha a menudo. Y eso, supongo, es otra manera de abrir ventanas, y me recuerda, por ejemplo, que mi gusto por el jazz nació, en buena medida, cuando leí la novela “Rayuela” de Julio Cortázar; o que mi afición al boxeo me ha llevado a leer textos de Jack London, Hemingway, Bukoswky, y de tantos otros autores que le han dedicado muchas páginas al arte de los puños.
- Siguiendo en esa misma dirección Ramón, en La Muerte juega a ganador hablas de una placa que indica el lugar donde vivió Ruben Darío. En ese sentido me parece que Heredia lee la ciudad, que ve las citas de la metrópolis como si se tratara de un libro, referencialidades que quizás nadie se percata, pero que están ahí a la vista de cientos de transeúntes todos los días. Heredia es un lector compulsivo, que no puede parar de leer lo que está a su alrededor ¿cómo crees tú que se origina esa construcción referencial de la ciudad en tus novelas?
- Heredia se autodefine como el hombre que hace preguntas, y en ese hacer preguntas se incluye sus observaciones y cuestionamientos sobre Santiago, una ciudad que se transforma constantemente y que muchas veces oculta su historia, o bien esta cae bajo los golpes de las picotas que modernizan el paisaje urbano con evidente insensibilidad frente a la historia y el pasado de la ciudad. Placas como las que mencionas, y que son muy escasas en Santiago, son guiños importantes porque le están diciendo a los habitantes de Santiago que ellos viven en lugares por los que ha pasado la historia de la ciudad y el país. Y eso debería generar curiosidad y luego una mayor identidad con el espacio que habitamos. A mí me gusta Santiago desde el primer día que llegué a la ciudad, y creo que esa atracción se debe a que nunca he perdido la curiosidad por conocer sus rincones, sus calles, sus habitantes. Curiosidad que desde luego es la curiosidad del provinciano que se enfrenta a un mundo que le parece inmenso, inacabable, misterioso.
Por otra parte, contemos que en la segunda o tercera novela de Heredia, pensé en hacer de la ciudad un personaje más, en la medida en que la serie se inició con una reflexión sobre la ciudad, y que, al mismo tiempo, la ciudad me parecía poco presente en la narrativa chilena. A partir de eso, y con el tiempo, mi trabajo con la ciudad lo siento como parte del trabajo con la memoria que atraviesa todas mis novelas; en este caso con una suerte de memoria urbana que permite fijar algunas referencias acerca de Santiago. Y el hecho de “hablar” de Santiago o situar algunas de las escenas de las novelas en sus calles, bares o plazas, genera una cercanía con los lectores. Hay algunos que se identifican con esos lugares, y otros que, a partir de las novelas, se animan a conocerlos. O sea, de un modo u otro, se genera una mayor identificación con la ciudad y algunos de sus espacios.
- Existe una relación especial entre los escritores y el “deporte de los reyes”, varios escritores como es el caso de Bukowsky, eran aficionados a estas lides y escribieron algo sobre el tema. Tengo entendido que tu relación con la hípica nació de muy niño en tu Punta Arenas natal, ¿podrías relatarnos un poco ese primer encuentro?
- Los deportes, en general, se equilibran sobre una cuerda dramática que suele ser atractiva para los escritores. La relación éxito-derrota suele remitir a las pasiones y deseos más profundos de las personas, y por lo tanto es un buen detonante para una historia que apunte a reflexionar sobre la condición humana. Mi relación con la hípica viene desde mi infancia, cuando mi padre me llevaba a ver las carreras al hipódromo de Punta Arenas. Un hermoso recinto con edificios de madera desde donde se podía observar el Estrecho de Magallanes.
El primer caballo al que jugué se llamaba “Yakito”. A ese caballo le aposté los 50 pesos de la época que me dio mi padre y gané, seguramente porque era el favorito o porque tuve la suerte que, dicen, acompaña al apostador principiante. Desde entonces, y con periodos de mayor y menor intensidad, me he relacionado con las carreras de caballo. Es un espectáculo que me entretiene, tanto por lo que ocurre en la pista de carrera, como en las tribunas en las que los aficionados agitan sus pasiones y ansias de victoria.
La apuesta asociada al espectáculo es lo que menos me interesa, salvo por “la adrenalina” que aporta. Sin duda que no me da lo mismo ver una carrera con o sin apuesta, pero desde siempre he sabido que a un hipódromo no se va a ganar dinero. Se puede tener algo de suerte y salir con unos billetes en los bolsillos, pero a la larga lo que queda en las cajas de los hipódromos es mayor que lo que uno consigue llevarse para la casa.
- Linda historia de iniciación con el padre, Ramón. Ahora que tú lo dices me da la impresión que la vida está marcada por esos eventos que nos tatúan la vida y siempre de una u otra forma buscamos maneras de revivirlos. En tu novela Anselmo, de alguna manera también queda tatuado por la muerte de su hijo que es jinete. La novela retrata el mundo de la hípica de manera realista, incluso llegando a detalles iluminadores, pero siempre detrás de todo permanece la muerte del hijo y el dolor del padre. Lo que trato de decir es que la novela en el fondo podría leerse como una novela del padre y el hijo ¿Qué opinas de eso? ¿Sientes que además de la exploración del mundo hípico está la relación de cierto arquetipo de padre chileno? Se me viene a la mente Gabriel Salazar y la denominación del “huacho”.
- Toda novela tiene niveles, historia que se desarrollan en paralelo, que se complementan. La primera lectura de “La muerte juega a ganador” remite a una historia de apuestas, hampones y asesinatos. Es la historia más simple y al mismo tiempo la que sirve de pretexto para hablar de muchas otras cosas más. También hay otra historia, que para mí es de suma importancia, y que tiene que ver con el hecho de la pérdida de un hijo. Antes, en El segundo deseo, Heredia busca a su padre al que nunca conoció; y ahora Anselmo quiere recuperar una relación imposible. Y así uno podría hilar más fino y encontrar otras historias más breves dentro del todo que es la novela: el mundo de los jinetes, la historia del gitano que vive de las apuestas, la relación de Heredia con sus mujeres. Toda novela es un mundo, y todo mundo está lleno de pequeñas historias.
- Te cuento que yo nací y viví hasta los 27 años en Independencia a pocas cuadras del Hipódromo Chile y el mundo que retratas en tu novela me es familiar y puedo dar fe que ese mundo es como lo describes, incluso tuve un compañero de curso en el colegio que su padre era jinete, Pedro Cerón. Es una vida de gloria y miseria. Sin embargo debo confesarte mi impresión por los detalles que alcanzas en la novela. Me llamaron la atención cosas técnicas, por ejemplo el caso de los jinetes y, sin ir más lejos, el mundo de los preparadores de caballos, ¿cómo un novelista logra esa experticia con un tema? ¿Tienes algún método de investigación previo a la escritura?
- En el caso de esta última novela, hay muchas cosas del ambiente que conozco como simple aficionado a las carreras; otras que he aprendido conversando con gente del ambiente o bien leyendo alguna documentación o la prensa, por ejemplo, en todo lo que se refiere a la medicación de los caballos que es un tema muy técnico y específico, y del cual no tenía mucha idea. Uno investiga, y a veces varias horas de investigación se transforma en una frase y nada más.
La verdad es que podría haber entregado más antecedentes, pero no quise atosigar al lector con información ni convertir la novela en un tratado sobre la actividad hípica. Tan solo el hecho de recoger anécdotas sobre carreras podría significar ocupar cientos de páginas. Todo aficionado tiene sus historias, sus triunfos y sus derrotas, y todas sus historias las rememora como si se trataran de la mismísima guerra de Troya, entre otras cosas porque no hay nada que haga más feliz a un hípico demostrar que sabe apostar a los caballos precisos.
En La muerte juega a ganador solo utilicé la información necesaria para crear cierta atmósfera y hacer verosímil ciertos hechos. El que quiera un tratado de hípica que busque en otra parte.
Ahora, en general cuando escribo, y dependiendo del tema, investigo en la realidad, leo alguna bibliografía sobre el particular, trato de aprender lo más posible sobre el tema que abordo, y el resto es imaginación. Un escritor trabaja con un 50% de información y otro tanto de imaginación; y un novelista debe desarrollar el talento de hacer creer que lo que cuenta es “la realidad”, cuando puede que no lo sea, o sea una parte de ella. No se trata de reproducir o detallar mecánicamente, con precisión de notario público. Se trata de crear, de sugerir, de inventar a partir de la realidad que se observa y luego se pretende recrear.
- En la novela muere Pinochet, Heredia se ve cada más viejo y disminuido, hasta Simenon es un gato veterano; por otro lado la ciudad se va borrando y van surgiendo otras construcciones más modernas. Chile ha cambiado mucho y en pocos años. Heredia es un personaje de la resistencia, alguien que obedece a una lógica que arriesga con desaparecer. Una vez leí que decías que Heredia es alguien que podría representar a tu generación o sea a los adolescentes de la UP, ¿quién es Heredia realmente en términos simbólicos? ¿Y qué sucedió con los Heredias de tu generación?
- Supongo que para cada lector, Heredia representa algo diferente. Yo lo siento como un sobreviviente que resiste; que fue un adolescente lleno de sueños y que luego, con la dictadura, se volvió obligado a padecer una existencia de negaciones y maltratos que nunca estuvo en sus cálculos, y frente a la cual solo pudo esgrimir sus principios, su ética, su capacidad de resistir y de crear pese a todas las limitaciones. En este sentido se parece a muchos de mi generación, y como ellos, Heredia ha envejecido, está cansado, pero no se resigna a bajar sus banderas de siempre.
Pero también siento que hay otro Heredia, el que leen y buscan los jóvenes de hoy, que ven en él a un resistente que no comulga con ruedas de carretas, profundamente libertario y dispuesto a jugársela por cualquier causa que considera justa. Esta aproximación a Heredia es la que más me gusta, porque quiere decir que es un personaje que está en condiciones no solo de hablar desde la nostalgia y la derrota, si no que también desde y hacia la esperanza y el futuro.
- Por último preguntarte Ramón, tú eres uno de los pocos escritores consagrados que conozco que lee a los autores jóvenes y se junta con ellos ¿Cómo ves el panorama de la poesía y la narrativa actual? ¿Y cuánto influyó en tu época de escritor joven, la amistad con grandes poetas como Jorge Teillier y Rolando Cárdenas?
- Leo lo que puedo y no hay que exagerar. Trato de estar informado de lo que se está escribiendo, pero siempre es poco e insuficiente, como para tener la pretensión de dar un panorama de la poesía y la narrativa actual. Leo y me intereso por lo nuevo, eso es todo. Veo una serie de publicaciones que circulan al margen o en los límites de los canales habituales de distribución, y es en ese límite –autoediciones, editoriales pequeñas, colectivos– donde me parece que se están haciendo algunas apuestas arriesgadas y buenas. Diversidad y nuevas voces, tanto en poesía como en narrativa. Búsquedas, muchas búsquedas, y eso me parece positivo.
Jorge Teillier y Rolando Cárdenas son dos, entre otros nombres de poetas, escritores y críticos ya desaparecidos, como Mario Ferrero, Gonzalo Drago, Diego Muñoz, Martín Cerda, Carlos Olivarez, Mariano Aguirre, con los que alguna vez me vinculé y tuve la suerte de conocer. Bueno, ellos y otros tantos más, que fueron importante en mi formación, y más que eso, en mi relación con la tradición y la historia de nuestra literatura. Toda gente a la que daba gusto escuchar, de la que uno tenía mucho que aprender, y que de un modo u otro me hicieron sentir que tenía dedos para un piano que me empeñaba en tocar. Y probablemente, de gente como ellos, aprendí a que es necesario establecer puentes con los creadores más jóvenes, no porque uno tenga algo que enseñar, sino que para decirles que en este oficio, tan incomprendido y desgastador, uno no está tan solo como a veces cree.
Y bueno, también hay otros escritores con los que afortunadamente nos seguimos viendo, y entre ellos, Poli Délano, quien siempre ha sido un maestro generoso en el siempre jodido oficio de vivir y escribir.