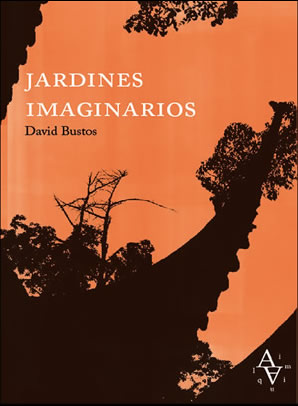
JARDINES IMAGINARIOS, de David Bustos:
la contemplación como un salto sobre este vacío
Por Carlos Henrickson
El presentar la intimidad en literatura hace tiempo que es anatema por su aparente paso atrás (sobre todo no hablar de mí mismo, nos resuena generacionalmente a todos los malcriados bajo Rayuela), y el gesto extremo contrario, el reflejo de la realidad en su aspecto más concreto, es también un gesto de retaguardia después que hasta las ciencias duras se cuidan de pronunciar la palabra real como si tal cosa. Habitar la crisis que resulta del supuesto quiebre del dilema –cuyo pasaje obligado es reconocer que no hay nada que decir- ha sido uno de los gestos genuinamente modernos y dignos de representar nuestra conciencia –borracha de ideologías y siempre dispuesta a dormir.
David Bustos (Santiago, 1972), en Jardines Imaginarios (Santiago: Alquimia Ed., 2010), no ha dudado en unir ambos gestos de retaguardia con un recurso que es también de la retaguardia más genuina: la llamada a la figura del jardín, que desde temprano en la historia de la cultura se ha alzado como mediación entre el mundo íntimo y el mundo externo –desde cierta perspectiva, haciendo posible que en la representación estos dos mundos existan con pleno derecho.
La consecuencia de traer el jardín hacia el contexto crítico del universo poético de los últimos años en Chile, es el deber de Bustos de plantear y definir permanentemente esta situación de su escritura. El especial carácter de mediación del jardín no logra entregarse del todo a su imaginariedad: el poeta no puede evitar la ambición de entregar estos espacios como instancias de restauración de una realidad posible -esto es, lo imaginario se hace un momento potencial de un proceso que va hacia una realidad, por más que sea ésta inalcanzable para el lector. La apelación a Marianne Moore[1] –cuyo Poetry es claramente referido desde el título del libro-, que concluye presentando jardines imaginarios / con sapos y culebras, Marianne / abriéndose paso por el poema, ya resulta decidora, así como en el poema La vida retirada:
Pero el jardín no es más que el huerto
del que el hombre obtiene su dieta
desde ahí se lee el mundo. [2]
La realidad inalcanzable para el lector coincide, entonces, con la piedra de escándalo de la poesía moderna: la dimensión vital del autor, que no deja de aparecer en la medida en que él mismo sabe definir su escena a través del don de la contemplación activa y, por ello, debe asumir la recaptura de su privilegio autoral. La perspectiva de Bustos es, así, capaz de devenir y reconocerse como única y llegar a plantearse como analogía del despertar del Buda, referido significativamente como punto de partida del poemario en el poema El parque de los venados (cito los versos finales):
(...)
Después de esto y lo otro y en el principio
Apago mis palabras como si se tratara de una vela
Humedezco mis dedos con saliva
Abro los ojos [3]
Esta contemplación activa, entonces, no corresponde en absoluto a la ambición totalizadora histórica que terminaba forzando la perspectiva hacia pliegues de oscuridad en Ejercicios de Enlace (Santiago: Cuarto Propio, 2007) –dimensiones abismales en las cuales se revelaba por negación la perversidad de la memoria histórica, su imposibilidad en cuanto discurso, su anti-naturaleza-, sino a la definición de perspectiva que resulta de una puesta en lugar de carácter netamente personal y voluntario. La nitidez de la imagen poética se hace primordial:
El eco del cuervo deja rastros
en los campos nevados, el aro
del sonido persigue el hilo
de sus vueltas.
(Las pupilas de un perro siberiano se contraen con la nieve)
(...)
El vuelo rasante del cuervo entre copos de nieve.
La Vía Láctea.[4]
La lectura simplista que quisiera hacer de estos textos una imitación directa de la literatura de Extremo Oriente más difundida en el universo de la poesía moderna (el haikú, la poesía china de la Dinastía Tang), naufragaría absolutamente ante la variedad formal del libro, sin darse cuenta de que Bustos ha hecho un acercamiento mucho más profundo a estas posibilidades expresivas, encontrando en estos textos formulaciones de respuesta ante la crisis de sentido y representación de la poesía latinoamericana contemporánea. José Kozer ya lo plantea con precisión en el postfacio:
(...) estamos ante un libro que respira disolución, aspira a la disolución, quiere ser inscripción abierta a su propia disolución, claro está, después del registro, la huella, el trazo (la escritura): aspira a replegarse dentro del cuerpo o corpus de escritura, a fin de evitar el caos de la maleza, la intranquilidad del crecimiento desaforado, la falta de equilibrio y serenidad ante la compleja realidad, no necesariamente vitalidad, del mundo en que está incrustado el poeta moderno. [5]
Esa voluntad, bien analogable a lo que se podría denominar voluntad clásica –gesto también reconocido lúcidamente por Kozer-, está forzada a reconocer la necesidad de cada acto de escritura por sobre toda posible arbitrariedad, y en este sentido, llevar el texto a una instancia de individuación que abarca mucho más allá de factores meramente estilísticos. El privilegio autoral se reconstruye bajo la unicidad de la perspectiva, y la necesidad que, por ende, termina asignando al objeto observado. Siempre dentro de la esfera de pensamiento en que el libro desea ser inscrito, me parece bien citar un texto del Shõbõgenzõ, de Eihei Dōgen (1200-1253), fundador de la escuela Sōtō del budismo zen, que explicita bien el alcance del proceso contemplativo activo que hemos estado describiendo:
La verdad del Buda es el tiempo. Para conocerla, es necesario conocer el tiempo en la forma en que nos es revelado. Y así como el tiempo es algo que ya ha llegado a nosotros, la verdad del Buda no es algo que deba buscarse en el futuro sino algo que se percibe donde estamos. [6]
Una certeza tal depositada en lo que desde Occidente llamaríamos lo fenoménico, permea absolutamente la voluntad de escritura de Bustos en Jardines Imaginarios, y sin embargo, no se asienta como perspectiva única –lo que generaría un ritmo común inmediatoentre el creador y su obra. Esta perspectiva personal supone, en cambio, la permanente presencia de aquello que resulta privilegiado por la contemplación activa, aquello que marca con absoluta definición la diferencia entre el contemplador y lo contemplado –y gracias a este carácter procesual es que no puede dejar de haber una búsqueda permanente de claves de lectura, signos de revelación que no pueden sino guardar restos de la esencia misma del autor, enlaces con la práctica efectiva de la búsqueda de una verdad -vista como un camino, dharma-, y el reconocimiento de un reino intermedio (en que la multiplicidad del mundo puede revelar una esencia única tras la máscara de símbolos). Este carácter paradojal de todo conocimiento legítimo es el que Bustos desea y logra plasmar en la cuidadosa descripción de una naturaleza exterior a la obra literaria, una naturaleza que ratifica la unidad fundamental entre experiencia y creación, y por ello puede optar a ser respuesta ante el vacío de las escrituras en crisis del que ya hablaba antes.
Esta voluntad crítica, implícita en la apelación a Marianne Moore, es abierta en el poema Jardín en movimiento:
Un jardín puede ser un balbuceo
que se transforma en lenguaje de la tribu.
Una casa comienza a caerse por ejemplo,
alguien sale, el resto muere aplastado
por la costumbre de calentarse las manos
en el idiotismo de los entendidos.
La poesía latinoamericana como un jardín de sombras.
(Cáscaras de limón hervidas)
Estatuas cubiertas por enredaderas,
arañas de cristal tejiendo celadas
en la esquina de la letra o la república. [7]
Así, ante la disolución a la que se refiere Kozer, la poética de Bustos puede plantearse como fuerza constructiva en contraste a una disolución mucho más catastrófica –pero constructiva sólo en la medida de modificar radicalmente su punto de vista. No se nos quite de la cabeza que el dominio vegetal de un jardín se asienta sobre un lugar invisible, y su orden depende, tiene y hace límites con respecto a la naturalidad del crecer. La disolución en cuanto poesía lleva fácilmente a una visión puramente vitalista del texto literario, y por ello corresponde, en este caso, ser capaz de encarar y resignificar la belleza literaria en su sentido más clásico. Y, en este sentido, la técnica literaria –el arte- de Bustos se revela de manera asombrosa como uno de los escasos ejemplos de tal desarrollo, en un tiempo en que nos hemos ido acostumbrando al privilegio del gesto por sobre la práctica de la escritura.
Muestra de retaguardia, sin ninguna duda, y en cuanto tal un aporte necesario dentro de un escenario de vértigos. Sin olvidar que habita una crisis, da a ésta el sentido que en estos parajes aterrados del moderno Occidente hemos preferido dejar pasar: el de oportunidad de reordenar y replantear la práctica literaria desde nuevos enraizamientos.

BIBLIOGRAFÍA
BUSTOS, David. Ejercicios de Enlace. Santiago: Ed. Cuarto Propio, 2007. Jardines Imaginarios. Santiago: Ed. Alquimia, 2010.
CIRLOT, J.E., A Dictionary of Symbols. Taylor & Francis e-Library, 2001.
DŌGEN, Shōbōgenzō –Treasury of the Eye of the True Dharma. Trad. del Soto Zen Text Project. 2001-8. Cap. Buddha Nature / Shōbōgenzō busshō.
http://hcbss.stanford.edu/research/projects/sztp/translations/shobogenzo/translations/bussho/pdf/bussho%20translation.pdf
MOORE, Marianne. Complete Poems. London, Eng.: Penguin Books, 1981.

NOTAS
[1] Bustos: 2010, p. 31, Marianne Moore. Cfr. Moore: 1981.
[2] Id., p. 45, La vida retirada.
[4] Id., p. 15, Detalle del descenso, frag..
[5] Id., p. 49, David Bustos lee el mundo desde un jardín.
[7] Id., p. 27, Jardín en movimiento.