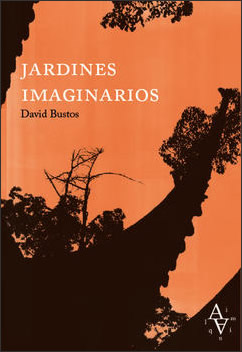
Una lectura occidental : Jardines imaginarios de David Bustos
Por Sergio Rodríguez Saavedra
Jardines imaginarios (Alquimia Ediciones, 2010) de David Bustos a pesar de su brevedad –veinte poemas de diversa extensión, ninguno que pudiésemos llamar largo- está dotado del oficio que el autor suma tras la publicación de sus cuatro trabajos anteriores, con los cuales tiene puntos de convergencia, y ciertamente, bordes de fricción. Entre los primeros está la disposición unitaria que da a sus publicaciones y la exclusión de cualquier texto que no se sitúe en dicha temática (su primer libro –Nadie está al otro lado (2001)- se componía de dos partes que, entre ambas, superaban apenas la actual cantidad). En lo segundo, la mirada que va desde la inicial observación urbana y territorial en sus primeras publicaciones, a la contemplación del espacio como una extensión de la existencia:
“Las casas de mi barrio
no tienen balcones,
terrazas ni jardines holgados.
Enredado en las cortinas
diviso a los gorriones que huyen
a otra infancia
con almendros y lombrices.”
(Ingrávida cicatriz de la niñez, en Nadie está al otro lado)
“Pero el jardín no es más que el huerto
del que el hombre obtiene su dieta
desde ahí se lee el mundo”
(La vida retirada, en Jardines imaginarios)
Este apaciguamiento en la posición observadora del poeta es quizás, en estos momentos, la principal característica de Bustos. Su fricción personal. En otras palabras, Bustos se está desplazando desde la observación realista con tintes urbanos a la contemplación de su duda, en un movimiento que se establece más allá del giro fotográfico de generaciones anteriores, y que en su centro ponen la crítica no en lo visto ni el que ve, sino la metodología del ejercicio visual: tal vez el lenguaje que va del ojo a la escritura.
“(…) Apago mis palabras como si se tratara de una vela
Humedezco mis dedos con saliva
Abro los ojos”
(El parque de los venados)
Con respecto a lo anterior, Claudio Guerrero al reseñar Peces de colores (2006), acertadamente nos muestra como se articula en el plano ficcional creando cierta ambigüedad en el lector al centrarse en el acuario, donde lo que está dentro puede ser más real que lo de fuera. El objeto en el texto que nos convoca son los jardines, espacio de construcción pero a la vez de contemplación íntima. Jardines que a su vez representan simbólicamente visiones de mundo o la comprensión del sujeto que al construirle también se habita y le representa:
“Un jardín puede ser un balbuceo
que se transforma en lenguaje de la tribu.
Una casa comienza a caerse por ejemplo,
alguien sale, el resto muere aplastado
por la costumbre de calentarse las manos
en el idiotismo de los entendidos.
La poesía latinoamericana como un jardín de sombras. (…)”
(Jardín en movimiento)
Espacio que a Bustos le permiten remitir a mecanismos de doblaje y disfraz, donde lo imaginario puede resultar más evidente que lo concreto. Abrir –bien- los ojos; hasta aquí las convergencias. Detalle no menor –al menos en el jardín aquí propuesto- es el uso reiterado de la palabra abrir en diversas situaciones, las que internamente develan ése también partirse de una buena vez.
Quizás no sea intencional, pero una de las principales tensiones del libro es el enfrentamiento entre la concepción de estos jardines, tanto de oriente como de occidente. Entre la imagen y su límite. Hay un deslizarse en la sinestesia oriental que define la disposición del jardín como un afluente del alma, mientras que los nuestros están al servicio del espacio y la estética . Así, textos como los que hacen referencia intertextual a Marianne Moore o Jerzy Kosinsky cargan con espacios de conflicto: “Más acá de la crudeza y el fruto/ están los proyectos inmaduros/ el embarazo de una hembra caracol/ que llora dignamente/ en la tumba de Huidobro” a diferencia de los que propugnan una mirada “oriental” donde aún la corrupción de la naturaleza es parte inequívoca de una nueva y necesaria vida.
“El dolor, la ladera, la finura del escultor,
los nudillos de sus dedos, sedimentos, arenisca.
La espina del vínculo su pecado la envoltura de la conciencia.
El libro de piedra, arte esculpido
en la geografía de la liturgia. (…)”
(Jardín de piedra)
Como los jardines de arena y roca, existe una combinatoria en los poemas que siendo la misma es a la vez otra, dependiendo de la distribución de dichos elementos. Si hubiese que definir la propuesta de Jardines imaginarios, podríamos decir que está en los bordes, no de la escritura, sino que de la convicción poética. Es la obra de un autor seducido por las tesituras del zen pero que se niega a dejar definitivamente su lectura occidental. Bajo este prisma, la raíz sigue atada entre una tierra y otra. Convengamos también que esa alteridad se insinúa derechamente hacia postulados estéticos que operen desde la visualidad: la plástica, el paisajismo. Y cuya operación se enlaza de la crítica y la historia, ya haciendo de David Bustos uno de los autores posibles de articular propuestas en nuestra actual literatura a pesar de la brevedad de sus trabajos.
Volviendo al libro, José Kozer en su postfacio utiliza la palabra “conversión” para los hallazgos formales del texto, situado ante las imágenes de templos y parques. Es una palabra religiosa que indica el camino que está tomando, cuyo límite –y he aquí lo interesante- será el mismo autor. Para nosotros –hable de la sociedad chilena neoliberal- el desarrollo implica cantidad, mayor producción, grandes edificios, nuestra propia antología, “mirar hacia adelante”. Puede que David Bustos en un futuro cercano abra los ojos a otro sentido y nos presente un trabajo afincado en el sólido lenguaje que nutra no un jardín imaginado, sino aquel cercano cuerpo de bonsái.