Proyecto Patrimonio - 2005 | index | David
Bustos | Julio Espinosa Guerra | Autores |
David Bustos
Zen para Peatones
Por Julio Espinosa
Guerra
plagio.cl
Después de una interesante primera incursión en la poesía
con "Nadie lee del otro lado" (Mosquito, Chile, 2001),
nos llega este segundo libro de David Bustos para reafirmar
que aquello que olía a promesa -como la gran mayoría
de la creación de a los que equívocamente se les suele
llamar 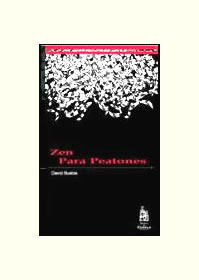 "poetas
jóvenes"- no era ni un espejismo ni el mero deseo de algunos
reseñistas con buena voluntad. Todo lo que se había
señalado en la primera ocasión, en este nuevo libro
se reafirma y gran parte de aquello que podía hacer dudar a
los lectores competentes, se ve, si no superado, sí reducido
al mínimo posible.
"poetas
jóvenes"- no era ni un espejismo ni el mero deseo de algunos
reseñistas con buena voluntad. Todo lo que se había
señalado en la primera ocasión, en este nuevo libro
se reafirma y gran parte de aquello que podía hacer dudar a
los lectores competentes, se ve, si no superado, sí reducido
al mínimo posible.
Se dijo en un comienzo que Bustos se presentaba como uno
de los herederos más fieles de la tradición solventada
por Enrique Lihn. Esta lápida que algunos quisieron poner sobre
su escritura tenía algunas bases sólidas, especialmente
en la forma en que el poeta trataba los temas amorosos y en la manera
de hilar el verso, de concatenar el discurso: me refiero a que Bustos
se había visto influenciado -creo que de manera consciente-
por la retórica lihneana, por su gramática y
su sonido.
En Zen para peatones el poeta supera bastante bien
ese sedimento, para buscar otras formas de decir sus poemas, formas
de decir que, si se nota fueron exigentes con el propio autor a la
hora de escribirlos, lo son más con el lector, que se encuentra
de pronto frente a un texto que le propone múltiples lecturas,
que desde el comienzo intentan dar cuenta de aquella realidad no nombrada
que cohabita en medio de la realidad sistémica (dice Bustos:
"Lo real a invadido lo real", p.35).
Para comenzar, es inevitable detenernos en el primer poema,
que hace referencia a la importancia del lenguaje en la totalidad
del libro y del quehacer literario del autor ("Si la lengua
es bella es porque un maestro la lava", dice). Pero no conforme
con eso, en el verso siguiente tiende un cable con la tradición,
tanto por tema como por forma ("Entramos en puntas de pie
a la humedad de la rosa"), rosa que es el lenguaje y que
son los maestros del lenguaje, Borges, por ejemplo, y su poema La
rosa. Así Bustos nos da a entender desde el comienzo del texto
que su discurso se presenta como una cuña de lenguaje en la
realidad, cuña que tensa el discurso tradicional y al hacerlo,
su forma de concebir lo real, en beneficio de otras capas superpuestas
a lo real sistematizado, tan reales como las otras, pero no necesariamente
nombradas.
Bustos intenta señalar lo no señalado y
por eso no rechaza ocupar "formas de decir", "procedimientos",
pertenecientes a la que quizás es la mejor tradición
de la poesía chilena y latinoamericana última, pero
en especial a algunos poetas anglosajones contemporáneos (Charles
Simic, por ejemplo). Es así como nos encontramos con la repetición
de frases, versos, conceptos y estructuras que sin llegar a transformar
los poemas en "un poema", sí le dan unidad al libro.
Se trata de hacer un edificio de hormigón armado y esas repeticiones
son las que permiten mantener unidos los diferentes pisos de esta
arquitectura lingüística para que no se derrumbe con el
primer soplo de aire. Pero nos equivocamos si creemos que estas repeticiones
cumplen sólo esa función, pues también tienen
como finalidad decirnos que la realidad es conmutable, que aquello
que se nombra de una manera en un lugar "a" también
se puede estar diciendo o se puede llegar a decir de esa forma en
un lugar "ñ", pudiendo significar lo mismo u otra
cosa diferente y sin referencia a la primera; además de tratarse
de un necesario ejercicio de la memoria y más que de un ejercicio,
de una lucha del hablante (textual/real) por recuperar zonas de la
realidad, que han sido o no nombradas, pero sin duda sí han
sido olvidadas y al olvidarse, su existencia se ha puesto en duda:
al repetirse, Bustos ratifica su existencia en la memoria del propio
texto y del lector.
Es desde aquí que tenemos que comprender el título
del libro, Zen para peatones, manual para el camino, contemplaciones
desde la movilidad, intención de percibir lo que es desde un
lenguaje que deviene, que muta. Además nos instala de lleno
en un lugar voluble y maleable: la ciudad; pero no una ciudad cualquiera,
sino una urbe tercermundiasta como Santiago de Chile, en la que se
acumulan variados pliegues y diversas posibilidades de realidad en
un mismo espacio; una ciudad que quiere devenir en algo pero es otra
cosa, aunque no se reconozca en lo que es, porque constantemente está
cambiando su maquillaje: una ciudad normativizada por las máscaras
con un paisaje de enmascarados, siendo el principal el propio discurso
lingüístico predominante. Entonces el libro quiere ser
el catalejo que observa el poso que va quedando de esa realidad mutable
a través del lenguaje, pero no del cotidiano, sino de aquel
que surge como necesario para nombrar lo que no está nominado,
aquello que está oculto en la palabra callada (Rich); el lenguaje,
en su trabajo de repetición, por lo menos intenta ceñir
ese espacio al de la memoria. Es así como vamos descubriendo
a lo largo del texto que la única manera viable de contemplar
es la del escéptico, la que parte del desencanto, de la incredulidad,
como se desprende de los poemas Uno se hace inmune a los ladrillos
de los sentimientos, Estado de cuenta, Excavación profunda
y Zonas de derrumbe, por nombrar sólo algunos.
Este libro nos presenta una diversidad de influencias.
Bustos ha logrado construir un lenguaje propio donde conviven, sin
molestarse, matices poéticos provenientes de Jorge Teillier
("Por eso los caballos pastan en la lejana infancia"),
Juan Luis Martínez y Raúl Zurita ("Nutrir sus
estómagos con la hierba del artificio"), Óscar
Hahn y Gonzalo Millán ("La maleta en llamas arda por
todo el sector"), Enrique Lihn (el comienzo del poema A contramano),
pero todos asimilados e incorporados al propio discurso de manera
natural, al que nunca llegan a sobreponerse. Y es que la de David
Bustos es, por sobre todo, una búsqueda de lenguaje y, más
aun, una poética que se pregunta sobre la validez y necesidad
del lenguaje (y sobre la realidad creada por este lenguaje) a través
del lenguaje mismo, paradoja sólo admisible y salvable a través
de la poesía, como se desprende de poemas como Nuestro cuerpo
sobre un escenario vacío, Como una agujereada bolsa plástica,
Estudios contrapuntísticos para ambas manos, Excavación
profunda, Otra perspectiva de la biología, Mitosis y Los monjes
de una ciudad.
En este libro David Bustos intenta abarcar "los pliegues
de lo real" a través del lenguaje silenciado que es el
que en el discurso intenta salir a flote, aunque sabe que "la
reconstrucción del texto del delito nos puede llevar toda la
vida". Aun así persiste en intentar decir lo real
deviniendo, lo real superponiéndose a lo real, por lo que el
libro y sus textos se transforman en fragmentos de la realidad que
como taxidermista va reuniendo, preservando y hasta repitiendo. Por
eso Zen para peatones se presenta como una mixtura poética,
la zona de derrumbes que es aparentemente el único lugar intacto,
por lo extinto del mismo, donde el poeta contempla lo que hay a su
alrededor y a sí mismo ("Un abecedario del que sólo
quedan astillas embotelladas en la luz sombreada de la tarde"),
y donde las maneras de decir se mezclan para abordar una realidad
también mezclada por múltiples percepciones y que al
decirse, revelan lo políticamente incorrecto, aquello que el
sistema, por medio de su lenguaje reduccionista quiere tapar, como
lo vienen a reafirmar de manera inequívoca los últimos
versos del libro: "Es la zona de derrumbes que suelta sus
manos/ para caer estrepitosa y terrible sobre la memoria./ Ceniza
sobre ceniza que se esparce de un solo soplido".
David Bustos
"Zen para Peatones"
Ediciones del Temple, Santiago de Chile, 2004.