Proyecto
Patrimonio - 2011 | index
| Diamela Eltit | Autores
|
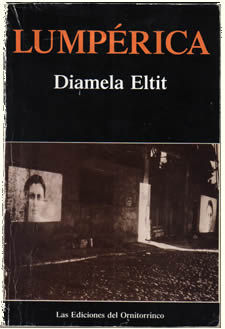
CORPORALIDAD Y TRANSGRESIÓN EN
LUMPÉRICA DE DIAMELA ELTIT(1)
Mónica Barrientos
Hispanic Languages and Literature / University of Pittsburgh
En la multitud alguien grita con entusiasmo: "Bendito sea
el vientre que te dio a luz y benditos sean los pechos
que te alimentaron". Jesús responde: "No. Benditos sean los
que escuchan la palabra de Dios y la mantienen."
Lucas 11:27-28
A pesar de que cierta crítica haya intentado mostrar a Lumpérica (2)como un texto de difícil acceso o de carácter "experimental" por su constitución, es necesario señalar que este mismo entramado que ha generado "sorpresas" a un cierto círculo de lectores, es lo que posibilita la realización de preguntas (o un tipo de cuestionamiento) sobre los fundamentos de la literatura. Desde el título mismo del texto, que alude a los seres más marginales, sumado a la "feminización" del término (que gramaticalmente es neutro), se puede visualizar una lectura fuera de las formas tradicionales. LUMPÉRICA exige, en primer lugar, una intimidación (3), de modo que así se pueda instaurar la "anulación que permita la comunicación con la pulsión letal" (4) entre texto y lector. Será entonces, este contacto íntimo (erótico en el mejor de los casos) lo que permitirá el encuentro y el ingreso a la lectura. El presente trabajo se enmarcará dentro de tres formas de acceso: un cuestionamiento a las formas totalizantes de la cultura, el carácter lúdico del personaje y la relación entre erotismo y escritura.
Para ingresar al análisis de Lumpérica se utilizará la figura del movimiento, por considerarse como un atentado a la fijación, es decir, no permite la permanencia, el estado, lo eterno. Se observa dentro del texto que existen diferentes figuras que intentan a cualquier costo de mantener a la protagonista (L.Iluminada) y al texto, dentro de un marco de formas estables. Dentro de estos elementos se encuentra la imagen y la racionalización.
La imagen -a través de la metáfora del ojo- intenta enmarcar a la protagonista dentro de una red tradicional de perspectiva; de esta forma se observa una cámara fílmica -"ojo de la toma"- que constantemente filma los actos de L.Iluminada, buscando la perfección de la pose. Otro elemento es una fotografía -"ojo del lente"- que muestra a una mujer (que podría ser la protagonista) donde se apela al lector, preguntándole sobre la fijación del corte en la superficie. La racionalización se presenta a través de la forma más tradicional: la clasificación. Existe en el texto un letrero luminoso que siempre intenta darle una identidad ciudadana, "(e)l nombre y el apodo que como ficha les autorizará un recorrido" (5), es decir; sacarla del mundo de la oscuridad hacia la luz, lo conocido, lo que se puede calificar porque se conoce. Pero los personajes de la obra eltiana presentan fases cambiantes que huyen de cualquier forma que intenta atarlos; ante la mirada acosadora, la protagonista "se castra del ojo que la mira hasta gastarlo" (p.113) y evita la filmación cambiando continuamente de pose. Frente al intento de clasificación del luminoso, ella no adquiere nunca un nombre propio, sino que diferentes apodos y formas: la quemada, la iridiscente, la mafiosa, la yegua, la vaca, etc. La huida al intento de apropiación se representa en las figuras mismas a través de la carencia (vacío a todo lo impuesto) que ellas contienen al no tener una correspondencia con la norma. Esta privación o ausencia es el marco que rodea a L. Iluminada: la noche, una plaza solitaria, un espectáculo montado para nadie; todo el espacio se encuentra envuelto en el juego de contraluz que permite el oscurecimiento del sentido que intenta erigirse como único y verdadero. La oscuridad permite la obstrucción de la vista porque no permite crear una organización lógica o formal del objeto que se tiene frente. Esta "mala visión", producida también por daños a la cabeza (6), provoca una falla, una fractura en la categoría privilegiada del conocimiento (logos, dios, padre) que instala la duda y la autocorrección de la obra que constantemente se re-hace. Ninguna forma permanece en el texto porque los personajes son tránsfugos, el tiempo es efímero y el espacio fisurado. Las huellas instaladas son reiteradas en cada capítulo, ya que cada atentado tiene diferentes contextos y todos insuficientes.
El movimiento encuentra en L. Iluminada y en su cuerpo su primer objeto; de este modo, el concepto de "identidad" es cuestionado en su acepción misma. Desde su raíz etimológica que significa "lo mismo", la noción de identidad "presupone una pregunta por sí misma donde el yo se torna dramáticamente plural"(7) , de modo que ahora se trata de abolir esta paralización de la identidad al hablar de subjetividad como "un signo siempre abierto al entrecruzamiento con todos los otros signos" (8) , lo que permite mantenerlo dentro de una posibilidad que nunca se cierra. Esta idea de identidad "pone en duda, cuando no en crisis las nociones tradicionales, restrictivas y sancionadoras, de la identidad como homogeneidad, semejanza, valoración."(9) . Por este motivo se ha decidido a hablar de "subjetividad" para referirse a la protagonista del texto, ya que así se puede ubicar dentro de un cuadro de múltiples posibilidades.
L. Iluminada es una subjetividad que está en constante flujo, que goza de múltiples formas, apodos y nombres donde cada uno es "desmentido por su facha" (p.12). De esta forma, la protagonista se presenta vaciada de toda categoría de legitimidad que instaura sus principios en el conocimiento racional de lo calificable; pero además, se juega entre dos bordes: del vacío producido por la falta de no tener un nombre o una identidad fija se llega a un exceso de nombres (apodos) y formas. Carencia y exceso hacen que L.Iluminada se presente de forma incierta, "sospechosa"; por lo tanto, vendría a ser un monstruo (10) formado por una suma de cosas dentro de un "estado inmediato al caótico" (11) que instaura la duda ante lo que se creía seguro y verdadero. Pero este vacío no debe entenderse como una perdida angustiante y dolorosa, sino que "la ausencia pura -no la ausencia de esto o aquello, sino la ausencia de todo, en la que se anuncia toda presencia- puede inspirar, dicho de otra manera, trabajar, y después hacer trabajar" (12); esta no-presencia hace posible el trabajo, la "productividad" a través del movimiento y la mutación para así conformar subjetividades múltiples que no soporten la fijeza de los cuerpos.
De este modo, Lumpérica presenta una teatralidad de apariencias que se re-instalan en el juego de la representación: un montaje de sujetos que "reapropiados constituyen el escenario" (p.12), el boceto, una farsa que manejan a perfección. La representación que los personajes realizan se presenta como algo que no tiene un fundamento concreto, sino como el medio que manifiesta un vacío al no encontrar una identidad única. El escenario se presenta como una escena fantasmática atrofiada por el juego de la luz y la oscuridad (al igual que un teatro mal iluminado) donde los personajes se desenvuelven para mostrar todas sus posibles formas y, junto con ello, incrustar la duda al lector: nada es seguro porque ha sido incansablemente ensayado para provocar "erratas conscientes" (p.102) de modo que todo vuelva a hacerse y rehacerse. De este modo, el movimiento se vuelve sobre sí mismo, haciendo que la repetición sea parte del movimiento mismo. Repetir todo nuevamente por error, falla, falta de profundidad, por el placer del juego. Todo acto de repetición es una búsqueda obsesiva, por lo tanto perversa (13) de un objeto que se sabe perdido de antemano. Esta búsqueda de formas y nombres que L.Iluminada posee, es lo que la convierte en una "perversa", es decir que busca desesperadamente un objeto o un instante, pero siempre falla en su empresa; conociendo la imposibilidad de experimentar ese momento perdido para siempre, se in-corpora al juego de la búsqueda sólo por el placer que conlleva lo lúdico.
El siguiente paso tiene relación con otra forma de atentado a la fijeza, pero que ahora se genera en las superficies, ya sea del rostro y del texto. De esta forma, aparece el maquillaje (disfraz o máscara), entendido como una actividad considerada completamente femenina que tiene como función pintar y ocultar las imperfecciones del rostro o del cuerpo para embellecer. Por otro lado, el adorno, también complemento femenino, que tiene como intención adherir una falta con el mismo propósito de embellecer a través de una suma de objetos que se agregan al cuerpo para completar, junto con el maquillaje, la falta de algo. Estas dos prácticas se incluyen en el texto sobre las superficies de los cuerpos sexuales y textuales para conformar un sólo entramado donde piel y página se conjugan al mismo tiempo y de un sólo modo.
La elección de personajes en la obra de Eltit, que se vinculan a la categoría de "lo femenino", se utiliza para desarticular los paradigmas de "lo real" en los textos. Por este motivo el maquillaje revierte su sentido de ornamento estético y pasa a presentarse dentro de otro ámbito: demostrar la falta de esencialidad que L.Iluminada posee a través de un exceso de ornamentos para provocar un golpe en la mirada, un trompe l' oeil (p.159) y cubrir las múltiples identidades. El maquillaje pasa a formar parte de la escena carnavalesca donde todo es apariencia, superficialidad, simulación y  engaño; así el travestismo, (14) pulsión necesaria e ilimitada que los personajes poseen, se presenta como otra posibilidad de simulación que el maquillaje puede realizar. El travestismo o metamorfoseo, no sólo se da en el aspecto del modelo mujer, sino en cualquier modelo que se quiera presentar como tal, ya sea literatura, escritura, significado único, etc. Es por este motivo que las obras se presentan como subjetividades vacías, ya que el cambio, la máscara, el estar haciéndose continuamente no permite la inclusión de un original porque éste no existe, ha sido parodiado por la copia que no le fue fiel en ningún momento.
engaño; así el travestismo, (14) pulsión necesaria e ilimitada que los personajes poseen, se presenta como otra posibilidad de simulación que el maquillaje puede realizar. El travestismo o metamorfoseo, no sólo se da en el aspecto del modelo mujer, sino en cualquier modelo que se quiera presentar como tal, ya sea literatura, escritura, significado único, etc. Es por este motivo que las obras se presentan como subjetividades vacías, ya que el cambio, la máscara, el estar haciéndose continuamente no permite la inclusión de un original porque éste no existe, ha sido parodiado por la copia que no le fue fiel en ningún momento.
Por lo tanto la apariencia viene ha implantarse dentro de este gran teatro a través de la cosmética femenina como parte de la no creencia en la profundidad. La belleza de L.Iluminada se encuentra fuera del paradigma de mercado (objeto de belleza para la implantación de modas), sino que "resaltantes en sus tonos morenos, adquiriendo en sus carnes una verdadera dimensión de la belleza" (p.13) . Adorno y maquillaje cumplen una finalidad estética que intenta mostrar la crudeza del espectáculo que ha montado la protagonista; por esto, es la "ropa en ella apenas funcional": retazos de modas, colores tenues, desteñidos, opacos. Su cabeza se encuentra rapada y dañada, su mano quemada y sus brazos cortados; por lo tanto, es una mujer que no intenta mostrarse en la uniformidad tradicional, sino que su intención es crear molestia al espectador para que "sólo así sepa de alguna clase de vida" (p.17).
El maquillaje debe aplicarse a una superficie; por este motivo, el movimiento se traslada de la textura de la piel a la página, porque no sólo se retoca el rostro, sino también la letra. De esta forma, aparece un nuevo tipo de fractura que se produce en los textos y los cuerpos, mostrando ahora la falla en las superficies o tejidos para atentar contra la linealidad del entramado. En Lumpérica se observan dos formas de atentado: por un lado la herida (tajo), ya sea en la mano, la cabeza y los brazos, y por otro, el frote (pose), como exhibicionismo o atentado a la moral y a la intención de la fijeza. Las heridas se autoinfieren por la propia protagonista como medidas de escritura que se traspasan del cuerpo al texto, haciendo del atentado a la línea continua de la frase y de su sintaxis, una agresión a la superficie lisa del cuerpo. Escrito sobre el cuerpo o cifrado con violencia: re-presenta una prueba de la dislocación inicial que desmiente el carácter íntegro del cuerpo y del texto, mostrando de esta forma que "el terror y el deseo de la propia blancura y sanidad se manifestará como errata" (p. 16). El corte, la herida son formas de tachadura que han sido arrojadas hacia las texturas, haciendo que las superficies aparezcan fragmentadas; se presentan entonces, como signo y símbolo de las imperfecciones que denuncian la impureza de la superficie lisa. Cuerpo textual herido o pre-texto donde el corte -la línea que queda como producto del atentado- se presenta como la idea de signo que fractura la sintaxis lineal y el orden lógico de la narración. La tortura (como resultado de los múltiples atentados) y la inscripción en la piel (tatuajes) pertenecen al mismo repertorio del desintegramiento, ya que con el dolor de la herida o la tinta de la letra (del tatuaje) se define una parte del cuerpo que se separa de la imagen del cuerpo como totalidad.
La escritura, como producto del movimiento, y la tachadura (marca) de las identidades fijas, supone una abertura -producto de la herida textual- donde la obra se presenta con muchas posibilidades de lecturas y de interpretaciones. La importancia entonces, también se encuentra en la materialidad, es decir, el carácter mismo de la letra que se juega en diferentes formas de textualidad (intertextualidad, intratextualidad, los gramas sémicos o fónicos, etc.); se trata de producir movimiento a través del frote entre todos estos elementos, de modo que el contacto entre ellos impida la fijeza de la estructura y de la lectura. El frotamiento es el medio por el cual la protagonista puede huir de la posibilidad de ser encasillada en un nombre propio, la manera en que la obra se mueve junto a los otros elementos que vienen a conformar el entramado: frote entre personajes, entre las líneas, entre elementos y entre textos: cualquier forma es válida para instalar la perversión.
La escritura es el movimiento que se presenta como máscara de una trascendentalidad que ha sido tachada de antemano, y el adorno como excedente, como la "superabundancia del significante, su carácter suplementario" (15); por lo tanto el movimiento, que se ha constituido como un devenir constante que se desplaza en las líneas y en las obras, es el exceso donde los ornamentos de la intertextualidad que se imbrican en un intersexualidad constituyen la obra a través de un diálogo activo, se trata de una interacción de texturas lingüísticas, de discursos, de géneros. El movimiento recae en la explosión -solicitación-(16) del tejido de la textura de la obra para conformar una red de significaciones a través del movimiento constante de las formas cambiantes. Este movimiento produce una acción política, en el sentido de remecer el aparato cultural (literario, político y social) erotizando la plaza con su sola presencia. La transgresión se produce, por lo tanto a toda forma de canon, de fijeza con la intención de mostrar el vacío de los fundamentos. Se trata, por lo tanto, de una perdida gozosa porque permite el juego y el constante movimiento que se vuelve nuevamente sobre sí mismo y se presenta como un espejo que refleja la ruptura de la homogeneidad, la caída del dios y la carencia del fundamento a través de la explosión de todas las formas fijas, de modo que los residuos se dispersen en las páginas a través de todo el texto, haciendo que ellos funcionen diseminados, pero entrelazados por una subjetividad múltiple, de modo que así "reviente en la letra la pesadilla de estas noches" (p. 39).
* * *
Bibliografía
- Eltit, Diamela. Lumpérica. Ed. Planeta, Santiago de Chile, 1983.
- Sarduy, Severo. Ensayos Generales sobre el Barroco. Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1987.
- Ortega, Julio. "La identidad revisitada" en Revista de Crítica Cultural Nº 11, noviembre de 1995.
- Cirlot, Juan-Eduardo. Diccionario de Símbolos. Ed. Labor. Barcelona 1991.
- Derrida, Jacques. La Escritura y la Diferencia. Ed. Anthropos. Barcelona, 1989.
Notas
(1) Texto publicado en Reflexiones: Ensayo sobre escritoras Hispanoamericanas Contemporáneas. Priscilla Gag-Artigas comp. Ediciones Nuevo Espacio. Colección Academia. Monmouth University. USA. 25 BN 1-930879334.
(2) Diamela Eltit. Lumpérica. Ed. Planeta, Santiago de Chile, 1983.
(3) Ocupo el término en el sentido que le brinda Severo Sarduy, es decir, anulación o desaparición de la distancia. Cf. Ensayos Generales sobre el Barroco. Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1987.
(5) Diamela Eltit. Lumpérica. op. cit. p.9. Todas las citas pertenecen a la misma edición, en adelante sólo aparecerá la página entre paréntesis.
(6) Cf. "Segunda escena: la producción del grito", donde ella estrella su cabeza contra el árbol. Lumpérica. op cit. pp. 19-27.
(7) Cf. Julio Ortega. "La identidad revisitada" en Revista de Crítica Cultural Nº 11, noviembre de 1995. En este articulo, Julio Ortega realiza un análisis del concepto de identidad bajo las nociones que postula Paul Ricoeur principalmente en su texto "Soi-meme comme un autre"
(10) "A monster may be obviously a composite figure of heterogeneous organism that are grafted onto each other. This graft,his hybridisation, this composition that puts heterogeneous bodies may be called monster". Jaques Derrida. Prepare yourself to experience the future and welcome the monster. Entrevista de Elisabeth Weber. Internet, homepage Peter Krapp.
(11) Juan-Eduardo Cirlot. Diccionario de Símbolos. Ed. Labor. Barcelona 1991. p.306.
(12) J. Derrida. La Escritura y la Diferencia. Ed. Anthropos. Barcelona, 1989. p.17.
(13) "El perverso explora un instante; en la vasta combinatoria sexual sólo un juego lo seduce y justifica. Pero ese instante, fugaz entre todos, en que la configuración de su deseo se realiza, se retira cada vez más, es cada vez más inalcanzable (...) Vértigo de ese inalcanzable, la perversión es la repetición del gesto que cree alcanzarlo". Severo Sarduy. Op.cit. p. 233.
(14) "El travesti, y todo lo que trabaja sobre su cuerpo y lo expone, satura la realidad de su imaginario y la obliga, a fuerza de arreglo, de reorganización, de artificio y de maquillaje, a entrar, aunque de modo mimético y efímero, en su juego". Cfr. Severo Sarduy. Op. cit. p. 93.
(15) J. Derrida. La Escritura y la Diferencia. Op. cit. p.398.
(16) De "sollus", en latín arcaico: "el todo" y "citate", empujar; es decir "hacer temblar en su totalidad" o "estremecer mediante un estremecimiento que tiene que ver con el todo". Cfr. J. Derrida. La Escritura y la Diferencia. Op. cit. p.13.