Proyecto
Patrimonio - 2011 | index
| Diamela Eltit
| Autores |

Sujeto y bioespacio en la narrativa de Diamela Eltit(1)
Mónica Barrientos
University of Pittsburgh
Si profanar significa devolver al uso común lo que fue separado
en la esfera de lo sagrado, la religión capitalista en su fase
extrema
apunta a la creación de un absolutamente Improfanable.
Giorgio Agamben (Profanaciones)
El concepto de poder ha sido uno de los temas que últimamente ha tenido mayor análisis en este inicio del siglo. Los cambios culturales, históricos y políticos a nivel mundial y nacional han obligado a replantear ideas y buscar nuevas respuestas para este voraginoso escenario.
Sin duda, autores como Michel Foucault, Deleuze, Gauttari son referentes obligatorios para un análisis más lúcido del panorama actual. Estos discursos se confrontaron a las proyecciones del canon y su implicación no sólo en la sociedad, sino también en los cuerpos de los individuos. Cuerpo-poder, biopoder y sus efectos en las técnicas de autoridad. De esta forma, podríamos plantear un escenario que representa la transformación material del paradigma del poder, así como las subjetividades que lo conforman.
Sin lugar a dudas, los postulados de Foucault han pavimentado el terreno para una visión crítica de prácticas de poder en la actualidad, al mostrar el proceso de una sociedad disciplinaria a una de control.
La sociedad disciplinaria gobierna por medio de dispositivos que producen costumbres y hábitos en la sociedad. Su intención es asegurar la obediencia a través de instituciones disciplinarias como el colegio, la iglesia, la prisión, etc. La sociedad disciplinaria fija su mirada en le sujeto, el individuo, quien debe asumir la obediencia o convertirse en un proscrito excluido al rechazar este ordenamiento.
La sociedad de control opera después del término de la modernidad donde los mecanismos se vuelven más “consensuados”, más “democráticos” y los mecanismos de inclusión y exclusión están más interiorizados en los sujetos. Ahora el cuerpo individual disciplinado pasa a convertirse en un cuerpo-especie. Cuerpo consumido por sistemas vivientes que están al servicio de la producción y la reproducción. Era del biopoder y crecimiento del capitalismo que “(…) no pudo afirmarse sino al precio de la inserción controlada de los cuerpos en el aparato de producción y mediante un ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos”. (Foucault, Historia 170).
El poder, por lo tanto, se ejerce por una profundización en las técnicas disciplinarias que penetran interiormente las prácticas cotidianas, incluso más allá de las instituciones sociales. Así, el sistema actual no establece ningún centro de poder y límites determinados: “Es un aparato descentrado y desterritoralizador de dominio que progresivamente incorpora la totalidad del terreno global dentro de sus fronteras abiertas y en permanente expansión (…) maneja identidades híbridas, jerárquicas, flexibles e intercambios plurales a través de redes adaptables al mando” (Hardt y Negri 12). El individuo, en la sociedad disciplinaria, mantenía una relación estática y unívoca con el poder, es decir, intentaba crear un contrapeso con éste. Ahora la relación es abierta y necesita del individuo libre.
Si las estrategias de poder toman a la vida como objeto de ejercicio ¿existen condiciones de crear una resistencia frente a aquellas fuerzas múltiples que pretenden condicionar nuestra existencia y nuestros cuerpos? Foucault plantea claramente que sí. Se intenta mostrar lo que en la vida resiste a la formas de subjetivación que escapan a los biopoderes. “Debemos promover nuevas formas de subjetividad rechazando el tipo de individualidad que se nos ha impuesto durante siglos” (Foucault, Revista Liberación).
Desde esta perspectiva ingresaremos al análisis de algunas novelas de Diamela Eltit que, sin duda, ha sabido mostrar metafóricamente las fluctuaciones culturales que los sujetos han presentado en la historia. La mirada crítica, dislocadora, subversiva ha permitido desarrollar una serie de personajes que se van mutando y multiplicando de acuerdo al contexto histórico en que están arrojados. Desde Lumpérica (1983) hasta Jamás el fuego nunca (2007) nos encontramos con una 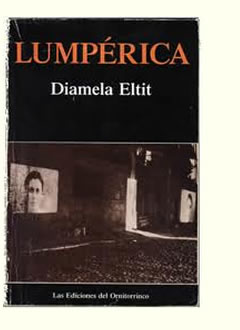 serie de personajes que resisten a un orden, un disciplinamiento o a un poder que intenta someterlos a un régimen, un modelo, una escala o una definición. Los personajes, sobre todo los femeninos no permanecen estáticos, sino que van mutando junto con el espacio en que se desarrollan.
serie de personajes que resisten a un orden, un disciplinamiento o a un poder que intenta someterlos a un régimen, un modelo, una escala o una definición. Los personajes, sobre todo los femeninos no permanecen estáticos, sino que van mutando junto con el espacio en que se desarrollan.
En Lúmperica nos encontramos con un quiebre en la tradición narrativa chilena. En la novela observamos que la protagonista L’Iluminada, aquella desarrapada que, en una plaza pública de Santiago de Chile, se exhibe frente a la mirada inquisidora de un lente y un luminoso. El espacio de la novela es un lugar abierto, pero totalmente atravesado por una serie de mecanismos que intentan vigilar lo que allí sucede. La cámara graba cada uno de los atentados físicos que la protagonista realiza y el luminoso incesantemente intenta fijarla dentro de parámetros definibles. En esta novela podemos observar un poder disciplinario que intenta, frente a cualquier cambio u obstáculo, de mantener al personaje dentro de un canon, ya sea genérico, literario o estético.
L. Iluminada es una subjetividad que está en constante flujo, que goza de múltiples formas, apodos y nombres donde cada uno es "desmentido por su facha" (Eltit, Lumpérica 12). De esta forma, la protagonista se presenta vaciada de toda categoría de legitimidad que instaura sus principios en el conocimiento racional de lo calificable; pero además, se juega entre dos bordes: del vacío producido por la falta de no tener un nombre o una identidad fija se llega a un exceso de nombres (apodos) y formas. Carencia y exceso hacen que L.Iluminada se presente de forma incierta, "sospechosa"; por lo tanto, vendría a ser un monstruo formado por una suma de cosas dentro de un "estado inmediato al caótico" (Cirlot 306) que instaura la duda ante lo que se creía seguro y verdadero. De este modo, Lumpérica presenta una teatralidad de apariencias que se re-instalan en el juego de la representación: un montaje de sujetos que "reapropiados constituyen el escenario" (Eltit, Lumpérica 12), el boceto, una farsa que manejan a perfección. La representación que los personajes realizan se muestra como algo que no tiene un fundamento concreto, sino como el medio que manifiesta un vacío al no encontrar una identidad única. El escenario se presenta como una escena fantasmática atrofiada por el juego de la luz y la oscuridad (al igual que un teatro mal iluminado) donde los personajes se desenvuelven para mostrar todas sus posibles formas y, junto con ello, incrustar la duda al lector: nada es seguro porque ha sido incansablemente ensayado para provocar "erratas conscientes" (Eltit, Lumpérica 102) de modo que todo vuelva a hacerse y rehacerse. Repetir todo nuevamente por error, falla, falta de profundidad, por el placer del juego. Todo acto de repetición es una búsqueda obsesiva, por lo tanto, perversa(2) de un objeto que se sabe perdido de antemano. Esta búsqueda de formas y nombres 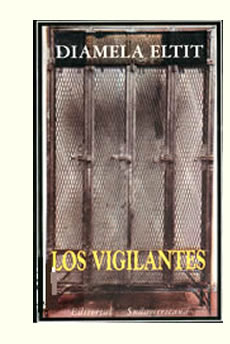 que L.Iluminada posee, es lo que la convierte en una "perversa", es decir que busca desesperadamente un objeto o un instante, pero siempre falla en su empresa; conociendo la imposibilidad de experimentar ese momento perdido para siempre, se in-corpora al juego de la búsqueda sólo por el placer que conlleva lo lúdico.
que L.Iluminada posee, es lo que la convierte en una "perversa", es decir que busca desesperadamente un objeto o un instante, pero siempre falla en su empresa; conociendo la imposibilidad de experimentar ese momento perdido para siempre, se in-corpora al juego de la búsqueda sólo por el placer que conlleva lo lúdico.
En Los Vigilantes observamos un cierre del espacio. Desde la plaza pública a una casa. Si Lumpérica resistía frente a un dominador que intenta disciplinar sus gestos y cuerpo, ahora vemos a una madre enclaustrada junto a su hijo frente a la vigilancia constante de un padre ausente. El poder ha conformado sus redes por medio de la creación de un discurso logocéntrico masculino y lineal que obliga a la madre a crear informes diarios sobre su vida cotidiana por medio de un intercambio epistolar que se inicia para informar acerca de temas cotidianos, pero a medida que avanza el intercambio éstos van tomando la forma de una confesión. Es necesario recordar que para Foucault, la confesión es una de las prácticas de disciplinamiento más antiguas y más arraigadas en Occidente(3). El sistema de la confesión tiene como finalidad la obligación de decir la verdad sobre sí mismo ligado estrechamente a las prohibiciones sexuales.
La confesión es un ritual de discurso que se realiza en un proceso de relaciones de poder, pues se necesita un otro para que se realice la producción de discurso confesionario, el cual interviene para juzgar, castigar, perdonar o conciliar. Así, este procedimiento se caracteriza por la expiación de una culpa, ya que se confiesa aquello que se considera negativo para sí y para el resto, pero ¿cómo y desde qué lugares se idearon las políticas del cuerpo? Principalmente desde la "racionalidad" moderna de Occidente. Tal racionalidad tendió a ser una teoría formal y generalizada de las "ideas de razón" aplicables científicamente al caso individual. Pero tal supuesta cientificidad fue valorativa, pues la racionalidad moderna tiene principios prefijados en torno a lo que debe ser el cuerpo y rechaza, castiga, lo que considera "desviado”.
El discurso materno de la novela intenta explicar diferentes aspectos de su vida privada, incluyendo sus propios sueños. El intercambio epistolar, del cual conocemos sólo las cartas enviadas por la madre, nos muestras de qué manera el discurso mismo va sufriendo alteraciones frente al constante agobio de “hacer hablar”. Primero se informa del espacio íntimo y los motivos del encierro provocado por la expulsión del hijo de la escuela por una falta que “parece imperdonable” (Eltit, Los vigilantes 27), es decir, la salida de un lugar de normalización de la conducta y los saberes. Este episodio origina las amenazas del padre quien cuestiona el modo de vivir de la madre. La vigilancia del padre se extenderá hacia fuera de la casa, haciendo que los vecinos también cumplan con esta función. La participación del resto de la ciudad en la situación de vigilancia tiene una directa relación con el proyecto purificador que Occidente pretende implantar, en el cual todos aquellos marginados u opositores deberán ser excluidos de la ciudad. Así, “los vecinos luchan denodadamente por imponer nuevas leyes cívicas que terminarán por formar otro apretado cerco” (Eltit, Los vigilantes 64). El capitalismo, esta nueva forma de vida que traerá como secuela la exclusión de aquellos que no se ajustan a la norma, “a las nuevas leyes que buscan provocar la mirada amorosa del otro lado de Occidente” (Eltit, Los vigilantes 41). Pero las relaciones de poder no son jerárquicas ni de padecimiento, sino que lo importante es determinar lo que en la vida le resiste, y al resistírsele, crea formas de subjetivación y formas de vida que escapan a los poderes. De este modo, se cuestiona el poder no desde las formas de legitimación y obediencia, sino a partir de la libertad y la capacidad de transformación que todo ejercicio de poder implica. Esta acción convierte, en definitiva, al ser humano en un “sujeto político”, en el cual su dinámica será descrita, a lo largo del desarrollo de la búsqueda, como la emergencia de una potencia múltiple y heterogénea de resistencia y creación que pone radicalmente en cuestión todo ordenamiento trascendental y toda regulación que sea exterior a su constitución.
La figura de madre se convierte, a su vez, en una forma de transgresión que junto con su hijo y los desamparados de la ciudad se convierten en una fuerza de resistencia en el plano familiar y político.
El hijo es una de las figuras que no se somete al acoso del padre y se encuentra en una zona aun más marginal con su habla atrofiada y su condición larvaria. Su figura se ubica en los límites de lo humano y constituye el dominio de lo abyecto. Es necesario indicar que para Julia Kristeva(4) lo abyecto es una categoría variable dentro del campo cultural contra la cual se constituye lo humano. Los códigos culturales dominantes cancelan lo que socialmente se entiende como una perturbación del orden, de la identidad y del sistema. Lo abyecto atenta contra la normalidad y las prácticas significantes de un campo cultural. De esta forma, el hijo en su deseo por la madre rompe las fronteras del cuerpo al hacer de los fluidos, como la saliva- baba, un vínculo con la madre y con su cuerpo. El niño muestra la fractura de su cuerpo en el quiebre de su discurso que intenta comunicar porque no quiere entender. El discurso residual del hijo presagia la caída de la madre donde “las palabras que escribe la tuercen y mortifican” (Eltit, Los vigilantes 17)
Las figuras en estas dos novelas corresponden al “monstruo humano”, el cual “(…) es el límite, el punto de derrumbe de la ley y al mismo tiempo la excepción que sólo se encuentra, precisamente en casos extremos. Digamos que el monstruo es lo que combina lo imposible y lo prohibido” (Foucault, Los Anormales 61). Es la figura que representa de mejor forma resistencia y la transgresión en una sociedad disciplinaria. La deformidad y el atentado al cuerpo, la falta de palabra y el 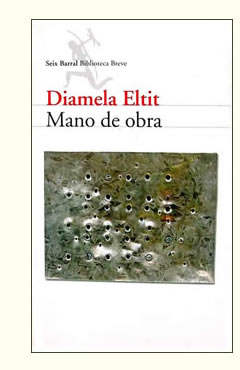 discurso balbuceante son, en estas dos novelas, un capítulo de cierre a una forma de análisis de la dominación que se había mantenido durante muchos años. Me parece que Los Vigilantes, además de cerrar una mirada, abre paso a otra perspectiva, donde los poderes locales se amplían al mundo globalizado.
discurso balbuceante son, en estas dos novelas, un capítulo de cierre a una forma de análisis de la dominación que se había mantenido durante muchos años. Me parece que Los Vigilantes, además de cerrar una mirada, abre paso a otra perspectiva, donde los poderes locales se amplían al mundo globalizado.
La violenta irrupción del capitalismo con necesidades creadas artificialmente por los poderes publicitarios, se alegoriza de manera descarnada en la novela “Mano de obra”. El supermercado, establecimiento comercial que vende todo tipo de artículos, se transforma en signo y símbolo de la degeneración de los sujetos y la penetración del poder en los cuerpos. Este lugar se caracteriza por la limpieza, el orden y la serie en que cada elemento se diferencia del otro y donde cada sujeto es sólo un cliente. Para asegurar el orden, el Súper utiliza diferentes formas de vigilancia. El “supervisor de turno”, personaje sin nombre que vigila para que cada trabajador cumpla so rol; el “cliente”, que asedia a los trabajadores con pregunta maliciosas y la “luz artificial” que maquilla los productos para hacerlos más consumibles.
En esta novela nos enfrentamos a un cambio en el tratamiento del poder y los sujetos. Ahora los espacios no son privados como la casa, ni institucionales como la plaza, sino más bien, comerciales. Los personajes no mantienen una relación dicotómica con el poder. Ahora existe una multiplicación de las relaciones, ya que los personajes son plurales: el cliente, los supervisores, los productos que reaccionan como un solo cuerpo social (una masa) al cual se le exige producción. Por esta razón, hemos decidido hablar de "subjetividad" para referirnos a estos personajes, ya que estas figuras se ubican dentro de una cuadro de múltiples posibilidades. Estas subjetividades, “este cliente (que) representa una moda, un estilo paradójico, un acierto parcial y farsante” (Eltit, Mano de obra 31) ponen en duda o en crisis las nociones tradicionales de la identidad como homogeneidad, semejanza y valoración. Subjetividades errantes que gozan de múltiples formas, apodos y nombres. Cada personaje es un desborde que no permite la nominación, como son la errancia constante en los puestos de trabajo, hibridez al no reconocer un estado genérico, ya que el narrador termina “enredado a la imagen con que se define una mujer. Mujercita yo” (Eltit, Mano de obra 45). Esta no-presencia hace posible el trabajo, la "productividad" a través del movimiento y la mutación para así conformar subjetividades 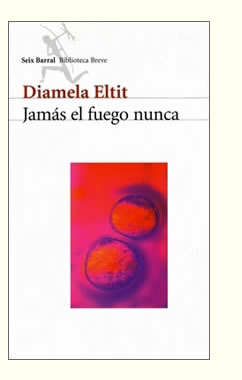 múltiples que no soportan la fijeza de los cuerpos. “[L]a naturaleza del súper es el magistral escenario que auspicia la mordida” (Eltit, Mano de obra 72) para provocar el error de modo que todo vuelva a hacerse, a re-presentarse, pero siempre “Agotados y vencidos por la identificación prendida en el delantal. Ofendidos por el oprobio de exhibir nuestros nombres” (Eltit, Mano de obra 111)
múltiples que no soportan la fijeza de los cuerpos. “[L]a naturaleza del súper es el magistral escenario que auspicia la mordida” (Eltit, Mano de obra 72) para provocar el error de modo que todo vuelva a hacerse, a re-presentarse, pero siempre “Agotados y vencidos por la identificación prendida en el delantal. Ofendidos por el oprobio de exhibir nuestros nombres” (Eltit, Mano de obra 111)
La última novela publicada por Diamela Eltit es Jamás el fuego nunca. En ella se relata la vida que padece una pareja que aún mantienen el esquema de la clandestinidad. Sin el afán de elaborar un fino análisis de esta novela, entregaré algunas líneas de pensamiento en las cuales me estoy situando para lograr mirada más profunda.
Esta pareja mantiene un rígido esquema de vida donde ella es la única que tiene acceso a la salida de la casa para realizar uno que otro trabajo. Él, en cambio, se queda en casa padeciendo de una enfermedad que le agarrota las piernas y le permite muy poco desplazamiento dentro de la pequeña pieza que comparten. La atmósfera de la novela está centrada en el encierro optativo que esta pareja decide mantener. La clandestinidad y el encierro no fueron una situación obligada, sino una decisión voluntaria. Las relaciones de poder ya no se presentan en forma de sometimiento, sino que dentro del cuerpo mismo. El biopoder, el control del carácter sustancial de los cuerpos, está haciendo efecto. La pareja ha perdido el carácter sexual que la sociedad disciplinaria tanto normó y ahora es visto como un “cuerpo-especie”, es decir, cuerpos consumidos por el aparato de sistemas vivientes que se sustentan biológicamente. Ellos pertenecieron a una célula, la del antiguo partido que ahora no existe, ya que la mayoría ha tomado cargos de importancia en este nuevo orden, y ahora ellos dos son la célula. Una célula clandestina enclaustrada y con salidas programadas. De este modo, la pareja se comporta y actúa como una célula biológica que no responde al deseo, única arma de lucha del capitalismo.
En la novela, la alimentación y la limpieza son la única actividad que tiene sentido en ese encierro. El momento de comer ciertos alimentos básicos está narrado de manera detallada, como si se hiciera un seguimiento experimental de observación. El arroz, el pan, algo de líquido “(…) era un estado que profundizaba el rigor y nos permitía un trabajo concreto y sostenido” (Eltit, Jamás el fuego 21). Por otro lado, la carencia de deseo se sustenta en una cama en mal estado que pierde toda su función erótica. Los personajes duermen malamente, ya que son acosados por el hambre y el dolor, pero no existe en ellos el más mínimo atisbo de deseo sexual.
Por medio de esta rápida mirada de algunas novelas de Eltit, podemos afirmar momentáneamente que la trayectoria narrativa refleja el cambio social que se ha ido desarrollando en los últimos años. En una primera instancia, observamos una sociedad disciplinaria en la cual los sujetos se enfrentan a un poder que deben transgredir. Esta sociedad tiene como eje central al sujeto, quien intenta por diferentes medios de resistir. Es por ello que, desde “Lumpérica” hasta “Los Vigilantes”, los personajes adquieren características al margen de la norma: el monstruo de L’Ilumnidada y la incorregible madre de Los Vigilantes.
Posteriormente se produce un desplazamiento en la mirada para reconocer la conformación de una sociedad de control que encuentra en el capitalismo su modelo ideal de desarrollo. Si el sujeto es el foco central en la sociedad disciplinaria, ahora el cuerpo biológico se transforma en elemento de análisis y medición. Las relaciones de poder ahora son abiertas y efectivas. No se consideran las individualidades, sino que el cuerpo social. Cuerpo-especie consumido por el aparato de sistemas vivientes que supervisan la producción. Este nuevo biopoder rige la vida social por dentro y tiene como función principal integrar al individuo, quien lo adopta voluntariamente.
Este nuevo orden maneja identidades híbridas y jerarquías mutables por medio de redes que se van adaptando y van recreando el juego de las diferencias y el quiebre de los sistemas binarios, es decir, incluyendo y diseminando al siempre Otro excluido.
Es esta falsa apertura que hay que resistir y que podemos observan en algunas figuras de estas últimas dos novelas. El cuerpo sigue siendo un foco importante de resistencia. La atrofia, la malformación, la lengua trabada o la mala lengua, los cuerpos enfermos y hambrientos se erigen como cuerpos no productivos, ya que están enfermos y son inservibles, por lo que no responden a las técnicas de producción que el capitalismo requiere. Por esto, la pareja-célula mantiene la clandestinidad en un encierro deseado y acordado; manteniendo una chapa, una falsa identidad, para impedir que sus cuerpos sean funcionales al sistema. “Una célula rezagada que se mantiene en estado larvario, aparentemente desactivada, una apariencia engañosa…” (Eltit, Jamás el fuego 123)
* * *
BIBLIOGRAFÍA
- Cirlot, Juan-Eduardo. Diccionario de Símbolos. Barcelona: Labor. 1991
- Eltit, Diamela. Lumpérica. Santiago de Chile: Planeta, 1983.
___________ Los Vigilantes. Santiago de Chile: Sudamericana, 2001.
___________ Mano de obra. Santiago de Chile: Seix Barral, 2002.
___________ Jamás el fuego nunca. Santiago de Chile: Seix Barral, 2007.
- Foucault, Michel. Historia de la sexualidad V 1. “La voluntad de saber” Siglo veintiuno, Madrid, 1992
___________ “Por qué estudiar el poder: la cuestión del sujeto”. Revista Liberación N°6. Madrid, 1984.
___________ Los Anormales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2001.
-
Hardt , Michael y Negri, Toni. El Imperio. Massachussets: Harvard University Press, Cambridge, 2000.
-
Kristeva, Julia. Los poderes de la perversión: ensayos sobre Louis-Ferdinand Céline. México: Siglo veintiuno, 1989.
-
Sarduy, Severo. Ensayos Generales sobre el Barroco. Buenos Aires-México: Fondo de Cultura Económica, 1987
* * *
Notas
(1) Texto publicado en Ciudades (in)ciertas. La ciudad y los imaginarios locales en las literaturas latinoamericanas. Adolfo de Nordenflych. Darcie Doll comp.. Ediciones Puerto de Escape, Valparaíso 2009. ISBN 978-959-310-7
(2) "El perverso explora un instante; en la vasta combinatoria sexual sólo un juego lo seduce y justifica. Pero ese instante, fugaz entre todos, en que la configuración de su deseo se realiza, se retira cada vez más, es cada vez más inalcanzable (...) Vértigo de ese inalcanzable, la perversión es la repetición del gesto que cree alcanzarlo". Sarduy, Severo. Ensayos Generales sobre el Barroco. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 233.
(3) Cfr. Michel, Foucault, Los Anormales. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2001.
(4) Cfr. Kristeva, Julia. Los poderes de la perversión: ensayos sobre Louis-Ferdinand Céline. México: Siglo veintiuno, 1989.