Proyecto Patrimonio - 2017 | index | Diamela Eltit | Autores |
Clases de cuerpo y cuerpos de clase
Body’s classes and bodies of class
Diamela Eltit González
Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile
deltit@vtr.net
Publicado en AISTHESIS N° 38 (2005).
Pontificia Universidad Católica de Chile
.. .. .. .. ..
RESUMEN
Este artículo intenta dar cuenta del cruce entre cuerpo y monstruosidad. Por un lado, presenta la idea de cuerpo como mapa discursivo y elocuente para establecer construcciones de sentido. Por otro, revisa la presencia del personaje monstruo en tres novelas chilenas: Alsino de Pedro Prado, Patas de Perro de Carlos Droguett y El obsceno pájaro de la noche de José Donoso. De esta forma se plantea que los cuerpos de los protagonistas de estas novelas se configurarían como parte de un fracaso en un sistema social y político general.
Palabras claves cuerpo • monstruo • mapa discursivo • político • novela chilena
ABSTRACT
This essay considers the relationship between body and monstrosity. On the one hand, it presents the idea of body as a discursive and eloquent map in the creation of sense-constructions; on the other, it reviews the presence of monstrous characters in three Chilean novels: Pedro Prado’s Alsino, Carlos Droguett’s Patas de perro, and José Donoso’s El obsceno pájaro de la noche. From these premises, it proposes that the bodies of the protagonists in these novels symbolise an overall failure of a social and political system.
Keywords body • monster • discursive map • political • chilean novel
El cuerpo como diseño social, como mapa discursivo y elocuente para establecer construcciones de sentido, continúa imperturbable su recorrido en tanto agudo campo de prueba de los sistemas sociales. Desde la inserción privilegiada pasando por la multitudinaria monótona segregación hasta llegar al brutal aniquilamiento, el cuerpo no cesa en su condición jerarquizada , siempre experimental. De la misma manera que la historia recoge el trazado del cuerpo de los acontecimientos, la literatura acopia en sus ficciones las intensidades que portan los relatos corporales y los dispone en una exacta correlación con los sistemas productivos y sus técnicas. Así, desde una perspectiva analítica, se podría aludir a una suerte de cuerpos técnicos o cuerpos funciones en tanto actúan como los soportes pensantes y parlantes en que se van a anclar las experiencias económico-políticas.
Quiero detenerme en tres momentos-cuerpos de la literatura chilena. Tres escenas narrativas sorprendentes que aún en su diferencia demuestran cómo el signo transgresivo ingresa en el espacio que Michel Foucault y Giorgio Agamben denominan como biopolítica.
Me propongo recorrer libremente las novelas Alsino (1920 ) de Pedro Prado, Patas de perro (1965 ) de Carlos Droguett y El obsceno pájaro de la noche (1970 ) de José Donoso. Cada uno de estos textos está signado por distancias temporales, pero también obedecen a proyectos narrativos diversos, quiero decir los cuerpos habitan el mapa textual desde políticas, éticas y estéticas que responden a distintas articulaciones y citan con sus presencias, modos de producción (sociales, económicos y culturales) enclavados en diversas realidades.
¿Cuáles son sus vasos comunicantes?, ¿por qué estas tres novelas aparentemente desconectadas mantienen zonas comunes? Básicamente a partir de la escritura de uno de los cuerpos ya protagonistas o sujetos centrales en las narraciones. En los tres textos son figuras masculinas adolescentes o preadolescentes poseedoras de un cuerpo invadido por la “anormalidad”, “monstruoso”, que sobrepasan las categorías racionales, para gravitar en una esfera francamente simbólica, es decir poseen cada uno de ellos el cuerpo “más cuerpo” inscrito a partir de su diferencia ineludible. Por otra parte, el signo “monstruoso” que los atraviesa va a ser adjudicado a la madre, asociada también de manera diversa al remanente popular o directamente a lo indígena y su carga mítica que, a su vez, la relaciona con la brujería y al mal proveniente de un estadio cultural irracionalista, acientífico, responsable de la condición tercermundista.
POBRE NIÑO, BEBISTE EN LA MALA LECHE DE TU MADRE LAS VISIONES DE SU BORRACHERRA (20)
Alsino, el alado niño campesino porta en su propio nombre lo que va a ser su “sino”. Hijo de la borrachera de la madre, de la insistente fantasía de fuga de su deteriorada realidad, en él se van a incubar las alas nómadas del deseo materno, de ese vuelo que hubo de volverse irrealizable para la figura materna, hija a su vez de la “meica”, la mestiza curandera popular que oscila entre el saber científico que proporciona la naturaleza —el saber hierbatero— y la magia negativa que rodea su aura, la brujería en tanto foco de destrucción “natural”. Modelado y configurado por las mujeres (borrachera y brujería), Alsino, huérfano, entregado a los cuidados de su abuela, vive el proceso de su dolorosa conversión. El deseo de volar —la láctea etílica huida materna— se  encarna en Alsino, pero ya no como símbolo sino como signo material y perceptible. Alsino quiere o más bien debe volar, está cautivo de esta imagen. Luego de la caída más humana , una vez ocurrido el ritual de iniciación, cuando se ha llevado a cabo el fallido vuelo que le ocasiona el dolor, la fiebre y la herida, le crece primero una presagiadora pero, a la vez, monstruosa joroba y luego las alas ambiguas que van a configurar su grandeza y su desdicha.
encarna en Alsino, pero ya no como símbolo sino como signo material y perceptible. Alsino quiere o más bien debe volar, está cautivo de esta imagen. Luego de la caída más humana , una vez ocurrido el ritual de iniciación, cuando se ha llevado a cabo el fallido vuelo que le ocasiona el dolor, la fiebre y la herida, le crece primero una presagiadora pero, a la vez, monstruosa joroba y luego las alas ambiguas que van a configurar su grandeza y su desdicha.
Alas poéticas producto de una mutación que llevan a la novela a adoptar el modelo poético del canto. Canto a la grandeza de Dios y a la omnipotencia del universo, vuelo místico, poética de la altura donde Alsino se hace mito y testigo de la “vida natural” porque posee un don, un privilegio que lo lleva a fundirse con la naturaleza en tanto animal alado. Como un tipo superior y privilegiado de pájaro parlante y pensante, su condición le permite comunicarse con las otras “criaturas de Dios”, las aves y los animales (como él), lo hace tal cual un San Francisco provinciano, sumergido en su radical pureza. La perfección que le imprimen sus alas se entiende con las claves más sagradas de la grandeza campesina, sobrevuela impulsado por el ardor místico, los lugares animales que sustentan de manera más humilde el trazado divino. Así, el cuerpo de Alsino alcanza en su diferencia un don, es su cuerpo el que lo pone en la esfera de un poder de índole místico-filosófico.
Alsino es un testimoniador de la existencia de un Dios, creador de la naturaleza como su máxima similitud y pureza, un oficiante que a través del portento de sus alas, puede certificar en su vuelo lo imperecedero, aquello que la ciencia no puede capturar ni menos representar. Pero Alsino, para este encuentro con la naturaleza, requiere la modificación de su propio cuerpo, es decir interceptar los límites de su particular naturaleza y recrearla.
Alsino-cielo adquiere el poder poético, la estética sublime que conmocionada es capaz de representar el poder de Dios. Así, el niño campesino y sus saberes, en el interior del paisaje que lo legitima, accede a una intensa experiencia metafísica que lo diviniza: “y mientras crece mi deseo de ti, extraviado vislumbro que se acerca la luz de tu eternidad ” (82).
Desde la altura, Alsino se encuentra con la erótica del cuerpo desnudo de una doncella perfecta, en cierto modo divina como él. Se trata de la belleza natural de la mujer, una genérica belleza desnuda que no puede ser impugnada porque es una creación de Dios, una primigenia Eva ubicada de pleno en el paraíso que se otorga a Alsino desde el privilegio del vuelo. Ve a la mujer y aun su cercanía con ella —su descenso a tierra— no empaña la mística sagrada del encuentro. No se trata de una erótica común, más bien las criaturas de Dios
—los “inocentes” jóvenes— se encuentran antes de la consolidación de la noción de pecado original, en la utopía paradisíaca y alada de un mundo puro, únicamente natural.
Sin embargo, Alsino-tierra va a experimentar el rigor y la imperfecta recepción humana ante su don. De manera implacable Alsino es capturado, indagado y herido por la policía, los que le cortan las alas, lo mutilan de sí y lo segregan en la hacienda.
El modo de producción agrícola envuelve a Alsino y en cierto modo lo sella, lo ancla a una política de jerarquización y, en su centro, Alsino se yergue en un campo de expiación y de experimentación. El modelo de una hacienda con connotaciones feudales se encarna en Javier Saldías, a él le pertenece tanto la tierra como los cuerpos que la trabajan. Pero este clásico hacendado -patriarca muestra la crisis del agro, la caída de un modelo productivo y su inútil intento por reciclarse en la producción industrial: la industria minera. Sus arcas desfallecen mermadas por las deudas. La historia de la apropiación de la minería chilena se materializa en la figura de los “Yanquis” a quienes el hacendado quiere vender sus derechos mineros, pero en cambio lo único que consigue negociar es la venta de lo que va a ser el esqueleto póstumo de Alsino.
La venta del esqueleto, es sin duda un momento clave de la novela. ¿Qué se vende en realidad?: la diferencia de Alsino revertida en exotismo, en materia prima tercermundista, se hace exportable, analizable, racionalizable para proveer tanto el análisis científico de la metrópoli, como su locación exótica. Es en ese momento, cuando se consuma la transacción, en que el poder del hacendado Javier Saldías muestra la omnipotencia que lo inviste, el poder soberano que despliega movilizado por su imperiosa necesidad de dinero, así Alsino pierde su condición “humana ” para convertirse, en cambio, en objeto de circulación, su esqueleto, los huesos se transforman en un bien del que el hacendado puede disponer para su propia pecunia.
Retenido en la hacienda , con sus alas inútiles, sangrantes e inválidas, Alsino- tierra ya sólo puede desplegar sus saberes en favor de la comunidad campesina. La inscripción simbólica de su abuela le va a permitir desplegar su capacidad de curandero, la febril imaginación materna le permite la práctica atávica campesina de contador de cuentos, de fabulador en las largas pausas que la naturaleza imprime a su propia productividad. Curandero y contador de historias, también es el clásico y platónico enamorado de la hija del patrón , abriendo así la compuerta romántica del amor imposible por la asimetría de los lugares sociales, más asimétrica aún por el cuerpo que lo devela como otro radical, amor imposible que se sella de manera también clásica con la muerte de la amada .
Alsino abandona el lugar, se acerca penosamente hacia la que va a ser su última ascensión. La novela intensifica sus referencias culturales grecolatinas. Desde la geografía periférica campesina, Alsino se emparenta con la gran tradición literaria. Muestra en su trazado su referencialidad textual doble: Edipo e Ícaro. Integra dos monumentos culturales para sellar su camino Al-Sino. La revuelta cultural está allí para penalizar la sexualidad y relevar mito, tragedia y redención. El amor carnal con una campesina en la que sí se equipara su condición social, la mera posibilidad del encuentro genital, precipita a Alsino en la ceguera. Castrado, sólo le resta el goce que le imprime la diferencia alojada en sus alas. Vuela hacia la muerte. Su muerte sagrada en la quemazón del cielo. Desde su condición edípica, muta en Ícaro.
Aunque el modelo de Alsino se proponga en tanto superioridad de la naturaleza contra la depredación cultural de la experiencia humana, necesita del cuerpo para sostener su premisa. Pero va a ser su cuerpo humano, intervenido por la naturaleza ajena del vuelo, aquel que lo va convertir en objeto de un castigo incesante, su humanidad enfrentada a la humanidad “normalizada” por el racionalismo, lo va a poner en los lugares más críticos y más peligrosos que originan la herida y la sangre que no cesará de manar.
En otro registro de lectura se podría presagiar que ese deseo de volar, la pulsión a ascender, alude a la fuga ensoñada de la condición campesina, pretende —y allí está la hija del patrón— burlar su cautiverio dependiente, el inquilinaje campesino, mediante un contrato social imposible. Sin embargo, esa imposibilidad lo lleva a la muerte, al punto crítico de quemarse, autodestruirse al igual que las mariposas de luz enceguecidas y obstinadas con esa luz —hacendada— que los aniquila. Pero va Al-Sino desde la leche materna, desde su fecundación signada por la resentida y quizás subversiva borrachera materna.
PRÉSTAME TU ENVIDIA PARA SER POTENTE (197)
El obsceno pájaro de la noche va a generar el cuerpo monstruoso de Boy, producto de una contaminada y compleja ambigüedad sexual, social, histórica, cultural y discursiva. Boy, el hijo de la privilegiada burguesía, porta en su gestación la impureza tanto de Peta Ponce, la bruja indígena encargada de la crianza de Inés, la acomodada madre de Boy, como la cercanía de Humberto Peñaloza, exponente de una clase media amorfa, deseante de estatus, de poder, de un linaje que no le pertenece.
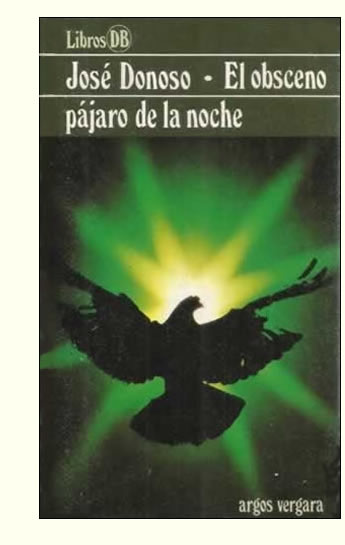 Cuatro cuerpos originan a Boy. Cuatro historias, por decirlo de alguna manera, históricas, confluyen caóticamente a una fecundación que no puede sino ser monstruosa por la ruptura de la frontera social que las separa, por su orgiástica y hacinada dependencia, por su sostenida y hostil rivalidad.
Cuatro cuerpos originan a Boy. Cuatro historias, por decirlo de alguna manera, históricas, confluyen caóticamente a una fecundación que no puede sino ser monstruosa por la ruptura de la frontera social que las separa, por su orgiástica y hacinada dependencia, por su sostenida y hostil rivalidad.
El campo, la política, la hacienda, la religión, la burocracia, la usurpación, la usura, la falsificación, el falso heroísmo, van a ser la sintaxis que modelan a este cuerpo burgués plurigestado. Mientras Inés Santillana, la madre, porta un siquismo mestizo (que remite a una forma de siquismo “biológico”) heredado por la crianza, esa forma de servidumbre pedagógica de la mujer indígena que en tanto puntal afectivo le traspasa su saber brujo, su capacidad de sobrevivencia femenina, la astucia que se ejerce para mantener el poder en el espacio privado. Jerónimo Azcoitía, el padre, requiere enfermizamente de la mirada —en tanto confirmación de existencia y de poder— de Humberto Peñaloza para ser y para hacer.
Humberto es su empleado pero también su envidioso cómplice, el que se va a convertir en mera infraestructura, aquel que ya ha internalizado el imaginario burgués y se niega a asociarse con los movimientos sociales que buscan la descompresión de la hegemonía que los rige y los subyuga. Jerónimo Azcoitía piensa el movimiento social como un conjunto de “imbéciles, ignorantes, rotos de mierda” (170) y en un eco Humberto Peñaloza dispone su propio cuerpo para detener la bala que, en el ímpetu de la insurrección, iba a matar a su empleador. Ofrece su cuerpo dependiente, traspasado por las mismas categorías de Jerónimo: “mátenme si quieren, rotos de mierda” (177).
En este sistema de alianzas y cooptaciones torcidas y retorcidas, sobre esta superficie, los cuerpos actúan como obra gruesa para propiciar las finas terminaciones del cuerpo burgués. Apelando al mito, la concepción de Boy es una maraña en la que ya no se distinguen quiénes acuden para propiciar un sustituto a la infertilidad de Inés. De una manera tecnológica, biopolítica, con los propios cuerpos actuando como un laboratorio vivo pero, a la vez, “in vitro”, Peta Ponce y Humberto Peñaloza, se extienden como un trasfondo o como doblez para permitir la fertilidad de Inés y Jerónimo. Leyenda , mito e historiografía local, convergen para señalar la impureza (social) de la sangre. Sangre impura que en los archivos secretos de historias familiares dan cuenta de una mezcla impropia que no puede sino generar al monstruo burgués: Boy.
El nacimiento de Boy, el niño monstruo transculturado en un sentido múltiple y complejo, hacia adentro y hacia fuera (su nombre metropolitano ) marca una crisis de envergadura, pone a la clase dominante en una encrucijada ¿qué hacer con Boy? ¿cómo asumir su anomalía? ¿dónde depositar la infracción biológica?
Niño cruzado y recruzado por signos sociales, por subjetividades y espacios de una tensa y sostenida subyugación social, Jerónimo urde un espacio alternativo para la diferencia de su hijo que es nada menos que la indiferencia; la creación de un lugar que propicie una similitud imperfecta, para convertirla así en perfección radical.
Jerónimo, secundado por Humberto, su fiel y arrasado asistente, consigue generar un paraíso para Boy. La exclusión y reclusión del hijo se sostiene en el poder (económico) de conjugar hacia este nuevo cielo, cuerpos excepcionales. Peñaloza, con su apellido común y autovergonzante, pero, a la vez, ambiguo pues en ese nombre coexisten lo pétreo —la peña— y lo frágil —la loza— va a ser el encargado de recolectar cuerpos anómalos en espacios marginales: “en casas de prostitución, en ferias, en circos de barrios pobres” (202).
Así se origina el jardín de los monstruos confinados en el campo para generar una ciudadela utópica de cuerpos segregados. Un paraíso construido desde el máximo artificio humano para de esa manera formar: “esa elite de monstruos de primera clase que cuidaría, educaría a Boy” (203).
La feria, el circo, la marginalidad prostibularia, cambian de giro. Gracias a la economía burguesa los cuerpos esta vez no se disponen como terror o jolgorio para la mirada comercial y bacanal de —siguiendo la línea de la novela— los “rotos”. El carnaval de la contemplación de la diferencia por la diferencia popular, cesa. El conjunto anormal es congregado en un distinto modo asalariado. Los juntan (en cierto modo se podría señalar que los cazan) para formar una comunidad inédita alrededor de Boy en La Rinconada. El empeño del padre del monstruo radica en que jamás Boy se sienta distinto al ubicarlo en el espacio absoluto de la diferencia. De esa manera Boy se convierte en un heredero único, hegemónico y mayoritario en el cultivado jardín de cuerpos.
Humberto Peñaloza —el mudito— en tanto operador de Jerónimo para este nuevo proyecto es la mirada que va a controlar esta ciudad alternativa. Se transforma en el representante de Jerónimo, quien yace detrás, afuera, delegando su poder soberano, sin dejar de ejercerlo en el adentro. El ingreso de Humberto Peñaloza lo va a situar en el lugar monstruoso de la diferencia, mediante la inversión radical de la escena social. Es el monstruo que Boy necesita para confirmar su normalidad y, de esa manera, continuar su función-mirada tanto para el padre como para el hijo. Hay que señalar que la mirada envidiosa (por su no pertenencia) de Humberto Peñaloza es la que le otorga el despliegue del poder a Jerónimo, su patrón , que en realidad se excede a sí mismo para erguirse como “El Patrón” alegórico. Es esa mirada, la de una múltiple, autodestructiva envidia insondable, la que confirma e impulsa a Jerónimo, la misma mirada que le permite “ver” su ejercicio de poder tanto sobre Peñaloza como de todo el espectro social. Pero también es esa mirada la que confirma la masculinidad del poder, un poder masculino que fluye organizando los dominios no sólo de la clase, el dinero, la política, sino también el cuerpo y la sexualidad. Es esa masculinidad patriarcal la que se alimenta, en realidad, no de la mujer sino de la subyugación de otros masculinos debilitados y sometidos. Eso lleva a Peñaloza a decir: “Maricón de mi mirada”, homosexualizando el espectro del flujo y administración del poder. Un poder en el que la mujer está excluida, relegada, en tanto sujeto en competencia.
La anomalía burguesa, su falla, detona una utopía de la igualdad, una sociedad alternativa del cuerpo, regida precisamente por los cuerpos aglomerados. La ciudadela utópica, sin embargo, se desestabiliza, porque son recorridos por las mismas pulsiones clasificatorias que porta la hegemonía. La arquitectura de la perfección se triza cuando hacia el espacio de la reivindicación del monstruo confluyen idénticas energías de dominación que atraviesan el modelo centrista. De esta manera surgen monstruos de primera, de segunda y hasta de tercera clase. Se reproduce en el interior de esos cuerpos afectados, la jerarquización que rompe y altera la planificación racional del paraíso. La rompe porque el modelo se funda en una simple inversión que da origen a una “dictadura”, esta vez no del proletariado ensoñado por Marx y su apropiación de los medios de producción, sino en el simbólico espacio de los cuerpos, en sus deseos, en sus subjetividades.
En este espacio, en el de los monstruos, también se opera la máxima transculturación desde el cuerpo a los signos que los enmarcan, allí se extiende el síntoma, digamos poscolonial de la decadencia del paraíso cuando surgen los trazados “pop”, de un popular ajeno: las camisetas con los rostros de Marilyn Monroe o Superman se establecen como ornamentos desviados para remarcar la carnavalización extraviada que recorre a los cuerpos.
Y el desorden se acerca peligrosamente a Boy en los momentos en que la sexualidad explota cercana a la orgía y a las antiguas prácticas de la aristocracia, justo cuando buscan iniciar sexualmente a Boy. En el paraíso se han producido nacimientos, Miss Dolly, una de las figuras de privilegio de la ciudadela, da a luz de manera incesante a niños “normales” que deben ser retirados del lugar para conservar la pureza del proyecto. Sin embargo cuando los cuerpos sexualizados se acercan a Boy se establece un límite, el límite que debe imponer Humberto Peñaloza: “No merecen ser monstruos ni de segunda ni de tercera, jugando a tener una guagua monstruita igual a ustedes, nada menos que con el hijo de don Jerónimo Azcoitía. Se van esta misma noche” (220).
De esta manera el paraíso se transforma en una zona de punición y de expulsión, cruzado por rupturas y baches. La figura equivalente al Virrey de Humberto Peñaloza se transforma en la del carcelero que lidia entre insurrecciones, envidias y competencias. Su lugar de único y totalitario carcelero, lo consigna como encarcelado, al punto que empieza su proceso de disolución que va a terminar con la extracción de sus órganos. Allí en ese paraíso-laboratorio del cuerpo y sus singularidades, Boy desaparece, la muerte del niño burgués marca el desenfreno de los médicos signados como monstruosos que buscan en Humberto Peñaloza un rendimiento adicional, sus propios órganos como botín en medio de la anarquía y el fin del proyecto. La muerte de Boy marca el destino final de Humberto, el apoderamiento de su interior, el saqueo de sus órganos que lo reducen a ser sólo un 20 % de algo o de alguien que ya no significa y marca su destino final, su lugar imbunche, el futuro que le va a corresponder asumir arrumbado, más adelante, con las viejas sirvientas en el derruido convento terminal.
El monstruo-niño de la burguesía, en tanto espacio experimental de redención y normalización, requiere aún en lo ominoso, de cuerpos que lo enmarquen, que lo cubran, que lo sirvan. Pero, su redención finalmente resulta imposible pues estos cuerpos carecen de norma, son primitivos en sus pulsiones, doblemente monstruosos e indomesticados. Están allí, prestos a asaltar y romper los cauces de la nueva institucionalidad que el cuerpo burgués le propone: la segregación. Se reproducen, se expanden, copulan de manera anárquica, desean, batallan, rompen las legalidades y las cláusulas que les garantizan una cómoda opresión. Son el populacho, “los rotos” imposibles de redimir. No hay utopía posible para ellos, aún en el confinamiento más selecto.
Boy, el niño burgués, imitación del niño-rey, termina avasallado por una revolución sin salida y arrastra en su propia caída a la clase media, la expropiación de sus órganos, la última productividad que le resta. Esa clase media empantanada, encarcelada por la envidia y el terror al descenso. Empuja hasta la nada a Humberto Peñaloza, el más fiel soporte de la burguesía, en un experimento que lo lanza hasta su máxima oclusión.
Pero, sin embargo, Boy no tiene existencia, es un dato, una mera descripción, una forma consolidada de lo ajeno. Carece de posición, de palabra, de subjetividad. De alguna manera no es. Y en ese no ser, se abre un espacio posible para pensar que Boy es nada más que un efecto, el abstracto espacio residual monstruoso que se aloja transversalmente en la producción arbitraria de clases. Es el monstruo que porta la misma clase dominante para contener, precisamente, sus reales efectos monstruosos y correlacionarlos con la anormalidad de la periferia y, de esa manera, redimirse.
En este sentido, la clase media no actúa sólo como un agente administrativo, sino ocupa el lugar más inestable de la geografía social, precisamente por la contaminación que le ocasiona su función mediadora. La función de mediar es monstruosa en la medida que sobre ella se vuelven las pulsiones más incisivas incubadas en su propio interior: la envidia y el terror como sede para la ocupación de los otros, tanto los privilegiados como los excluidos. La clase media articulada en el antiexceso termina destruida por los excesos ajenos, esos excesos monstruosos que no son capaces de administrar de manera equilibrada.
En el interior de la persistente organización de clases propiciada por la burguesía (en definitiva la única clase), se vislumbra un trazado extremo de pulsiones y revueltas generadas por el proyecto enclaustrador, su sueño totalitario de conjugar la diferencia, para aniquilarla como tal, en la medida que no se redistribuye el control sino que sigue subyugado a los controles tradicionales. La utopía fracasa. Los monstruos se diseminan para proliferar en el programa antiutópico, en los prostíbulos, en los circos pobres, en las ferias.
ESCRIBO PARA OLVIDAR (23)
Bobi, en cambio, es el protagonista niño-monstruo (mitad niño, mitad perro) de la novela Patas de perro, aquel que necesita ser olvidado, el que requiere de la escritura de su cuerpo y de su historia para deshacerlo. Agotarlo en la letra. Es el monstruo engendrado en el centro del proletariado industrial, el hijo estigmatizante de la familia obrera que cae derribada ante el advenimiento de una profunda insensatez corporal y expulsa a la familia al lugar más despoblado como es la cesantía y la erradicación de su orgullosa condición asalariada.
Bobi es una mixtura que más que el portento clásico de la mezcla animal y humana que tan frecuentemente ha sido relevada por el mito, funciona como mera degradación social. El populoso perro barrial, el “quiltro” cultural, se suma a su estructura humana para formular la inhumanidad de la cesantía industrial (la 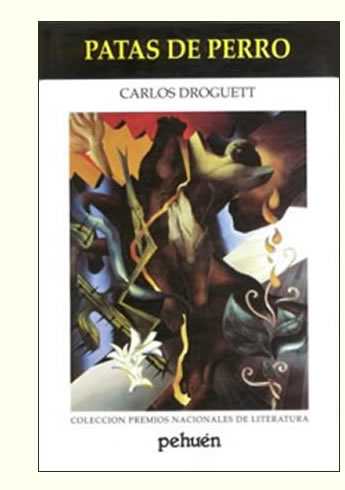 monstruosa forma) y cómo las instituciones castigan esta improductividad: “madre, ¿qué soy yo? ¿Por qué nací así?, ¿qué hemos hecho además de ser pobres?” (39).
monstruosa forma) y cómo las instituciones castigan esta improductividad: “madre, ¿qué soy yo? ¿Por qué nací así?, ¿qué hemos hecho además de ser pobres?” (39).
Es Carlos, el narrador del relato, quien debe escribir a Bobi para olvidarlo. Es su voz la que le da vida. Carlos, uniendo su nombre de narrador al autor de la novela, Carlos Droguett, mezclando ficción e historia, cuando integra a su relato nombres de personajes que tienen existencia en la realidad , busca “testimoniar” un acontecimiento. Él se erige como el testigo más acabado del tránsito de Bobi. Lo escribe y especialmente lo describe y despliega así una analítica del cuerpo proletario. “Saca a pasear” a Bobi (siguiendo la lógica perruna ) por el espectro social. Lo pasea y lo enfrenta a las instituciones y allí pone a tallar su diferencia. Busca demostrar cómo y en cuánto las instituciones son las productoras y censora de “normalidad ”. La existencia de Bobi es incierta , más aún improbable, en realidad es una parte del narrador, sin embargo, en tanto escritura de Carlos adquiere su asentada realidad.
La familia proletaria aparece como la primera normalización del sistema. Su normalización radica, precisamente, en su condición proletaria, en su valor como mano de obra para generar capital. La llegada de Bobi aniquila esta condición y el grupo queda expuesto al lugar más peligroso de la familia pobre, sólo reproduce cuerpos y con ello disemina locamente la pobreza. La cesantía que provoca Bobi hace estallar la violencia alojada en la pobreza deslocalizada, asocial. En su desalojo el padre debe reelaborar, sus espacios y el ejercicio de sus poderes. El padre castiga incesantemente a la madre —madre de monstruos— y al monstruo hijo. El golpe, la herida, la desocialización completa de la estructura muestra, en definitiva, a esa forma familiar improductiva como monstruosa, carente de “civilización”, entregada a la “barbarie” irracionalista de sus pulsiones.
El padre quiere comerciar al hijo monstruo, generar un emprendimiento con su propia producción meramente biológica. Pero el fantasma de la cesantía industrial lo persigue y no le permite ni siquiera esta forma, digamos, biopolítica de mantención. El padre entonces se escribe como el monstruo subproletario, el dios omnipotente que reina sin normativas en su espacio vencido: “si quieres, esta noche pégale si te es necesario, llegarás cansado, llegarás rendido, Dios te lo perdonará porque la fábrica te entrega desecho y nosotros te mandamos de nuevo y ella te muele a palos para que tú muelas al Bobi” (55). El alcoholismo como signo adictivo “bárbaro”, lugar común de la desgracia, se asocia hasta formar parte de la identidad de los márgenes que organizan y completan al mundo popular.
La mujer, sin la cobertura laboral que le “presta” el marido, circula como un mero cuerpo entregado a su siempre prematura decadencia al que la empuja fatal y esencialmente, su propio origen cultural, la maternidad: “¿saben lo del maestro Dámaso? Al pobre nadie lo saca de la cantina. Dice que se morirá de vergüenza. Dice que matará a su mujer” (59). La madre-mujer carece de interioridad, más aún, no accede a una subjetividad ni siquiera subproletaria, es un cuerpo cruzado por mandatos, diseñado por órdenes, condenado a un devenir que no le otorga la menor posibilidad de intervención. Esta particular familia subproletaria, que sólo es capaz de alojar al monstruo, sin embargo es fiel a su trazado, a la escritura histórica con que la burguesía diseñó el límite entre pobreza y marginalidad, siempre oscilante, contaminado, ambiguo. Contiene cada uno de los rasgos canónicos otorgados por sus normativas esencializadoras. El monstruo alojado en esta familia no desordena el sistema, no lo pone en crisis, sólo lo confirma en cada uno de los rituales de su autodestructiva existencia. No agrede a los sistemas dominantes, está sólo para ratificarlos y aún más sustentarlos.
Más adelante, en la escuela, el profesor y su función disciplinar naufragan ante el cuerpo decisivo de Bobi, sus patas de perro resultan inconmovibles, no pueden ser reeducadas ni menos normalizadas por el programa escolar: “el profesor le arrebató la máscara, la alzó para que lo aplaudieran y después se la puso con cuidado, con paternal cuidado alzó la mano y lo abofeteó y con la otra le lanzó una cuchillada y la máscara saltó como una tapa de resorte” (164). La violencia educacional, su incesante castigo, su crueldad permanente viene a reforzar, en otro registro, la crisis proletaria, pues ante la puesta en cuestión del sistema, el sistema responde con un solo gesto, el castigo ejemplarizante.
Pero el profesor es una función, un acólito del sistema, un domesticador profesional de niños, únicamente entrenado para entrenar y que pierde su efectividad ante este niño otro, el niño más ambiguo, el niño animal. El mismo profesor como ente privado, cuando cesan sus obligaciones, se convierte en una pieza frágil, otro desvalido más atrapado en la dura trama social. Pero la escuela en tanto sede estratégica para consolidar un proyecto social, devela su misión homogeneizante fundada en una forma necesaria de sumisión que apunta a la escritura del sujeto productivo. La escuela, su procedimiento, es incapaz de abrir un espacio para Bobi pues su propia estructura se lo impide. Y, por otra parte, Bobi resulta, en el interior de ese proyecto, irreductible a las normativas porque su diferencia, su monstruosidad, se amplifica cuando choca con la rigidez programática que apunta a contener esas pulsiones “animales”, “incivilizadas” que el cuerpo del niño-perro porta.
La escuela no es el espacio del saber académico, es una construcción represiva, el sitio de la medición y de la vigilancia sistemática, se presenta como más adelante lo iba a especificar Foucault como microfísica que detalla y fragmenta disciplinarmente cada segmento corporal. Pero el cuerpo de Bobi no puede entrar en esta disciplina, al revés, es este cuerpo deambulante, ya autosegmentado en su perruna subproletariedad, el que habla su deseo, cuerpo deseante de cuerpo, no renuncia y por ello, será transferido al espacio abierto del sitio donde se penaliza el ilegalismo. La policía.
De manera ultrasimbólica, Bobi suelta a los perros del barrio, los libera de sus rejas y los disemina en el espacio público. Bobi atraviesa y vulnera así el umbral del pacto institucional, ingresa al espacio privado, lo viola para realizar el gesto subversivo que lo va a condenar. Libera a los perros asilados en la propiedad privada, a sus sometidos guardianes. Doble delito. Libera al “animal” aparentemente domesticado que se esconde en la casa cultural y restituye sus patas, su paso, su caminata fuera de la normativa domesticadora. Saca también al animal síquico, la pulsión reprimida detrás de la férrea reja sostenida por la burguesía. Desaloja al guardián de la propiedad privada y al hacerlo abre la puerta al delito, a la pérdida del custodio de los bienes.
Sólo Bobi resulta sospechoso, sus patas, su forma indomesticada lo señalan como responsable. Su épica liberadora de perros lo pone en la mira más catastrófica, la reclusión, el juicio, la burocracia jurídica. Bobi está en el borde de la judicialización. Las instituciones lo acechan, la policía lo apresa de manera intermitente, lo sitian: “vi en mi mente a varios carabineros, a varios doctores, a varios enfermeros, a varios carros que venían colgando del suelo las sogas, a buscar a Bobi” (316).
Sólo resta entonces la huida, la pérdida, la última y única decisión. Bobi no puede sostener su ambigüedad , lo que es visto como una monstruosa dualidad. Su tiempo cesa, elige ampararse en su apodo, patas de perro, escoge el nomadismo y la noche. Se une a la jauría que deambula entregada sólo a salvaguardar su vida animal. Pierde así su pensamiento y su inserción social, se reconoce como una biología crítica. Se asila en el último reducto de poder; el cuerpo y su pervivencia. Se torna entonces obligatoriamente arcaico, acultural. Perro.
Ninguno de los más importantes niños-monstruos que ha generado un sector de la literatura chilena hubo de sobrevivir a su infancia o a su primera adolescencia. Condenados al fracaso social, su lugar corporal, el cuerpo como sitio político, muestra en el escenario tercermundista, las fluctuaciones y los engranajes del poder. Alsino, alado y místico, pero también capturado en la tierra y clasificado como monstruo, habitante de un agro cercado por la industrialización minera, bate sus alas buscando una pureza “natural”. Se opone a la modernización pero también revela las condiciones sociales de una naturaleza humana regida por la opresión y la violencia. Alsino, entonces, se autoinmola para convertirse en mito. En un acto redentor asciende pero se quema. Desaparece en el espacio aéreo, en el espacio de la poética para convertirse así en metáfora crítica.
Boy, el hijo monstruo de la burguesía, es el silencio. No habla porque cualquier palabra podría poner en evidencia la falla interna que porta su clase. Permanece en la trastienda del relato y es un efecto disciplinador para la propia burguesía y su deambular errático. Boy es especialmente signo filial de las marcas históricas de la segregación pero, a la vez, subterránea contaminación y dependencias de cuerpos ubicados en arcos disímiles pautados por el poder. Esos encuentros, cruces, deseos dan origen a Boy, el hijo de la esterilidad, de los órganos fértiles de la subordinación social. Pero, es también el hijo fatal de la envidia y del narcisismo, es el hijo de mirada.
Bobi, extremadamente cercano en su grafía a Boy y, sin embargo, diverso en su trazado, es el otro, su inversión, el que vaga desde las instituciones a la calle, aquel invadido por pulsiones animales a las que no quiere y tal vez no puede renunciar. Es el cataclismo de la clase obrera y su vecindad con el espacio subproletario, improductivo y fatal. Es el “quiltro” castigado por cada una de las instituciones, pero resulta, en definitiva, el cuerpo que pone en cuestión cualquier noción de democracia en tanto sistema igualitario. Las instituciones del Estado no funcionan como no sea para confirmar un diagrama ya de antemano diseñado. Un sistema de exclusión, terror y castigo para aquellos cuerpos que busquen inscribir allí otra subjetividad. En Bobi se puede leer el antiobrerismo cuando se lo cerca y se lo asocia con la condición subproletaria, con la “animalidad” con el callejeo sin salida. La tumba de la redención social.
Los niños, los que ingresan, aquellos cuerpos que acuden para liderar las condiciones del futuro están en estos textos gravemente afectados por lo monstruoso. Las pasiones y las presiones políticas que los rodean no presagian para ellos un espacio, Alsino, Boy y Bobi se erigen en una metáfora poderosa y alarmante. Una metáfora que con lucidez y creatividad sorprendentes consigue apuntar al espacio prolongado, clave, clásico y sostenido del cuerpo como zona crucial. Un espacio definitivo para nombrar este inacabable malestar que porta la cultura.
* * *
REFERENCIAS
PRADO, PEDRO. (1973 ). Alsino. 12° edición. Santiago: Nascimento.
DONOSO, JOSÉ. (1979 ). El obsceno pájaro de la noche. Santiago: Argos Vergara.
DROGUETT, CARLOS. (1998 ). Patas de perro. Santiago: Pehuén.