Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Diamela Eltit | Autores |

De-monumentalización de la historia y la ficción en Lumpérica de Diamela Eltit
Por Fernando Burgos
The University of Memphis
Cuadernos de Literatura Vol. XVII n.º34 • Julio - Diciembre 2013. págs. 263-276
.. .. .. .. ..
Resumen
Este ensayo postula un estudio de Lumpérica (1983) de Diamela Eltit como una manifestación artística posmoderna de crítica a la Historia a través de una restitución de todas las grafías públicas de protesta en una ciudad invadida por el miedo y el mutismo. Esa función crítica hacia todo tipo de totalitarismo recae en los desarrapados del lumperío, en una mujer de múltiples rostros, en modos subversivos de la escritura, en escenarios colectivos desmantelados por la vigilancia y el terror. La noción de marginalidad activa, además, la realización de una escritura neovanguardista que altera radicalmente el principio de construcción novelesca.
Palabras clave: de-monumentalización, historia, espectralidad, neovanguardismo, marginalidad.
Palabras descriptor: Eltit, Diamela, 1949-crítica e interpretación, novela hispanoamericana, historiografía (literatura), marginalidad social en literatura.
*
En la constitución neovanguardista de Lumpérica se registra la pulsión política que articula y dinamiza todo vanguardismo. Ese levantamiento radical de las vanguardias, dispuesto y energizado como irreverente provocación, va a concitar la tentativa de un proyecto político independientemente de su realización eficaz, su colocación en los bordes o su devenir provisorio, inconcluso y hasta deshecho. Lumpérica emprende ese intento, aceptándose como una propuesta marginal que disuelve el circuito de la novela entendido como un sistema narrativo programable y sobre el cual se puede aplicar las torsiones de un control autorial, desplegándose, por tanto, como una escritura pelele y desarrapada a la manera de sus personajes, sin presunciones de renovar nada. Sin embargo, transforma todo radicalmente por las mismas vías de su marginalidad, ausencia de engreimientos y soberbios manifiestos.
En la intemperie –deshabitada en los perfiles ficticios y disímiles desplazamientos de ensayos proyectados en la plaza, removida de maquillajes, desmontada de literariedades, de gustos epocales, de modas deformantes– Lumpérica se sube al escenario de la escritura con una iluminación que enceguece momentáneamente la mirada pública. Las tinieblas de la Historia delinean el cuerpo de esa ficción incierta y en convulsión de la cual se  levanta un estupor sobre la sensación espectral de la polis –el cuerpo político por excelencia del hábitat humano– dejando abierta la cuestión ciorana respecto de las dudas de convocar la Historia conceptualmente o en sus rostros observables de registros: “Me sorprenden quienes estudian el pasado cuando en realidad la totalidad de la Historia me parece inválida y vacía” (On the Heights, 66, traducción mía). Por ello, precisamente, es que esa obliteración de la referida polis navega en contra de una representación de internación en la urbe diseñada por el imaginario social. Oscila más bien entre una “ciudad reconstituida de opereta” (Eltit, Lumpérica,120) y “un espejismo de claves fijas” (121). Vía portabilidad referencial de sus signos y escenarios multiformes, la metrópoli alcanza en Lumpérica una figuración espectral cuyos perfiles aparecen y desaparecen en las proyecciones ocurridas en una superficie inventada, la cual en ocultas grafías de la calle, en la violencia a seres humanos trocados en figuras animalescas, deja percibir que entre los atroces esperpentos de la Historia se encuentra el de la ciudad disecada por el miedo.
levanta un estupor sobre la sensación espectral de la polis –el cuerpo político por excelencia del hábitat humano– dejando abierta la cuestión ciorana respecto de las dudas de convocar la Historia conceptualmente o en sus rostros observables de registros: “Me sorprenden quienes estudian el pasado cuando en realidad la totalidad de la Historia me parece inválida y vacía” (On the Heights, 66, traducción mía). Por ello, precisamente, es que esa obliteración de la referida polis navega en contra de una representación de internación en la urbe diseñada por el imaginario social. Oscila más bien entre una “ciudad reconstituida de opereta” (Eltit, Lumpérica,120) y “un espejismo de claves fijas” (121). Vía portabilidad referencial de sus signos y escenarios multiformes, la metrópoli alcanza en Lumpérica una figuración espectral cuyos perfiles aparecen y desaparecen en las proyecciones ocurridas en una superficie inventada, la cual en ocultas grafías de la calle, en la violencia a seres humanos trocados en figuras animalescas, deja percibir que entre los atroces esperpentos de la Historia se encuentra el de la ciudad disecada por el miedo.
Una de las vías posmodernas de Lumpérica reside en su sostenida relevancia por lo anónimo de manera que lo socialmente ignorado sature todos los campos de la novela. En ella posan, se refrotan, se encogen, gimen, se desgastan, se arrastran, se sustituyen, se tienden los pálidos, ella, las voces, el lumperío, los vendedores, las parejas, los campos de piel, L. Iluminada, ellos, los cuerpos cansados, las figuras, las formaciones en caos, el animal lumpérico, los estudiantes, los viejos en la plaza, niños, los enamorados, algunos locos, los mendigos, las personas de paso. Cuando un nombre aparece –“Su alma es no llamarse diamela eltit / sábanas blancas / cadáver” (81)– es el negativo fotográfico de L. Iluminada, es decir, tanto la minimización como el rechazo de una supuesta escritora dedicada a organizar, archivar y disponer puesto que “ella en el medio del artificio tampoco era real” (191). Si hay algún regocijo, este se vincularía a los inciertos vaivenes de lo anónimo por nombrarse y situarse.
Lumpérica no pretende por ningún motivo ser gesta épica sino tan solo una presencia molesta, no devorada por la Historia, al menos en la ficción. En ese encuentro del animal anónimo con lo contingente surge el espacio de la ciudadtramoya donde las cámaras, las tablas, las simulaciones escénicas, muestran los cortes de la Historia y las heridas de la mudez. Como alimaña perturbadora de lo histórico, lo anónimo pareciera proyectarse al modo de una pintura daliana de persistencia de la memoria en lo que respecta a la vasta desolación del espíritu humano y más allá de ella, al mismo tiempo, en su intento de plasmar el registro histórico y socio-político de esas marcas en cuerpos y calles que en su presente fueran devastados e ignorados. La habilidad de desterritorializar la lengua es asimismo posmoderna: un corte se multiplica en el corte de escena cinematográfica, en los cortes de la escritura de Lumpérica, en cortes del brazo que escribe y del que nada inscribió en la Historia, en cortes de las palabras que mueven rápidamente el campo del discurso crítico a uno sexual o escatológico –“vac / a-nal, anal’iza” (142-143)–, en los cortes de la perforación bestial del incesto y de las humilladas sin nombre que gimen en los bancos de las plazas, en la activación de neologismos de atención marginal –lo “lumpenesco” (179)– y de revitalización del habla popular en conexión con la potenciación artística del “trompe l’ oeil” (149), en su versión lumpen “para engrupirlos” (99), señalando el engaño de todo lo que es montado incluyendo el artificio de la ciudad y de la literatura. Es la letra la que funda la ciudad, producto que en su asedio civilizador oscila entre la imposición de una Historia ominosa y la ficcionalización de su estatuto utópico. Asimismo, la electricidad corre por los cables de los escenarios de Lumpérica y al mismo tiempo por las picanas insertadas por entre las piernas de las fichadas por una Historia del horror: “Si el misterioso cable punceteara su henchida costilla sin otra seña que la brusca caída que no dejara marca más que la quemadura en el costado […]. Quedó irreconocible en el terror a la electricidad manifestado en gestos primarios” (58, 73). Y, sin embargo, esa Historia oscura que desciende en la ciudad se pretende orden en la orilla no-lumpérica, donde el transcurso comunitario independientemente de su paso lóbrego no puede desprenderse de su mecanismo de órgano social.
En la exclusión de todos los fichados por su contorno no histórico –ya en el silenciamiento se es marginal–, en su reclusión en escenarios, patios, salas, esferas de la plaza, hospitales, cárceles, la Historia no solo intenta borrar una memoria de ese lumperío incómodo –que correspondería a la totalidad de un cuerpo social amordazado– sino que además quiere ser la Historia iluminada, la Historia desinfectante que permitió el surgimiento de 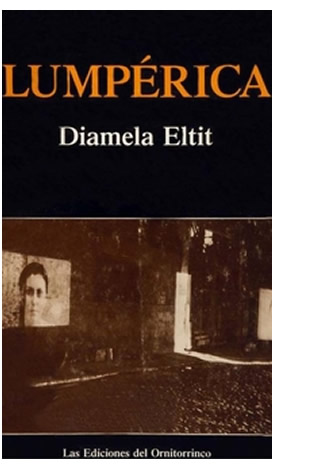 la verdadera ciudad. Contra el fraude de una auténtica urbe, Lumpérica vacía la ciudad de calles, edificios, supermercados, municipios, centros comerciales, ministerios, casas, establecimientos educacionales, bibliotecas. El Santiago bullente de cafés, restoranes, hoteles, buses, vendedores, fábricas, universidades, manifestaciones, librerías, encuentros literarios, especulaciones de la bolsa, bullicios y agitaciones de todo tipo es devorado por la espectralidad de proyecciones que por ahora se enfoca en las mudanzas de L. Iluminada, quien quiere mostrar que además de ser mujer, animal, cuerpo literario entre algunas de sus multiplicidades, es en verdad una zona imposible de ser rastreada linealmente capítulo a capítulo como si fuera un personaje identificable de novela porque ese fichamiento ya fue impuesto por la Historia.
la verdadera ciudad. Contra el fraude de una auténtica urbe, Lumpérica vacía la ciudad de calles, edificios, supermercados, municipios, centros comerciales, ministerios, casas, establecimientos educacionales, bibliotecas. El Santiago bullente de cafés, restoranes, hoteles, buses, vendedores, fábricas, universidades, manifestaciones, librerías, encuentros literarios, especulaciones de la bolsa, bullicios y agitaciones de todo tipo es devorado por la espectralidad de proyecciones que por ahora se enfoca en las mudanzas de L. Iluminada, quien quiere mostrar que además de ser mujer, animal, cuerpo literario entre algunas de sus multiplicidades, es en verdad una zona imposible de ser rastreada linealmente capítulo a capítulo como si fuera un personaje identificable de novela porque ese fichamiento ya fue impuesto por la Historia.
Apartándose de taxonomías adicionales, de las inutilidades de pertenencias, mejor se está desarrapada, desnuda y abierta, esperando las tomas de sus violentas heridas históricas convertidas en escenas, en clímax epifánico, en puro devenir. ¿Qué lectura se esperaría de tal sobrevenir modificante? Entre las opciones se encuentra el reto de habitar, sin quedarse, una temporada en su diversidad teórica y creativa, pudiendo convivir en las aproximaciones desemejantes de Lumpérica. Una de ellas anuncia el “desenmarañar esa hebra para extenderla como escritura en la plaza” (93). Las marcas de la Historia son invasivas en Lumpérica, se incrustan en los signos de su escritura con el objeto de pluralizarse en significantes. Por otra parte, Lumpérica es una obra ahistórica si se sigue la lectura nietzscheana de que lo ahistórico es el interregno neblinoso de una experiencia dialéctica que permite el distanciamiento y la crítica de la monumentalización de la Historia.
El lumperío de Lumpérica es, así, el espectro del ciudadano sin ciudad. El espacio público nadie se lo puede arrebatar, ni siquiera la Historia escabrosa que controla y ficha. Pero enfoquemos ese entorno público con la toma en close up de Lumpérica: “Imaginar un espacio cuadrado, construido, cercado de árboles, cables de luz, el suelo embaldosado y a pedazos la tierra cubierta de céspedes” (109). Veamos, además, quién está allí: una desarrapada entumecida, sometida a sus círculos, representando a todos los excluidos, inventándose que, con tanta electricidad y tanta iluminación, los interrogadores de esa Historia despótica no están allí aun sabiendo que el archivo universal del control humano no puede ser sino el de un espacio escudriñado. La ciudad de casas, de reuniones familiares, de transmisión cultural les está prohibida a los excluidos, o en las proyecciones de la cámara fue eliminada. Para ellos, la ciudad es un decorado, una fantasmagoría.
Lumpérica, irrumpiendo en la noche de la Historia como simulación de una ciudad desfigurada, proyecta en refulgente encendido de redes luminosas su ser entero deshumanizado: “Se ve fantasmagórica la plaza, como algo irreal, dijo. Para ejemplificar parece un sitio de opereta o un espacio para la representación. Todo eso está muy desolado entonces” (40). Conminada por su condición excesivamente sobrante de bestia marcada como desperdicio de lo ahistórico, L. Iluminada y los pálidos aprovechan los neones del luminoso para articularse no como habla sino como gestos, poses y recortes de una cámara errática y fallida en un espacio denominado plaza cuya realidad es tan ficticia como la del armado de un escenario cinematográfico destinado a desaparecer al final de las tomas. Al ser intuido lo evanescente, los cuerpos marcan sus poses, entran en éxtasis, y hasta lujuriosos se desbocan de erotismo. Se refriegan para desentumirse de la ficción en la que han devenido. Nada extraordinario hay en esta forma de lectura pues Lumpérica lo enuncia: lo que se “garantiza [es] una ficción en la ciudad […] La literatura se construye de azares, de la llegada hipotética a la plaza de unos cuantos que se sientan en los bancos para que los otros los miren y los descifren” (7, 33). La realidad verdadera –si acaso tal dimensión fuese posible– se encontraría en la Historia, pero esta última es completamente inaccesible al lumperío, ese ciudadano forzado a enmudecer, o dicho de otro modo, ese individuo desfigurado en la no-pertenencia. La narratividad entera de Lumpérica confirma que esta afirmación de la Historia como guardiana de la realidad y de la verdad es falaz, pero todo ha llegado a ser tan embaucador que es virtualmente imposible deshacerse de los discursos imperantes que se erigen desde una Historia encumbrada por su potestad y monumentalización.
¿Lumpérica, cámara fallida? Si se reclamara inequívoca, se vislumbraría una prepotencia similar a la imagen de una Historia ensalzada como pináculo, lo cual esta obra fustiga. Lumpérica huye de la literatura preconfeccionada, de estéticas directivas, prefiriendo hacerse o deshacerse en su proceso imperfecto. En Lumpérica, la supuesta ciudad Santiago de sonrientes y sonrosados rostros es una ilusión, ni siquiera una embestida del lumperío, más bien la errancia de los pálidos. Cualquier principio rector de una ciudad erigida como sitial histórico es un desatino, una intimidación inútil a individuos que no pueden sino escenificar sus poses, y que no logran territorializar nada en la ciudad fantasma.
Por la descompostura de lo literario, los vertiginosos desplazamientos del animal lumpérico, el trasfondo de imágenes que se deslizan de un espacio a otro a través de toda la novela, la referencialidad teórica, la irreverencia hacia las literaturas blindadas, la invectiva contra la violencia de la Historia y de la consecuente marginalización que ello produce, las alusiones a los traumas psicológicos del incesto, las sendas del erotismo como territorio inalienable, la alta significación de los borradores y del rehecho de escenas, la impotencia de lo acabado que muta en productividad, la pulsión por el encuentro de una ciudad de la cual solo queda el lumperío, el flujo transformacional de todo lo que recorre, Lumpérica deviene un crecimiento rizomático impulsado por su propia heterogeneidad, acoplando
un punto cualquiera a otro punto cualquiera [que] no se compone de unidades sino de dimensiones, o más bien de direcciones en movimiento. No tienen principio ni fin aunque siempre un medio del que crece y se derrama […] opera por variación, expansión, conquista, captura, retoños […] está hecho de mesetas […] una continua y autovibrante región de intensidades cuyo desarrollo evita cualquier orientación hacia un punto culminante o hacia un final externo. (Deleuze y Guattari, 21-22, traducción mía)
Lo que se constata en Lumpérica es su querella contra la inflexibilidad que la segmentación binaria ha alcanzado en las sociedades posmodernas. Deleuze y Guattari sostienen lo siguiente:
Estamos segmentados desde y en cada una de las direcciones. El ser humano es un animal segmentario. La segmentaridad es inherente a todas las capas que nos componen. Donde habitamos, nos transportamos, trabajamos, jugamos: la vida es espacial y socialmente segmentada. La casa es segmentada de acuerdo con los asignados propósitos de sus cuartos, las calles de acuerdo con el orden de la ciudad, la fábrica de acuerdo con la naturaleza del trabajo y las operaciones que supone. Estamos segmentados de una manera binaria, siguiendo las más importantes opciones duales: clases sociales, pero también, hombre-mujer, adultos-niños, entre muchas otras […] La jerarquía no es puramente piramidal: la oficina del jefe se encuentra tanto al final del pasillo como encima de la torre. En suma, podemos decir que la vida moderna no solo no ha eliminado la segmentaridad, sino que por el contrario la ha hecho excepcionalmente rígida. (208, 210)
En las antípodas de esa desembocadura social posmoderna, Lumpérica se coloca en el proceso de lo desterritorializado. Es un cuerpo diseminado por sus transformaciones en un ambiente propio, sin jerarquías. La desmembración de Lumpérica no es mítica sino absolutamente humana, acontecida en un espacio de subversión de lo impuesto.
Este perturbador levantamiento de lo posmoderno podría generar un ser social en busca de un arte redentor, de soluciones y salvación. Lumpérica trastorna todo ello. No busca preservarse en la historia del arte ni rescatar a nadie, menos su propia deconstrucción artística. Lumpérica está herida, interrogada, harapienta, escenificada y de-escenificada. Cuando el significante ocurre en Lumpérica acaba de transformarse de modo muy semejante a la bestia que describe Nietzsche, aquella cuya felicidad observa el ser humano casi con envidia esperando que ella le responda que esa dimensión fáustica pertenece al olvido. El animal va a enunciar la frase de respuesta, y cuando está a punto de soltarla por su boca dichosa, se le acaba de olvidar. No hay una ciudad-asentamiento en Lumpérica. Su narrar son imágenes unidas a lo inestable en lugar de lo sedentario. Golpea el rostro de la Historia porque esta, en la visión de Deleuze y Guattari, “nunca ha comprendido el nomadismo [ni] el Libro lo marginal”; por el contrario, “la Historia adopta el ángulo de lo sedentario al escribirse” (23-24).
En su antibinariedad, los movimientos narrativos de Lumpérica son alterables. Los seres que la habitan convergen en uno y este a la vez se metamorfosea en muchos. La muy practicada identificación social –de raza, clase, sexo, edad, nacionalidad, filiación religiosa y política, entre otras– es detestada y combatida en Lumpérica, y cuando se pronuncia vuelve a herir estigmáticamente. Lo que queda es devenir no solo en el otro humano o en el otro reconocible, sino en el otro como absoluta experiencia de devenir: “Eso es, ella se ha rebuscado una multiformidad animalesca cuando ha llegado a superponer bramido sobre mugido y los relinchos” (Eltit, Lumpérica, 61). Transformada en animal lumpérico y roto el perímetro de lo literario, Lumpérica debe engendrar, en medio de todas sus representaciones y devenires, un fragmentado sistema de autorreferencias a sus principios creativos: “Cayó en constantes equívocos, desconectando los diálogos, rescatando el tiempo en escenografías poco importantes. Se propició el desvarío en el lenguaje para alejar así la solución de la belleza y que no se sostuviera en ninguno de sus rasgos característicos. Se embaló en este indefectible placer, reconociéndolo tan efímero como su imaginación” (74). Como bestia irascible e intangible cuerpo literario, que monta y es montado literal y figurativamente, sexual y escenográficamente, esta zona de-monumentalizada que es L. Iluminada alcanza el principio de heterogeneidad sin el cual no habría sido escrita: “híbrida y triunfante está lista para emerger” (161).
Lumpérica se enfrenta a la realidad histórica de una ciudad tomada que ha dejado de pertenecer a la gente, pero como bien señala Lyotard, “inherente al capitalismo es el poder de desrealizar objetos familiares, roles sociales e instituciones a tal punto que las así llamadas representaciones realistas dejan de evocar la realidad excepto como nostalgia o mofa” (74, traducción mía). Por esto, la obra de Eltit que discuto escogería la textualización de lo impresentable conectándose con ello a las vanguardias internacionales de los años veinte y treinta, principalmente al estilo de Joyce y Beckett, en el sentido de que junto a cualquier evento real o particularidad histórica, o aparte de estos, la materialización de la escritura se levantaba por encima de ese contenido, aceptando el mejor reto de lo posmoderno, aquel en que las redes del significante atrapan a tal punto que la pulsión rompiente de ese prendimiento temporal se desata en una explosión multidiferencial de lo que un lector podría percibir como significados, sin que ninguno de ellos prevalezca sobre otros ni corresponda a una traducción de lo real, ni menos aún se pretenda como verdad histórica. Lyotard reconoce en esta actitud posmoderna del artista una proximidad con la del filósofo:
el texto que escribe, la obra que produce no quedan en principio gobernadas por reglas pre-establecidas, y no pueden ser valoradas de acuerdo con un determinado juicio, aplicando categorías familiares al texto o la obra. Esas reglas y categorías son aquellas que la propia obra busca. El artista y el escritor, por tanto, trabajan sin reglas para formular las reglas de lo que se habría hecho. (81, traducción mía)
De aquí la naturaleza actuante de Lumpérica, como si su escritura fuera imprimiéndose en la calle, en el paso de transeúntes, en las improvisaciones de sus escenarios.
Por otra parte, este distanciamiento de una objetividad y concreción epocales abre la brecha necesaria que desanda la construcción de una Historia que debe ser reverenciada. Como señala Nietzsche: “un exceso de historia detiene al ser humano una vez más; y sin esa cobija de lo ahistórico nunca habría comenzado ni se habría atrevido a comenzar. ¿Dónde se encuentran las acciones que los seres humanos son capaces de realizar sin que previamente ellos hayan cruzado esas zonas brumosas de lo ahistórico?” (On the Use, traducción mía). El proyecto posmoderno de Lumpérica reside no solo en de-monumentalizar su propia ficción sino también en la de-monumentalización de la Historia ante el presentimiento de que incluso el recurso a una Historia no oficial es también banalizado en los intersticios de sociedades neurotizadas por el flujo de un consumismo indetenible que tiende a ver en la novedad la activación del olvido y de la indiferencia. Cuando Nietzsche se refiere a lo ahistórico como “una atmósfera envolvente en la cual la vida se genera a sí misma, solo para volver a desaparecer con la destrucción de esta atmósfera” (On the Use, traducción mía), atiende a la dialéctica de poder atravesar la bruma de lo ahistórico para encontrarse con la Historia, no necesariamente verdadera, pero al menos diferente en su capacidad de reconocimiento humano.
La noción de marginalidad de Lumpérica es por tanto estética y social. En este último nivel es una diatriba contra las concepciones piramidales de la Historia. La novela de Eltit busca revertir la posición del sujeto social inadvertido de la ciudad o del aniquilado no solo a través de los quiebres espacio-temporales narrativos, sino también en la mostración de las mutilaciones de los cuerpos humanos y artísticos. Por ello, Lumpérica ensaya una restitución de todas las grafías públicas de protesta de una ciudad tomada e invadida por el miedo y el mutismo. Esa reposición no puede ocurrir por medio del ciudadano letrado desde hace tiempo silenciado por los discursos que él prevé vigentes y “aceptables”, sino por los desarrapados del lumperío en cuyos cuerpos no signados por esos discursos prevalentes se puede aún leer la Historia de un genocidio.
Ese cometido que llega a ser una constante alteración narrativa recae en formas cambiantes, en figuras enlazadas que adoptan uno y otro signo, y en perfiles quebrados sin amarre ninguno. En este punto, los recortes difuminados en que se ha transformado la novela captan la idea de desmembración de la escritura y el hecho de que esta puede llegar a expresarse como remanentes de garabatos y protestas.
Esta nueva concepción estética supone que los personajes de Lumpérica dejen de ser novelescos. De este modo, una mujer persistentemente enfocada puede convertirse en varias mujeres que expresarán sus múltiples devenires y cuya naturaleza disfuncional (en el sentido de lo inservible de acuerdo con los referentes de formación social y pragmatismo), de un cuerpo sin órganos –mujer, literatura, letreros luminosos, los pálidos, el lumpen–, involucra un constituyente antisocial ya que lo social dispone de una lectura de producción mercantilizada que ha devenido indiscutible.
En medio de ese ser camaleónico de las muchas indumentarias que se visten y desvisten en Lumpérica, donde se pide imaginar incesantemente asegurando la lectura desubicada; donde lo insinuante reina y lo evanescente eclipsa la posibilidad de personajes únicos y de narratividades centrales contrastando así con las de ficciones e Historias hegemónicas; donde todo lo nombrable –gavetas de fichajes y geografías– se disipa, surge una ubicuidad que se grita a viva voz: la ciudad de Santiago. No cualquier Santiago. Sin ambigüedades, este es enunciado con toda su pertenencia a un país: Santiago de Chile. Una pregunta legítima emerge aquí: ¿por qué, frente a este voceo, la ciudad desaparece y cuáles son los términos de apelación a la ciudad?
El texto “París, capital del siglo XIX” de Walter Benjamin deja en principio la impresión de que en el surgimiento de la ciudad moderna hay suficientes atractivos –desde la disposición comunicante de las galerías y su artística ornamentación hasta los paseos del diletante y el revestido existencialista del flâneur– como para disipar cualquier experiencia negativa de la incipiente modernidad industrial y comercial del siglo diecinueve y de la nueva fisonomía que adquiriría la ciudad en los siglos veinte y veintiuno. Sin embargo, la lectura de la segunda versión de este ensayo, de 1939, proyecta a un Benjamin en quien ya se han asentado las lecturas de Microcosmos III, de Hermann Lotze, obra publicada en Leipzig en 1864, y de L’éternité par les astres (La eternidad por los astros), de Louis Auguste Blanqui, publicada en París en 1872, autores cuya crítica a la deificación de la Historia y conjuntamente a la noción de progreso es muy bien asimilada por un filósofo como Benjamin, cuyo pensamiento crítico se apartaba instintivamente de cualquier formación dogmática. Señala el erudito alemán: “Los habitantes de la ciudad ya no se sentían en casa; comienzan a tomar conciencia del carácter inhumano de la gran ciudad […] Blanqui se preocupa por trazar una imagen del progreso que –inmemorial antigüedad que se pavonea dentro de una pompa de última novedad– se revela como la fantasmagoría de la historia misma” (Libro, 60, 62). Convocando a Blanqui, le llama la atención un pasaje del intelectual francés muy próximo a la crítica que Nietzsche haría en “Sobre la verdad y la mentira en un sentido no moral” respecto de la búsqueda de la verdad atemporal como un engaño humano. La cita de Blanqui es la siguiente:
lo que llamamos progreso está encerrado entre cuatro paredes en cada tierra y se desvanece con ella. Siempre y en todas partes, en el campo terrestre, el mismo drama, la misma decoración, en el mismo angosto escenario, una humanidad ruidosa, engreída con su grandeza, creyéndose el universo y viviendo en su prisión como en una inmensidad, para hundirse enseguida con el globo que ha llevado con el más profundo desdén, el fardo de su orgullo. (Libro, 63)
El concepto de fantasmagoría, en relación con todo lo que este nuevo espacio moderno urbano significaba, le da a este texto una dimensión fundamental en el proyecto inconcluso de Benjamin:
Nuestra investigación se propone mostrar cómo a consecuencia de esta representación cosista de la civilización, las formas de vida nuevas y las nuevas creaciones de base económica y técnica que le debemos al siglo pasado entran en el universo de una fantasmagoría. Esas creaciones sufren esta “iluminación” no solo de manera teórica, mediante una transposición ideológica, sino en la inmediatez de la presencia sensible. Se manifiestan como fantasmagorías. (Libro, 50)
¿Cómo, consiguientemente, se entra a esta ciudad en Lumpérica? Ni se entra. Se soslaya una mirada desde los suburbios, allí donde se juegan las representaciones que necesariamente deben acabar tras la actuación. Así como en la visión de Benjamin discutida, el Santiago de calles y edificaciones es una fantasmagoría urbana, lo cual explica su vacío y omisión. Un Santiago que “se desperfila en quimeras” (Eltit, Lumpérica, 118), una “ciudad que no asemejaba nada importante en sí” (117), un “Santiago de Chile que apareció de modo mentiroso y con erratas” (111), una urbe de fachada frente a la cual es mejor el remiendo de otra fachada que cuenta por lo menos con escenarios propios, donde la exclusión se enfrenta con una iluminación que no viene del alumbrado público sino del espasmo eléctrico de la escritura: “Y así comparecemos iluminados por la luz eléctrica a fundar con nuestra personal presencia el parche y heridos, tal vez levantemos el rostro en este paisaje retrocedidos de carnalidad para recién entonces enfrentar estas edificaciones que refulgen en plena autonomía” (113).
Lyotard explica esta confluencia de lo moderno y lo posmoderno indicando que la continuidad de aquel yace en su capacidad de constituirse como visión posmoderna, lo cual, en el fondo, se correspondería con una radicalización del espíritu vanguardista, cuestión esencial en Lumpérica. En esta línea retorna la relación entre urbe e Historia puesto que una visión crítica de la ciudad no puede desprenderse de una sobre la Historia. Las palabras del autor de Así habló Zaratustra –“solo aquel a quien una necesidad presente oprime el pecho y que, de cualquier manera, quiere librarse de esa carga siente la necesidad de la historia crítica, es decir, de una historia que enjuicia y es enjuiciada” (Nietzsche, On the Use, traducción mía)– reafirman el hecho de que una Historia monumentalizada por la fraseología del destino nacional es una farsa destinada a navegar en los espejismos de su propia construcción.
Transcurrieron al menos diez años antes de que se iniciaran abordajes críticos sobre Lumpérica sustentados por un discurso hermenéutico sólido, lo cual atendía a factores diversos como el de la circunstancia histórica de una novela publicada durante la dictadura en Chile, su consiguiente falta de difusión y limitado arribo a un medio intelectual apagado por la censura, y las varias condiciones aberrantes que desencadena un régimen dictatorial. Por otra parte, la complejidad de esta obra no solo se resistía a los embates de una asimilación lineal, sino también de cualquier lectura que no hubiese sido precedida por un amplio conocimiento del arte y del funcionamiento de las vanguardias.
Al cumplirse tres décadas de la aparición de Lumpérica se puede apreciar una sostenida atención crítica en los años noventa y la primera década del siglo veintiuno. Es un corpus exegético dispar en cuanto junto a ensayos bien dirigidos sobre esta obra, se encuentran aquellos que intentan insertar Lumpérica en discursos en boga u optar por el facilismo de su traducción a contenidos y desde allí a símbolos o metáforas. Desde esta última perspectiva, por ejemplo, el (neón) luminoso concurriría con el vigilante panóptico (siguiendo una simplificada lectura de Foucault), o el lumperío o la mujer con el agente/sujeto subalterno que emerge frente a una sociedad homogénea (cuestión en la que además de banalizarse los planteamientos de Spivak, se omite el contexto teórico crucial de fondo que en este caso correspondería al pensamiento de Marx). Al mismo tiempo que las declaraciones de Eltit no dejan duda sobre el enorme impacto generado por el tejido de relaciones entre Historia y arte (cuestión extraordinariamente significativa para una escritora que escribe cuatro de sus obras bajo la dictadura), la autora evita posicionarse con certidumbres que constriñan la pluralidad de significantes de su narrativa, alertándonos incluso sobre los silencios, incumplimientos y derrotas de su cometido: “Sé que el deseo literario es poderoso, a tal punto que no puede ser cumplido. Nunca. En ese sentido, atendiendo a la potencia y a la extensión de ese deseo, existe un componente de fracaso al que arrastra el hacer literario” (“Tiempo”, 345).
El reconocimiento de que los reveses y desmoronamientos de la escritura están en la base de la creación artística dispensa a la obra de utopías y de su consideración como fuente de contenidos traducibles. Lumpérica desiste, por tanto, de la idea de representar una Historia, más aún de plantearse como una versión de la Historia no oficial. De hecho, una de las tantas lecturas de Lumpérica nos alerta con respecto a que una historia no oficial no es posible o es una imposibilidad convertida en ficción frente al vasto espectro ominoso de esa Historia. Cierro con un pensamiento de Cioran en Historia y utopía sobre la facilidad con que los seres humanos “cambiamos un fantasma por otro” en términos de nuestras pretensiones utópicas. La pregunta ciorana sigue en torno nuestro: “¿Pero acaso un vacío que otorga la plenitud no contiene más realidad que la que posee toda la historia en su conjunto?” (48).
* * *
Obras citadas
- Benjamin, Walter. Libro de los pasajes. Rolf Tiedemann (ed.). Luis Fernández Castañeda, Isidro Herrera y Fernando Guerrero (trads.). Madrid: Akal, 2007.
- Cioran, Emil. M. Historia y utopía. En: http://www.scribd.com/ doc/9698171/EM-Cioran-Historia-y-Utopia (12/07/2011).
__ On the Heights of Despair. Ilinca Zarifopol-Johnston (trad.). Chicago: The University of Chicago Press, 1992.
- Deleuze, Gilles y Félix Guattari. A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia. Brian Massumi (trad.). 12. a impr. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.
- Eltit, Diamela. Lumpérica. Santiago de Chile: Ediciones del Ornitorrinco, 1983.
- __ “Tiempo y literatura”. Diamela Eltit: redes locales, redes globales. Rubí Carreño Bolívar (ed.). Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2009, 345-351.
- Lyotard, Jean-François. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Geoff Bennington y Brian Massumi (trads.). Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.
- Nietzsche, Friedrich. On the Use and Abuse of History for Life. Edición revisada. Ian Johnston (trad.). Nanaimo, Canadá: Vancouver Island University, 2010. En: http://records.viu.ca/~johnstoi/nietzsche/history.htm (10/04/2011).
* * *
Fernando Burgos: Profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Memphis. Doctorado en lenguas romances por la Universidad de Florida. Autor de doce libros, entre ellos: La novela moderna hispanoamericana (Orígenes, 1985), Vertientes de la modernidad hispanoamericana (Monte Ávila, 1995), Cuentos de Hispanoamérica en el siglo XX (Castalia, 1997), Los escritores y la creación en Hispanoamérica (Castalia, 2004), Un lector y un escritor tras el enigma: la narrativa de E. Jaramillo (Instituto Nacional de Cultura, Panamá, 2010). Autor de más de setenta ensayos publicados en revistas de Europa, Latinoamérica y Norteamérica.
Correo electrónico: fburgos@memphis.edu