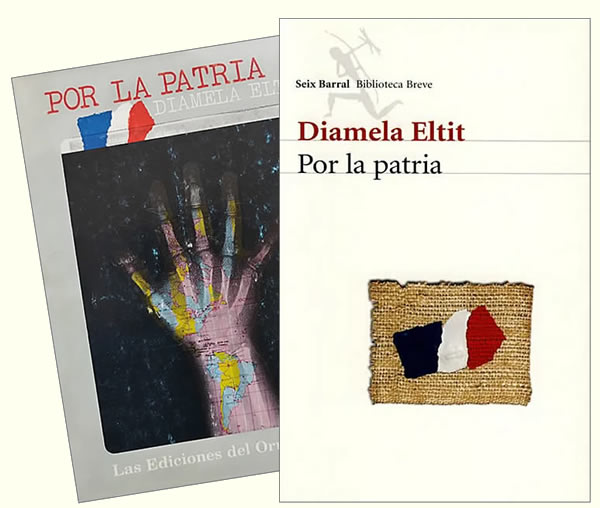Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Diamela Eltit | Autores |
LA RETÓRICA DE LO (DE) COLONIAL: "POR LA PATRIA" DE DIAMELA ELTIT
THE RHETORIC OF THE (DE) COLONIAL: "POR LA PATRIA" BY DIAMELA ELTIT
Por Mario Federico Cabrera
Universidad Nacional de San Juan, CONICET
Publicado en Dossier "Representación (de) colonial: lenguajes de los saberes en América Latina"
CHUY Revista de estudios literarios latinoamericanos. Vol.9, N°12, 2022
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Tweet ... . . . . .. . .. .. .. .. ..
Introducción
Desde fines de la década de 1970 hasta el presente, la escritora chilena Diamela Eltit ha configurado un itinerario estético y político que se interna en las zonas de interdicción del discurso social y explora críticamente sus contradicciones.[1] En sus incipientes participaciones como integrante del Colectivo de Acciones de Arte (CADA) se destaca la necesidad de articular el espacio de la creación artística con preocupaciones políticas en un escenario dictatorial dominado por la represión y la exclusión socio-económica de amplias franjas de la población. En lo que se refiere a su producción literaria, estas preocupaciones se radicalizan en la configuración de una retórica que tensiona los límites genérico-discursivos de la narrativa y pone el foco en cuerpos y subjetividades históricamente marcadas por la violencia de un proyecto de nación que se sostiene sobre la jerarquización de las marcas sexuales, raciales y de clase (Carreño Bolívar, 2007; Barrientos, 2019; Cabrera, 2020). Así, por ejemplo, novelas como Lumpérica (1983), Los vigilantes (1994), Mano de obra (2002) e Impuesto a la carne (2010) no sólo expanden los límites de la narrativa por medio de una escritura que apela a diversos registros estéticos, sino que además hacen de la exclusión un espacio de enunciación desde el cual se interrogan en clave ficcional acerca de la incómoda materialidad de aquellos cuerpos que habitan en la periferia del proyecto nacional dominante.
Diamela Eltit
En particular, en este artículo propongo un ejercicio de lectura sobre la segunda novela de la autora, Por la patria (Eltit, 2007), desde un punto de vista que indaga especialmente en la configuración retórica del texto como materialización de un ejercicio de pensamiento decolonial. En este sentido, uno de los presupuestos teórico-metodológicos que gravitan a lo largo de estas páginas se refiere a la dimensión social del discurso literario, es decir, como una práctica dialógica que participa activamente de una determinada coyuntura social e histórica y transmite asignaciones simbólicas capaces de ordenar y legitimar los modos en que se representa el mundo (Bajtín, 1995; Williams, 2009).[2] Por otra parte, utilizo el término “decolonial” para dar cuenta de una amplia constelación de intervenciones del pensamiento latinoamericano que reflexionan respecto del carácter matriz de la colonialidad (dispositivo que opera bajo formas de conocimiento totalizantes y dicotómicas) (Quijano, 2014).[3] De acuerdo con lo señalado, sostengo a modo de hipótesis que Por la patria traza un recorrido crítico que asume la perspectiva encarnada de Coya/Coa (heroína principal, colonizada, ultrajada y perseguida) como espacio simbólico a través del cual explora los silencios que se tejen en los lenguajes de la historia y se reapropia del archivo literario occidental.
En efecto, la novela ha sido leída desde múltiples perspectivas que llaman la atención sobre distintas operaciones de revisión y subversión de significados asociados con la marginalidad de lo femenino dentro de los modelos epistemológicos dominantes y con temáticas tabú dentro de la cultura occidental tales como el incesto o el deseo (Gligo, 1986; Green, 2009; Bonacic, 2009). Por otra parte, desde una perspectiva intertextual se destacan los trabajos de Eugenia Brito (1990) y Raquel Olea (2009) que caracterizan a la novela como una reformulación en clave latinoamericana y femenina del modelo clásico de la épica griega. Asimismo, en este recorrido resulta especialmente relevante atender a las propuestas analíticas de Nelly Richard (1993) y de Rubí Carreño Bolívar (2007) que, con algunas diferencias metodológicas, advierten respecto de la superposición de espacios y referencias temporales como principio estructurante del texto. Richard se refiere al ensamblaje de voces que dislocan las memorias familiares y colectivas en el diseño de una totalidad contradictoria, mientras que Carreño Bolívar atiende especialmente al modo en que se superponen los límites de lo público y lo privado, el pasado y el presente y el “yo” y el “nosotros” en una trama que insiste en la permanencia y yuxtaposición de tramas coloniales, militares e imperiales.
Teniendo en cuenta lo señalado, organizo mi análisis de la novela en torno a tres grandes núcleos de sentido que atienden a la representación del espacio, a la reflexión sobre las formas del lenguaje y, especialmente, a la particular reelaboración de otros géneros discursivos tales como la épica, la tragedia y el manifiesto. Desde mi punto de vista, en la interacción dinámica de estos elementos es posible identificar una configuración metafórica que da cuenta de un gesto decolonial que entrelaza temporalidades discontinuas y se interroga acerca de las derivas políticas que subyacen en aquello que queda en el orden de lo excluido.
La comuna, el erial o la patria
Por la patria (Eltit, 2007) cuenta la historia de Coya, una joven que vive junto con sus padres en una comuna de la periferia de Santiago. En ese espacio comparte diversas actividades con un grupo de amigas (Flora, Berta y Rucia) y con Juan, personaje con el que mantiene una relación amorosa. No obstante, esta situación se quiebra rotundamente a través de la irrupción violenta de un operativo militar que apresa a los vecinos y arrasa con las precarias construcciones que les daban cobijo.[4] La protagonista y sus amigas son atrapadas, torturadas y abusadas pero, sin embargo, logran escapar y articular una palabra de resistencia.
En este sentido, es importante señalar que el texto se inicia con la modulación infantil de la narradora que busca entre los sonidos que dispone para articular su primera palabra: “mamá”. Esta particular apertura da comienzo a un recorrido narrativo que pone en el centro de la escena al proceso de búsqueda y apropiación del lenguaje y a una amplia genealogía de madres e hijas que cargan sobre sus cuerpos la violencia de una nación que se funda sobre el signo del patriarcado y la mercantilización de la vida.
Asimismo, el barrio, la comuna o el erial se manifiesta a lo largo del texto como un espacio recortado de la patria en el que convergen abigarradamente el pasado colonial y el presente militarizado (Carreño Bolívar, 2007: 152).[5] Un claro ejemplo de esto se puede observar también en la variación del nombre de la narradora ya que da cuenta de una contracción cultural que alude a la realeza del pasado incaico (Coya) y a la figura del Coa como léxico propio de grupos marginales y/o delictivos de la sociedad chilena. Esta variación se entiende como la conjunción de una misma violencia que produce una jerarquía de ciudadanías deseables para la nación.[6] De este modo, el recorrido vital de la protagonista se cifra entre la experiencia histórica del colonialismo y la represión del Estado: “Esa noche de la tragedia, alguien acabó en mi nombre y desde ese entonces respondo dual y bilingüe si me nombran Coa y Coya también” (Eltit, 2007: 27).
En relación con esto último, se hace necesario preguntarse cómo se representa el barrio y con qué ideas es asociada la noción de patria a lo largo del texto. Mónica Barrientos (2019) se acerca a estas preguntas desde la perspectiva de la geografía crítica y advierte que la novela trabaja la representación del erial como un espacio que se recorta sobre el diseño general de la patria y configura una contramemoria de la narrativa desarrollista de la Dictadura encabezada por Pinochet (1973-1990). Asimismo, en este escenario prolifera una amplia serie de subjetividades quebradas y territorios diezmados por una violencia estructural que no deja de reproducirse. En consecuencia, el barrio puede ser interpretado como una metonimia de la nación que se funda en el robo, la expropiación y la violación de los cuerpos y del territorio. Así, “la violencia que recae en el lugar tiene como objetivo normar los cuerpos morenos y delincuenciales que atentan contra esa otra ciudad blanca y oficial” (Barrientos, 2019: 30).
Esta última afirmación permite comprender con mayor claridad la dimensión política que adquiere la descripción del propio cuerpo de la narradora a partir de estrategias retóricas que resaltan el color de la piel como una huella disruptiva respecto del ordenamiento racial sobre el que se recorta la patria. A modo de ejemplo, al comienzo de la novela se encuentra la siguiente frase en estilo indirecto en la que converge una actitud peyorativa en torno al género y la raza: “Ríe la madre con su boca, pero después se pone triste como un lagarto, lagartija, le dicen, india putita teñida va a ser” (Eltit, 2007[1986]: 13).
Por otra parte, dentro de este recorrido analítico es importante señalar cómo la novela presenta diversas conceptualizaciones respecto de qué es el país o la patria para los distintos personajes. Así, por ejemplo, Flora cree que las fronteras del país se recortan en los límites del barrio y que “el resto del territorio son los árboles, las hojas, el estero plácido que las va a bañar limpiándoles la pus” (Eltit, 2007 [1986]: 64). Dentro de esta particular configuración, la imagen del país es calificada como un “barullo” (Eltit, 2007: 64) que contrasta con la placidez de la vida familiar en la provincia.En los pasajes que refieren al pensamiento de Berta se hace alusión a un deseo generalizado de abandonar el país y “salvarse en una patria más iluminada” (Eltit, 2007: 57). En este caso, se destaca la metáfora lumínica puesto que no sólo permite establecer una jerarquía entre territorios y formas de vida más o menos “iluminados”, sino porque además permite establecer una relación de continuidad representacional con la imagen de la violencia y la represión como dominio de la noche y de la oscuridad. Estos pasajes, además, dan cuenta de una constatación desencantada respecto del resquebrajamiento total de la estructura social: “Ya no somos país, no somos paisanos, no somos paisajes amenos” (Eltit, 2007: 133).
El personaje de Rucia acompaña este diagnóstico e insiste, además, en la inutilidad de salir del barrio o del espacio nacional, que deviene en una especie de reclusorio: “sabe, está segura que el país está reventado y que es inútil la salida a otro barrio porque todas las esquinas están bloqueadas” (Eltit, 2007: 69). Así, dentro de esta “estadía chilena” (Eltit, 2007: 139) los únicos elementos que le brindan un sentimiento de pertenencia social son el odio y la rabia.
En los parlamentos de Coa/Coya se advierte una referencia, también desencantada, a la configuración social y racialmente jerarquizada de lo nacional: “ya sabes que los chilenitos morenos obedecen a los eslavos y reverencian la masacre, mamá, la sangre que se vulcaniza el alquitrán del hampa en fin mamita tu lengua me lleva al suelo” (Eltit, 2007: 93). Este pasaje en particular llama la atención debido a que advierte irónicamente acerca de los patrones de subordinación colonial (representada en los eslavos como encarnación del sujeto blanco y europeo) e introduce de manera incipiente la figura de la “traición” entre iguales como práctica fundacional del estado moderno. Esto se manifiesta especialmente en el caso de Juan, personaje ambiguo que mantiene una relación amorosa con Coa/ Coya, pertenece al barrio y, a su vez, participa como colaborador de las fuerzas militares. En diálogo con la protagonista, este personaje afirma lo siguiente:
Eres Coa mi memoria. Coya raza. No te amo, eres el descampado que me rige y la memoria de mi origen [...]. Aquí liberada te poseo en mi particular nacionalidad: mi necesaria traición para evitar la matanza [...]. Todo por salvarte y perderte en mí que soy, que fui, que seré tu contramemoria y el viso de realidad que te afirma (Eltit, 2007: 275).
El hecho de que este personaje –marcado por la traición y la delación– se autodefina como “contramemoria” de Coa/Coya evidencia un cierto grado de autoconciencia narrativa que pone de relieve las disputas discursivas en torno a los modos de representar y entender los alcances de la patria. En este sentido, Juan no sólo se configura como un oponente narrativo de la protagonista, sino que además se interpreta alegóricamente como la representación de un devenir social, atravesado por la compleja maquinaria del autoritarismo y la subordinación colonial.
Hurgar en el lenguajeComo señalé en el apartado anterior, el texto se inicia con un gesto balbuceante que deriva en la formulación de una cadena sintagmática que toma como núcleo organizador el término “mamá”:
ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma am am am am am am am am am am am am am ame ame ame dame dame dame dame dame dame dame madame madame madame dona madona mama mama mama mama mama mamá mamá mamacho elpater y en el bar se la toman y arman trifulca (Eltit, 2007: 13).
Desde mi punto de vista, este párrafo inicial resulta especialmente simbólico por cuanto, a través de una estructura sintácticamente agramatical, apela a un juego semiótico que tiende a la opacidad del signo lingüístico (balbuceo) a la vez que pone de relieve algunas de las figuras que atraviesan temática la novela: la madre, el padre y la violencia. Luego de esta dificultad lingüística inicial, Coya, la narradora y protagonista de la novela, hilvana una serie de imágenes dispersas a través de las que se recuperan algunos episodios incestuosos con sus padres, el encuentro con distintos pobladores del erial en el bar comunitario, las conversaciones con sus amigas (Berta, Flora y Rucia) y su interés romántico por Juan.
No obstante, esta situación con la que se inicia el relato es interrumpida de manera abrupta por una intervención militar en el erial que a lo largo de una noche impone un cerco de violencia con el fin de arrasar con las viviendas, perseguir, golpear y apresar ilegalmente a sus pobladores. A partir de este momento, el espacio de la narración se puebla de una serie de interrogantes (referidos al paradero de los padres y al rol de Juan como posible colaborador de las fuerzas armadas en la represión) que contribuyen a un clima de incertidumbre generalizada. Coya/Coa, la narradora, sale de la casa y se instala en el bar, que deviene trinchera desde la que resiste junto con sus amigas y lucha contra las lagunas de su memoria para intentar reconstruir un relato o una imagen de lo acontecido.
En este proceso de búsqueda de palabras y recuerdos, una de las imágenes que más se repite a lo largo del texto es la metáfora de la redada como una invasión de alacranes, estrategia retórica que pone de relieve la masividad y la peligrosidad del ataque recibido por la comunidad:
La primera visión fue de alacranes, sí.
Que se movían con la cola lista para atacar. Era una horda que ocupaba el barrio, colándose.
Bestias multicolores que primaban a rojo oscuro el veneno y la zarpa [...].
A ras de suelo, en la tierra, salían de los hoyos y como una procesión sucumbían en lo humano que embatían (Eltit, 2007: 87).Además de la tortura y la represión generalizada, una de las principales actividades que se impone esta “invasión” al erial consiste en la conformación de fichas personales de cada uno de sus habitantes. En efecto, la narradora advierte en más de una ocasión cómo los personajes son “fichados” por las fuerzas represivas y pasan a formar parte de un catálogo de “enemigos”, como en una especie de condena pública: “Berta ha sido, como todos, fichada: parroquianos, taberneros y gente pasada a vino se agrupan acumulando un indestructible catálogo” (Eltit, 2007: 57).[7]
La figura de la ficha deviene, en consecuencia, en una pieza clave que ordena y disciplina formas de vida dentro de la burocracia de la represión. Pero, sin embargo, la gesta narrativa se subleva ante esta forma de dominio y despliega una gestualidad nómade que se desmarca permanentemente de cada una de las formas institucionalizadas del lenguaje.
Por un lado, resulta imprescindible destacar que la retórica de la novela vulnera las fronteras estilísticas entre oralidad y escritura a través de un registro en el que predomina el estilo directo y la inclusión de diversas grafías que celebran la mezcla de formas y variantes. Precisamente, hacia el final del texto cuando el grupo de mujeres retornan al barrio dispuestas a resistir los embates de la represión, la narradora afirma lo siguiente: “Se levanta el coa, el lunfardo, el giria, el pachuco, el caló, caliche, slang, calao, replana. El argot se dispara y yo” (Eltit, 2007: 282). Más allá de la celebración de las diferencias, en este pasaje llama también la atención que estas formas lingüísticas son personificadas e, incluso, equiparadas con el accionar de los personajes. Se configura de esta manera una política del lenguaje que insiste en la diversidad como estrategia de subversión ante el mandato de uniformidad y corrección sobre el que se funda la imagen del estado-nación chileno.
Por otra parte, en una lucha permanente entre la presión de los grupos militares por ingresar al bar, los límites de su propia experiencia y la capacidad de escuchar e integrar la palabra ajena en lo propio, la narradora se apropia de un lenguaje fragmentario a través del cual intenta formular un relato que dé cuenta de lo que acontece y, a la vez, convocar a resistir frente a los atropellos de la violencia. Es en ese momento que logra enunciar, de manera incipiente, un manifiesto político. Pero, a pesar de todo, tanto la narradora como sus compañeras son apresadas y dirigidas a un centro clandestino de detención.
En el segundo apartado, “Se funde, se opaca, se yergue la épica”, se relata de manera fragmentaria el modo en que son interrogadas, torturadas y forzadas a la delación. En este contexto, la figura de Juan se revela de manera ambigua como el interés erótico de las mujeres y, a su vez, como delator y carcelero. Hacia el final de este apartado los personajes logran salir del encierro y vuelven al bar para reanudar la resistencia. De este modo, la novela se cierra con una serie de imágenes que apelan a una gesta colectiva, sorora y feminista de lucha:
El fuego, el fuego, el fuego y la épica.
Volví a sentir: volví a sentir sobre el erial, superpuesta a mi niñez.
Todas soltamos el cuerpo y las manos móviles a diestras.
Vimos el continente y fuimos otra vez combatientes y hermanas, humanas casi (Eltit, 2007: 283).Al respecto, entiendo que la novela apela a la memoria del movimiento feminista por cuanto no sólo reivindica los vínculos de solidaridad y sororidad, sino también la participación política y el protagonismo de las mujeres en el espacio público. Además, en otros pasajes del texto se hace referencia explícitamente a la maternidad como una marca de identidad y como un espacio simbólico de empoderamiento femenino por cuanto alude al proceso fundación y cuidado de un linaje (o de una patria):
Salimos al atardecer, ateridas, aterradas:
Me sentí rodeada de un ejército de madres, caminando por calles extrañas. Somos veinte, pensé, veinte rangos en disputa por la carga que ganamos, por esa obstinada resistencia que tuvimos. Somos madre general y madres 1, 2, 3, 4, 5, 6, al destrone de las viejas y el nuevo símbolo de la parición invertida: la defensa.
Multiplicadas en veinte coas de raza coya y yo Coya en el incesto total de la patria (Eltit, 2007: 281).En relación con este recorrido por la trama de la novela resulta especialmente interesante atender a la interpretación de Dánisa Bonacic (2009). Esta autora afirma que el texto se organiza en torno a cuatro grandes salidas simbólicas que marcan la evolución identitaria de la protagonista. La primera salida se refiere al nacimiento, que se relata en el primer apartado y hace hincapié en la dificultad del parto y la resistencia a abandonar el vientre materno. La segunda salida consiste en abandonar el espacio privado de la casa para participar de los espacios públicos del barrio (más específicamente del bar). La tercera salida alude al traslado de las mujeres al centro clandestino de detención (narrada a la manera del nacimiento hacia una nueva realidad por medio de la tortura y la coerción). La última salida remite a la libertad y al regreso al erial. Cada uno de estos pasajes implican necesariamente una transformación en el personaje (de feto a niña, de reclusa a líder) y además constituyen piezas claves que permiten la fundación de un nuevo orden político (Bonacic, 2009: 121).
En este proceso de paulatina transformación y empoderamiento de la narradora considero especialmente relevante analizar el modo en que se cierra el primer apartado. Como he señalado, Coya/Coa transita a lo largo del texto diferentes obstáculos que se refieren específicamente a su relación con el lenguaje: desde el balbuceo inicial hasta la búsqueda desesperada de imágenes o palabras que le permitan formular, al menos fragmentariamente, un relato que permita explicar el irracionalismo de la violencia que arrasa con su familia y con el barrio en general. Este proceso de búsqueda lingüística encuentra su punto culminante cuando la narradora asume la palabra públicamente y enuncia un manifiesto político por medio del cual se reconoce como víctima de la violencia estatal, reconstruye una memoria colectiva y apela a la solidaridad del auditorio del bar.
En lo que se refiere a la forma del manifiesto, destaco que el mismo alude a un tipo de discurso que se perfila como el acto enunciativo de un sujeto plural (“nosotros”) a través del cual se expone un conjunto de principios programáticos que buscan representar a un grupo que se asume como disruptivo respecto de un determinado ordenamiento socio-político y/o cultural (Tennina, 2010: 7). Además, de acuerdo con Carlos Magnone y Jorge Warley (2006), el manifiesto responde a una memoria histórica del género como “literatura de combate” que se construye a partir de la necesidad de intervención pública: quien habla intenta legitimarse todo el tiempo como el portador de una palabra. De acuerdo con esto, llamo la atención acerca del modo en que se construye la narradora como enunciadora de un manifiesto político, las estrategias que utiliza para representar a sus oponentes discursivos y, sobre todo, cuál es la dimensión programática que perfila su discurso.
En primer lugar, al comenzar su intervención pública, la narradora/ oradora se dirige explícitamente a un determinado auditorio: “–Cortes, jueces, ministro de justicia, fiscal militar de la segunda fiscalía militar en contra de la primera comisaría provincial” (Eltit, 2007: 145). Atendiendo al contexto discursivo en el que aparece esta apelación es posible interpretar este gesto como una forma sarcástica a través de la que se expone la irracionalidad del estado de excepción y la ausencia de los sistemas jurídicos que garanticen los derechos de legítima defensa y, sobre todo, el valor de la vida en comunidad. Este tono sarcástico se replica luego en el momento en el que la narradora afirma renunciar a los privilegios del estado de derecho sabiendo que, en la práctica concreta, estos han sido suspendidos: “Yo Coya renuncio a investigación, a observadores internacionales, a alianzas continentales, a esperanza en el repunte internacional” (Eltit, 2007: 146). Así, la ironía o el sarcasmo se presentan en este discurso como una estrategia retórica que pone de relieve las contradicciones entre lo legal (como marco jurídico que pretende organizar y legislar la vida en común) y la política del terror como forma de exterminio de aquellas vidas y cuerpos que incomodan dentro de los ordenamientos dominantes. Tal como lo manifiesta la narradora:
Que sobran chilenos sí, que no hay comidas para todos sí, que gente mala e insubordinada sí, que no hay camas e insumos básicos sí, que barrios extrapoblados sí, que somos sobras sí, que sacamos cositas a los honrados sí, que afilan estoques sí, que gimen niños sí, que niños lanzas, que niños rápidos sí, sí (Eltit, 2007: 146-147).
En relación con esta última cita, destaco que la narradora no sólo asume la primera persona del plural para hablar de una colectividad de desagregados, sino que además apela a la resemantización del insulto y del estigma como forma reivindicadora de una identidad política marginal. En efecto, a lo largo de todo su parlamento la narradora se presenta como un personaje marcado por una serie de acontecimientos que hablan tanto del hambre, del dolor, de la desprotección social y de la derrota como de la rabia y la desconfianza generalizada en el sistema social. Esto deriva en una identificación colectiva a través de la cual Coya/Coa extiende su experiencia a la de toda una comunidad y de una patria que oscila entre la rabia y el miedo:
Por eso que destituyan y destruyan la patria, que den acabo al país completo, que lo deroguen por desafuero, asalto, armas químicas que prueben en este baldío.
Aquí estamos más muertos que vivos, más asustados que nadie, más inseguros, más animales mestizos (Eltit, 2007: 146).Por otra parte, en lo que se refiere a la dimensión programática, el estado de situación sobre el que se proyecta este discurso insiste en la necesidad de refundar una identidad colectiva sobre la base de la conciencia histórica y política del despojo y del terror. En este sentido, se interroga acerca de las zonas de silencio sobre las que se funda la estructura social de la patria e invita a ensanchar sus fronteras: “los mapas deberán remarcar de nuevo con ímpetu las costas y los límites de este territorio” (Eltit, 2007: 147). En contrapartida, llama la atención cómo este discurso presenta también un ejercicio de memoria en el que la fundación del Estado se manifiesta a la manera de un ejercicio de medición, delimitación y reducción del territorio: “Midieron, cuadraron mediante distribución legal el barrio y seres cultos proclamaron nuestro espacio: tantos metros para uno, tantos para otros, definitivos serán. Reducción era” (Eltit, 2007: 151).
La intervención pública de Coya/Coa, en consecuencia, se entiende como una práctica política que, a la vez que revisa una memoria de la violencia hacia las clases populares, propone una refundación y reformulación de la noción de patria. De allí se deriva la importancia de expandir la metáfora del mapa como forma de representar la nación y reconocer las experiencias de los sujetos vulnerados. Para ello, resulta fundamental hurgar en los silencios sobre los que se sostienen los lenguajes oficiales y disputar un espacio de representación.[8]
ReelaboracionesLa novela propone una relectura de diversas marcas genérico-discursivas vinculadas con la tragedia clásica e, incluso, con la epopeya. En relación con la primera, el texto incluye la figura de un coro trágico conformado por un grupo de madres, que apenas son identificadas con un número.[9] Este agrupamiento, además, se destaca porque apela a una representación monstruosa de la femineidad que lo acerca a la tradición de las brujas, las gorgonas y las arpías (Carreño Bolívar, 2007: 167). Al igual que sucede en la tragedia clásica, este dispositivo coral acompaña y reprende moralmente a los personajes en distintos momentos, especialmente cuando son torturados o padecen algún tipo de violencia. No obstante, hacia el final del relato se integran dentro de una colectividad de mujeres que es liderada por Coya/Coa y juntas caminan de vuelta al bar para reclamar justicia.
En lo que se refiere a la epopeya, la novela incluye algunos títulos o subtítulos que convocan explícitamente la memoria discursiva de este género literario. Así sucede, por ejemplo, con la segunda parte del texto que se titula “Se funde, se opaca, se yergue la épica”. Además, la narradora activa una referencia que parece conectarse con la tradición homérica al definirse a sí misma como una “aquea” incrédula ante los rumores de una posible sublevación popular: “oía yo casos que contaban y grandes mentiras épicas:/ que el barrio se sublevaba (decían)./ Yo, claro, yo ciega insurreccional y arcaica aquea, pensaba en la hiroshima porfiada como indias su mito” (Eltit, 2007: 109).[10] En tercer lugar, en relación con el contenido, la novela puede ser pensada como una épica marginal (Olea, 2009) que da cuenta del proceso de transformación de Coya/Coa en una heroína popular que resiste los embates del poder y, desde la periferia del erial, avanza en la fundación de un nuevo ordenamiento colectivo, marcadamente femenino.
Conviene recordar en este punto que, de acuerdo con la Poética de Aristóteles (2005), tanto la tragedia como la epopeya constituyen históricamente formas artísticas elevadas no sólo por la perfección de la forma, sino también por su capacidad de imitar acciones que se consideran nobles, colocar en escena a “hombres virtuosos” (Aristóteles, 2005: 55) y suscitar piedad y temor (esto último es aplicable exclusivamente a la tragedia). En este sentido, es posible advertir cómo ambas formas genéricas acompañan a la formación de un determinado ordenamiento simbólico y político de la sociedad que pone en el centro de la acción a un sujeto masculino como encarnación de los ideales de una nación.
En el caso de Por la patria se observa una modulación radical de los protocolos de representación de estas formas genéricas por cuanto renuncia a la idea de un héroe portador de una verdad o un discurso oficial y coloca como centro de la escena a una heroína que hilvana un relato fragmentado desde la perspectiva de la vencida en un juego que destituye jerarquías sociales, culturales y hasta sexuales. En palabras de Raquel Olea:
La novela se produce en una estructura carnavalesca que explora, en el lenguaje, en la ambivalencia de lo prohibido, lo marginal, alterando poderes que destituyen las formas dominantes, para hacer retornar aquello reprimido y ocultado en los discursos de las verdades oficiales (2009: 97).
A través de la reformulación y reelaboración de otros géneros discursivos canónicos, la novela interviene sobre el archivo literario y cultural de Occidente e introduce una serie de modificaciones que subvierten una narrativa fundacional que se sostiene sobre una violencia múltiple que alude al orden colonial, capitalista y patriarcal. Precisamente, a lo largo de la novela gravitan diversas representaciones en torno a la idea patria o de nación en la que convergen actitudes y valoraciones muy disímiles que, sin embargo, insisten en la centralidad de la violencia como núcleo organizador de las experiencias comunitarias.
Consideraciones finalesEn el ensayo “El presente ya estaba escrito: el pensamiento poscolonial en las élites chilenas” (2016) Diamela Eltit se interroga acerca de la configuración social e histórica del Estado-nación chileno y advierte, en líneas generales, la centralidad de una dicotomía excluyente sobre la que se proyectan diversos “enemigos públicos”. En particular, la autora afirma que la idea de nación se sostiene y se reproduce a través de una compleja maquinaria de subordinación y homogeneización de los cuerpos y subjetividades de acuerdo con la matriz política y epistémica de la modernidad/colonialidad capitalista. En este marco, el espacio de lo social se organiza en torno a la dicotomía decimonónica “civilización” y “barbarie”. Pese a su aparente anacronismo, Eltit argumenta que esta oposición atraviesa toda la historia nacional a través de diversas ecuaciones que identifican al sujeto de la barbarie con un “enemigo público”, encarnado alternadamente por la colectividad mapuche, las poblaciones más castigadas económicamente o, simplemente, aquellas personas que se nuclean en diversos movimientos sociales para resistir el avance del capitalismo y denunciar la precarización de las condiciones de vida en la contemporaneidad.[11] Precisamente, esta idea del “enemigo público” resulta especialmente pertinente para pensar el ejercicio de subversión estética y política que se despliega en Por la patria (Eltit, 2007), que no sólo se sitúa narrativamente en la periferia de la nación, sino que además pone en discusión los modos de representación de esos espacios otros, que no entran dentro del retrato de la nacionalidad oficial (y que, sin embargo, la padecen).
En relación con esto, es importante volver sobre una de las hipótesis que se planteó al comienzo referida a la centralidad del lenguaje o, mejor dicho, al proceso de búsqueda y apropiación del mismo a lo largo del texto. La novela, en efecto, se abre con un gesto balbuceante a través del cual la narradora ensaya diversas combinaciones fónicas que acompañan la paulatina emergencia de un mundo narrativo que se complejiza a lo largo de cada uno de sus apartados. Asimismo, ante el quiebre que supone la redada en el erial, la pérdida de los padres y la vejación de su propio cuerpo, Coya/Coa insiste en la necesidad de rememorar y narrar a través de sus intervenciones públicas en el bar los fragmentos de una experiencia colectiva del horror. En este sentido, entiendo la agencia de la narradora como un gesto de búsqueda permanente en el lenguaje como forma de conectarse con su cuerpo, principal espacio de producción de sentidos, afectos y formas de significar. Hace propio el lenguaje de la política y del manifiesto ante la necesidad de dar cuenta de una historia que jamás la incluye, que no la nombra, en la que no puede identificarse. Ensaya una y otra vez sus intervenciones porque necesita dar cuenta de una historia en que su cuerpo violado, perseguido y empobrecido no entra dentro de la ficción fundacional (Sommer, 2005) y no puede dejar de pedir aunque sea un poco de piedad. Escribe y resiste ante esas formas jurídicas que no cesan de privatizar el territorio.
Por otra parte, la novela propone un singular trabajo de reelaboración y resignificación de distintas marcas discursivas fuertemente vinculadas con la tradición occidental tales como la épica y la tragedia. Esto permite trazar una apuesta estética y política por formas del lenguaje que reivindican el carácter marcadamente contextual y colectivo de las experiencias simbólicas. Asimismo, la retórica del texto introduce una serie de desplazamientos en la estructura axiológica de la épica que resultan cruciales para una reformulación política de este tipo discursivo. Desde este punto de vista se comprende la catalogación de esta novela como una épica en clave feminista (Brito, 1990; Olea, 2009) y como una celebración del cuerpo que resiste y de una escritura que explora los más recónditos y condenados espacios de la existencia.
Por último, teniendo en cuenta los argumentos expuestos hasta el momento, resulta indispensable reflexionar acerca del enunciado que da título a la novela: “Por la patria”. Desde un punto de vista sintáctico, el uso de la preposición “por” antecediendo al término “patria” presupone una relación sintagmática causal en la que una parte de la oración ha sido elidida. En este ejercicio de lectura se podrían formular diversas variables que permitan completar el enunciado a partir de la pregunta acerca de qué acciones puede movilizar la patria (entendida como causa) a lo largo del texto: ¿luchar por la patria?, ¿sufrir por la patria?, ¿escribir por la patria?, etc. En esta deriva interpretativa conviene recordar que tanto la idea de patria como la de nación aluden a un sistema de significación cultural que permite organizar e imponer formas de vida en una comunidad (Anderson, 1993; Bhabha, 2010). En consecuencia, sostengo que –tanto en su contenido como en su configuración retórica– la novela ensaya un gesto decolonial que se interroga de manera no explícita acerca de los alcances y los límites performativos de eso que enunciamos como la “patria” (y los sujetos que se incluyen en ella).

Mario Federico Cabrera. Profesor de Letras por la Universidad Nacional de San Juan, Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional de Cuyo y candidato a Doctor en Letras por la Universidad Nacional de Tucumán. Becario doctoral de CONICET y docente responsable de las cátedras “Literatura Hispanoamericana II” y “Métodos de investigación y crítica literaria” en la Universidad Nacional de San Juan
Contacto: federicodavidcabrera@gmail.com
________________________________________
Notas
[1] Diamela Eltit (Chile, 1949) es escritora, docente y crítica literaria. En sus comienzos integró el Colectivo de Acciones de Arte (CADA), un grupo de artistas que se propuso explorar los vínculos entre arte y política por medio de la performance y diversas intervenciones en el espacio público en un contexto marcado por la represión de la Dictadura Militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990). Su obra narrativa comprende las novelas Lumpérica (1983), Por la patria (1986), El cuarto mundo (1988), Vaca sagrada (1991), Los vigilantes (1994), Los trabajadores de la muerte (1998), Mano de obra (2002), Jamás el fuego nunca (2007), Impuesto a la carne (2010), Fuerzas especiales (2013) y Sumar (2018), además de las crónicas y/o testimonios El padre mío (1989), El infarto del alma (1994), Crónica del sufragio femenino y Puño y letra (2005). Ha publicado además cuatro libros que recopilan ensayos y artículos de su autoría: Emergencias (2000), Signos vitales (2008), Réplicas (2016) y, más recientemente, El ojo en la mira (2021). En los últimos años ha recibido numerosos reconocimientos a su trayectoria artística y literaria tales como el Premio Nacional de Literatura (Chile) en 2018 y el Premio Carlos Fuentes (México) en 2021.[2] En esta definición resuenan también las palabras de Edward Said cuando se refiere al carácter fundante de las prácticas narrativas dentro del ámbito del Orientalismo: “El poder de narrar, o de impedir que otros relatos se formen y emerjan en su lugar, es muy importante para la cultura y para el imperialismo, y constituye uno de los principales vínculos entre ambos. Más importante aún: los grandes relatos de emancipación e ilustración movilizaron a los pueblos en el mundo colonial para alzarse contra la sujeción del imperio y desprenderse de ella” (2018: 15).
[3] De acuerdo con Valeria Añón, la colonialidad comprende “[...] una matriz, esto es, una suerte de ‘estructura transhistórica de dominación’ (Añón y Rufer, 2018: 110), basada en un sistema clasificatorio racializado y en una racialización de la explotación capitalista, anclada en la experiencia americana pero extendida a todo el orbe a partir de la consolidación del sistema-mundo moderno/colonial y que se produce en el entrelazamiento de las dimensiones materiales y simbólicas” (2021: 103).
[4] En una entrevista con Julio Ortega, Eltit se refiere a dos acontecimientos que la inspiraron para la escritura de esta novela: “Hubo sí, en lo real, dos hechos colectivos decisivos en mi emotividad. Uno de ellos, la decisión del gobierno militar de llevar a todos los habitantes marginales que tenían prontuarios como delincuentes comunes, pero que habían cumplido condena y estaban en libertad, a un lugar de Pisagua. A su vez, este lugar fue un antiguo campo de prisioneros políticos en los años cuarenta [...]. El otro hecho ocurrió durante un llamado a paro –desobediencia civil–, en que el gobierno respondió implantando estado de sitio y sacaron un contingente de 80000 soldados a la calle. Esa noche murieron más de cuarenta personas de las poblaciones. Lo más terrible es que esas personas estaban dentro de sus casas, pero las casas eran tan frágiles que las balas traspasaban las maderas. Murieron niños, mujeres, jóvenes, jefes de familia. Una de esas poblaciones, para evitar la masacre, se rindió sacando paños blancos por puertas y ventanas y esto es muy sobrecogedor porque no había ninguna guerra sino una invasión territorial [...]. Estos acontecimientos fueron en el año 1983, a los diez años de la dictadura” (Eltit y Ortega, 2017, p.125).
[5] A lo largo de la novela se alterna entre “barrio”, “comuna” y “erial” para referir al espacio en el que conviven los personajes. Respecto de la tercera forma de nominación, alude de manera peyorativa a los asentamientos precarios que se sitúan en los márgenes urbanos de Chile.
[6] Al respecto, conviene recordar que, desde el campo de los estudios poscoloniales, tanto Benedict Anderson (1993) como Homi Bhabha (2010) caracterizan a la idea de nación como un sistema de significación cultural que organiza la vida comunitaria y posee un alcance altamente performativo por cuanto permite ordenar, subordinar, fracturar, reproducir e imponer formas de vida.
[7] Al respecto, conviene recordar que la acción de “fichar” implica no sólo ingresar los datos personales dentro de un documento institucional (en este caso, de las fuerzas armadas), sino también “marcar” como sospechosa de algo a la persona fichada.
[8] Valeria Añón y Mario Rufer advierten la configuración de lo colonial como una zona de silencio que “remite al silencio acerca de lo colonial, pero también a una tradición de silenciamiento, etnocentrismo y miserabilismo que ha prevalecido en las investigaciones en ciencias sociales y humanas hasta el presente” (2018: 110). En este marco, resulta fundamental indagar en los vínculos entre lenguaje y silencio para comprender el modo en que “olvido y borramiento operan en forma mancomunada para producir un vacío, una idea de tabla rasa sobre la cual erigir el presente y proyectar el futuro” (2018: 114).
[9] De acuerdo con Patrice Pavis, la figura del coro trágico remite históricamente al teatro griego. En un principio estaba conformado por un grupo homogéneo de bailarines, cantantes y un recitador que tomaban colectivamente la palabra para comentar la acción en la que se integraban. En general, el coro está representado por un conjunto de sujetos no individualizados. Es por ello que se dice que encarnan fuerzas abstractas (1984: 100-101).
[10] El término “aqueo/a” se utiliza dentro de la Ilíada y la Odisea de Homero como forma para referirse a las personas de origen griego.
[11] En palabras de la autora: “Detrás del espectáculo público, se restaura una medida que muestra la posición antipobreza escrita por Sarmiento. Porque la estigmatizada ecuación entre pobreza y delincuencia se mantiene vigente con una nueva versión de la detención por sospecha, incluida la población de catorce años. Hay que entender, con claridad, que la explosiva delincuencia es uno de los efectos del neoliberalismo (costos, dirían sus defensores) y su estela de desigualdad. Porque el neoliberalismo necesita de la violencia delictual para desplazar así la violencia del modelo, que genera una estela de resentimiento. Y, más aún, opera como un dispositivo manejado por las élites para generar enemigos públicos en la masiva segregación que programan y liberar así a las mismas élites que los producen” (Eltit, 2016: 285).
_________________________________________
BibliografíaANDERSON, BENEDICT. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
AÑÓN, VALERIA. “Colonialidad”, en Beatriz Colombi (Coord.). Diccionario de términos críticos de la literatura y la cultura en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2021.
AÑÓN, VALERIA Y RUFER, MARIO. “Lo colonial como silencio, la conquista como tabú: reflexiones en tiempo presente”, Tábula rasa, núm. 29, 2018.
ARISTÓTELES. Poética. Madrid: Aguilar, 2005.
BAJTÍN, MIJAIL. Estética de la creación verbal. Buenos Aires: Siglo XXI, 1995.
BARRIENTOS, MÓNICA. La pulsión comunitaria en la obra de Diamela Eltit. Pittsburgh: Latin American Research Commons, 2019.
BHABHA, HOMI. Nación y narración. Entre la ilusión de identidad y las diferencias culturales. Buenos Aires: Siglo XXI, 2010. BONACIC, DÁNISA. “Acercamiento a Por la patria desde otro siglo. Reflexiones sobre el presente y nuevas miradas al pasado”, en Rubí Carreño Bolívar (ed.). Diamela Eltit: redes locales, redes globales. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2009.
BRITO, EUGENIA. Campos minados (Literatura post- golpe en Chile). Santiago: Editorial Cuarto Propio, 1990.
CABRERA, MARIO FEDERICO. “La escritora chilena más maldita de la literatura chilena actual. La recepción crítica de la narrativa de Diamela Eltit”, Telar. Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, núm. 25, 2020.
CARREÑO BOLÍVAR, RUBÍ. Leche amarga: violencia y erotismo en la narrativa chilena del siglo XX (Bombal, Brunet, Donoso, Eltit). Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2007.
ELTIT, DIAMELA. Por la patria. Santiago: Seix Barral, 2007.
---. “El presente ya estaba escrito: el pensamiento poscolonial en las élites chilenas”, Réplicas. Escritos sobre literatura, arte y política. Santiago: Seix Barral, 2016.
---. “Diamela Eltit: resistencia y sujeto femenino”. Entrevista por Julio Ramos, en Mónica Barrientos (ed.). No hay armazón que la sostenga. Entrevistas con Diamela Eltit. Talca: Editorial Universidad de Talca, 2020.
GLIGO, ÁGATHA. “Por la patria de Diamela Eltit”. Revista Mensaje, num. 345, 1986.
GREEN, MARY. “Algunas reflexiones sobre la representación de lo maternal en las novelas de Diamela Eltit”, en Rubí Carreño Bolívar (ed.). Diamela Eltit: redes locales, redes globales. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2009.
MAGNONE, CARLOS Y WARLEY, JORGE. El manifiesto. Un género entre el arte y la política. Buenos Aires: Biblos, 2006.
OLEA, RAQUEL. “El deseo de los condenados: constitución y disolución del sujeto popular en dos novelas de Diamela Eltit, Por la patria y Mano de obra” en Rubí Carreño Bolívar (ed.). Diamela Eltit: redes locales, redes globales. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2009.
PAVIS, PATRICE. Diccionario de teatro. Dramaturgia, estética, semiología. Madrid: Paidós, 1984.
QUIJANO, ANÍBAL. Cuestiones y horizontes. De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/decolonialidad del poder. Buenos Aires: CLACSO, 2014.
RICHARD, NELLY. “Tres funciones de la escritura: deconstrucción, simulación, hibridación”, en Juan Carlos Lértora (ed.). Una poética de literatura menor: la narrativa de Diamela Eltit. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 1993.
SAID, EDWARD. Cultura e imperialismo. Madrid: Debate, 2018.
SOMMER, DORIS. Ficciones fundacionales. Las novelas nacionales en América Latina. México: Fondo de Cultura Económica, 2005.
TENNINA, LUCÍA. “Oswald de Andrade en los suburbios. Una lectura de la antropofagia periférica”, en VI Jornadas de Sociología. La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Disponible en línea:
http://www.memoria. fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5756/ev.5756.pdf
WILLIAMS, RAYMOND. Marxismo y literatura. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2009.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Diamela Eltit | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
LA RETÓRICA DE LO (DE) COLONIAL: "POR LA PATRIA" DE DIAMELA ELTIT
Por Mario Federico Cabrera
Universidad Nacional de San Juan, CONICET
Publicado en Dossier "Representación (de) colonial: lenguajes de los saberes en América Latina"
CHUY Revista de estudios literarios latinoamericanos. Vol.9, N°12, 2022
Universidad Nacional de Tres de Febrero.