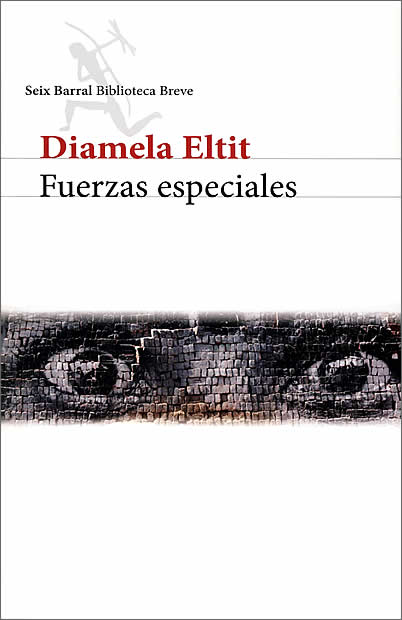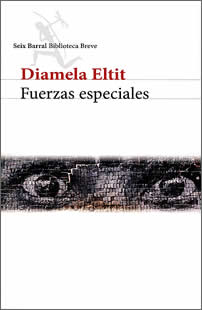Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Diamela Eltit | Andrea Jeftanovic | Autores |
"Fuerzas especiales"
Diamela Eltit. Santiago de Chile, Planeta-Seix Barral, 2013
Por Andrea Jeftanovic
Publicado en Casa de las Américas, N°272, 2013
Tweet .. .. .. .. ..
Leer una novela de Diamela Eltit es siempre una fiesta. Cada libro fascina por lo sagaz de su discurso, por la intensidad lírica de su lenguaje barroco que integra las hablas populares y, también, por la potencia de las imágenes cotidianas, resignificadas con incomodidad y sentido político.
Fuerzas especiales, nombre cargado de eufemismo, es un libro sobre la obscenidad de la policía, de la guerra, de la pobreza, del mercado, del neoliberalismo, de internet como un inquietante mercado.
Diamela, en su sólida y prodigiosa obra, ha trazado, de acuerdo con la crítica, un territorio de tres puntas en el que insiste magistralmente una y otra vez: sujetos marginales, hablas y cuerpos enfermos. Y yo agregaría: obscenidad. Sin temor, ella ha trabajado con materiales y motivaciones grotescas, escatológicas, inquietantes, que deconstruyen posturas y convenciones. Hay obscenidad en una plaza con una mujer que se deja seducir y excitar por el «luminoso» y es interrogada hasta la irritación por un censor; hay obscenidad en un supermercado que somete a sus trabajadores a condiciones infrahumanas mientras sus asépticos pasillos relucen atiborrados de productos; hay, sin duda, obscenidad en un hospital público que abandona a una madre y una hija al mandato narciso de la medicina. Entonces es lo obsceno, más allá de su acepción sexual, sino como lo horrible, lo temible, lo que se debe evitar o esconder; lo que queda fuera de escena.
Diamela Eltit
En este sentido, recupero un reciente titular de prensa: «Fuerzas Especiales arrastra a estudiante que termina inconsciente». El vídeo lo recordará; muestra a cinco uniformados empujando a un joven semidesnudo, herido, sangrando desde su frente y fuera de sí. A modo de prólogo o paralelismo con esta escena, subyace una imagen mediática más esperanzadora: manifestaciones ciudadanas que se articulan para luchar por sus derechos civiles, protestar contra los recortes al estado de bienestar, demandar el acceso a una educación y una salud digna. Pero sabemos que esta escena tiene inmediatamente un revés; a los pocos minutos viene la violencia, el campo de batalla que se despliega entre fuerzas policiales que azuzan a estas masas humanas con gases, palos, balines, pistolas y más. Así, la imagen procaz que se ha erigido como una postal local/ global es la de un contingente de uniformados agrediendo a una multitud o a un ciudadano.
La nueva novela de Diamela Eltit, evadiendo siempre los lugares comunes, no trata de esas muchedumbres activas. No son los indignados de la Puerta del Sol o los ciudadanos que permanecen estáticos en la plaza Taskim en Turquía, o los que marchan en estos días por calles de São Paulo o los chilenos que desfilaron ayer en la movilización estudiantil o los alumnos que tomaron las universidades y los liceos y fueron desalojados. No, porque sus personajes se encuentran en un estado larvario.
Esta vez el universo trazado está compuesto por los habitantes de la paupérrima vivienda social del bloque urbano, que residen en un departamento de escasos treinta metros y materiales livianos, y cuya existencia está rubricada por la resignación y el miedo. Eltit ha pensado en estas existencias parásitas en tanto personajes crónicamente cansados, enfermos, dolientes, cuyas subjetividades precarias los han lanzado lejos de todo poder político/ciudadano y solo les queda su fisiología: un dolor de muelas, dos costillas trizadas, cicatrices en la frente, un costurón de veinticinco puntos que sutura un cráneo. Apenas tienen fuerzas para salir de casa y de su cama. Las camas, de hecho, regresan, como en otros libros de la autora, fuera del imaginario erótico para ser camas-tumbas, camas-catre hospitalario, camas de la derrota. Los personajes de Fuerzas especiales no viven: padecen. En esta dirección la protagonista/narradora se presenta así: «Soy una criatura parásita de mí misma. Sé que mi hermana palpita en nuestra cama, incómoda, incierta. El cuerpo de mi hermana espera... Me pide que sea yo la que consiga horadar la sensación de pesadumbre metálica que le provoca la ausencia de sus niños». Así, ella logra, efectivamente, en algún punto, revertir esa pasividad y salir a la calle.Junto a la escenificación de estos cuerpos dolientes que apenas se mueven, apenas comen, apenas existen, se despliega una lista de armamentos híper sofisticados que se intercalan como un mantra en el que converge la lujuria de la guerra y la industria armamentista («Había mil trescientas Baretta Target 90»). Quizá la existencia de estos ciudadanos ha quedado trágicamente condicionada a ser «carne de cañón» de la policía, de los carabineros y los detectives que se ensañan contra estos perfectos rehenes atrapados en pasillos y puertas de melamina. Porque el discurso policial necesita de estos supuestos seres peligrosos/portadores del delito para justificar las constantes redadas, las bombas lacrimógenas, la licitación del software computacional, sus uniformes y nuevas armas.
Colonizar el bloque
Acá los ciudadanos de los bloques no «ocupan» la ciudad, así como lo hacen los movimientos Occupy Wall Street y otros, sino que es la policía quien los «ocupa», en una tensión entre «pacos» y «tiras» que colonizan los departamentos, los pasillos, las canchas de fútbol. Sí, hay una estrategia de colonización que se funda en la redada nocturna, en la distribución rizomática y sorpresiva entre los recovecos de sus casas. Los habitantes, por supuesto sin rejas ni citófonos, quedan a la intemperie del enjambre de «efectivos» que reduce umbrales y despliega movimientos tácticos en una guerra ridícula, asimétrica, obscena. Los pobladores están diariamente asediados por estas fuerzas metalizadas, y comparten el secreto de su común humillación, que se registra en sus hablas, en la vulgaridad repetida, en la indigencia de su léxico. «¿A dónde vai? ¿A dónde vai?». Es una de las pocas frases que alcanzan a articular insistentemente entre uno y otro. Se agreden, desconfían entre sí, se desprecian pero están atávicamente unidos. Unidos en la deriva. Lo que más los une es la espera de su hora fatal, sumidos en un total anonimato, sin trabajo, con los hijos presos, enajenados/distanciados, acribillados, golpeados a lumazos hasta la muerte.
Del bloque al cíber, del cíber al bloque
Como en otras oportunidades, Eltit nos ha hecho transitar en sus libros el problemático paisaje urbano, ha erigido interesantes hitos heterotópicos (Foucault) en la ciudad de Santiago. Así es como hemos recorrido en sus páginas las fuerzas históricas, políticas y económicas que convergen en la plaza durante la dictadura (con Lumpérica), en un erial (Por la patria y El Padre mío), en el vecindario chismoso y el opresivo sistema familiar burgués (Los vigilantes), la taberna y el mercado popular (Los trabajadores de la muerte), el supermercado (Mano de obra), el hospital público (Impuesto a la carne), y ahora, en esta nueva novela, es el bloque habitacional y el cibercafé, espacios siempre cincelados como ruinas de los sistemas productivos.
Del bloque al cíber, del cíber al bloque... esa es la trayectoria vital de la protagonista que nos traza los sobresaltos de su precaria existencia familiar y las horas que pasa en el sórdido cibercafé que regenta el Lucho. Además, alrededor del cíber hay una comunidad humana digna de la picaresca: la guatona Pepa, el Omar, compañero de cubículo del cojo Pancho, el Vladi, productor musical.
Cada día la protagonista camina y ocupa el cubículo 8 del «cíber» para visitar sitios web de moda, seguir comunidades de gustos abyectos y transar con su cuerpo en el comercio sexual. Desde el inicio ella transparenta su pacto: treinta minutos y mil pesos. Eltit ya ha reflexionado sobre el precio de los cuerpos, cómo se entra y se sale del mercado a precios irrisorios, la compleja cadena de la plusvalía. Porque el cíber es un lugar en el que se fagocitan unos a otros, y se presenta de este modo:
Todos se comen. Me comen a mí también, me bajan los calzones frente a las pantallas. O yo misma me bajo mis calzones en el cíber, me los bajo atravesada por el resplandor magnético de las computadoras. En cambio el Omar o el Lucho solamente se lo sacan, más fácil, más limpio, más sano... Pagamos trescientos pesos por ocupar media hora el cubículo.
Medias horas monótonas, reproducidas en serie, escapistas, con cierto matiz grotesco de la bisagra entre comercio sexual y acoso comercial.Acá está uno de los puntos más feroces de la novela: la mirada frontal e incómoda a las posibilidades de la red, internet como una herramienta útil y veloz, pero que establece, en una arista, un «mercado o supermercado» más ominoso que el de los alimentos y los abarrotes. La red, con su infinita capacidad de asociación en torno a las preferencias más extravagantes (desde intercambio de datos de suicidios, de instrucciones de bulimia y escaparate para todas las filias, etcétera), la compraventa de las mercancías más extrañas (el portal de guaguas en el norte, la compra de huesos, cráneos, órganos, serpientes y más) para los usuarios amparados en el anonimato de los apodos o nicknames y los números de la tarjeta de crédito. La red puede ser peligrosamente neutra, libre, dejando en suspenso la moral, los derechos, la protección a los menores. Se abre una vertiente obscena; una compleja estructura simbólica y real de apetitos y apetencias propias.
Y en el texto se va más allá, pues se sugiere que tal vez el único lugar de encuentro, con cierta igualdad, entre ciudadanos y fuerzas especiales, sea la red. Afuera, el hábitat es más frágil; ciudad y casa se han hecho indiscernibles, sin muros, una sintaxis urbana que se escribe con la crudeza militar, la violencia sobre vidas y dignidades y donde el cíber aparece como un refugio, como un escape tramposo. Red y redes, coimas, prontuarios de la policía, tráficos; navegar por el enjambre de este espacio sicogeográfico, como lo advierte la narradora, sobre lo que ocurre en esta urbe material y virtual:
Están ahí con sus técnicas de camuflaje, bien intensos ellos, ...aparecen y desaparecen de las redes para desorientar a los tiras del mundo que están con sus caras pegadas a las pantallas. Policías ociosos, enfermos de imágenes prohibidas, recalentados por la censura. Ellos, los policías, nos siguen por todas partes, nos estudian porque formamos parte de su trabajo, lo sé.
Y luego, ofrece su cuerpo a los mismos «tiras» y «pacos» que desarrollan distintos hábitos corporales.El mercado alberga la ilusión de un goce desprovisto de goce mientras la protagonista recorre páginas donde venden zapatos de lampalaguas o ve aletear una mariposa como técnica zen para anestesiar su dolor físico. Y en algún punto, cruda y obscenamente, se nos pregunta por medio de la metáfora del imaginario sexual: en qué momentos, como trabajadores y ciudadanos, nos dejamos hacer y humillar; como dice la protagonista: «Nos bajamos los calzones como hormigas infatigables», o nos dedicamos a felaciones calculadas para conseguir algo.
Así se traza la cartografía de la «crispada ruta de las redes» entre bordes opacos y las pantallas relucientes, el seguimiento a portales que comercializan «de todo», burlando la vigilancia fronteriza o acordando esa omisión. Internet es una topografía dentada, como el armamento chatarra que se enlista una y otra vez en las páginas resistiendo la serie. ¿Dónde se está más a salvo? ¿En la pantalla de dieciocho pulgadas o en la casa de treinta metros cuadrados? La computadora y la red como un espejismo, como una tierra de nadie, colonizada por el poder de compra, de ofrecimientos, de pulsiones («somos cíber, no calle»). La protagonista lo sabe, se ha presentado a sí misma como una Juana de Arco electrónica, la mártir de su familia y de las redes a las que se entrega en cuerpo y alma, como cayendo a la hoguera virtual. Y mientras tanto ella cuenta en un obsesivo ejercicio matemático –qué imagen más certera–; cuando se tiene poco, qué urgente es contar, disponer de eso mínimo, calcular y distribuir. Y así la historia va entretejiendo la lista de infinitos armamentos («había quince mil quinientos rifles Taurus m62») y de sitios webs de exóticas mercancías de los que nadie se libra («venderá mis huesos como restos chinos, me convertiré en un adorno de sobremesa para una casa australiana»), que contrastan impúdicamente con la lista de elementos que ella cuenta y cuenta:
Cuenta un, dos, tres, cuatro, los miembros de la familia que le queda
Cuenta el pan que resta en la cocina
Cuenta las muelas adoloridas del técnico de las computadoras que no puede moverse
Las costillas trizadas del padre
Los puntos de la cicatriz del Lucho, el regente del cíber
Los 30 metros cuadrados que se habitan
La única caja de vino que posa en la mesa hogareña;
El milímetro de salvación
Los mil pesos de la operación cibernética
Los 300 pesos de la frica que se puede comer en la esquina
Cuenta la media hora de su tiempo, los doce minutos de dolor. Abyectas sus moradas, sus hablas, sus pasatiempos. La violencia como un sitio programático de la degradación humana de los cuerpos-bloques.Nosotros como lectores contamos y celebramos la décima novela de Diamela Eltit, y la decimoquinta producción literaria de la autora que ha dado un vuelco lúcido a la narrativa chilena y latinoamericana, y que hoy se presenta con un título tan actual, urgente y ciudadano.
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Diamela Eltit | A Archivo Andrea Jeftanovic | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
"Fuerzas especiales" Diamela Eltit.
Santiago de Chile, Planeta-Seix Barral, 2013
Por Andrea Jeftanovic
Publicado en Casa de las Américas, N°272, 2013