Proyecto Patrimonio - 2016 | index | Diamela Eltit | Autores |
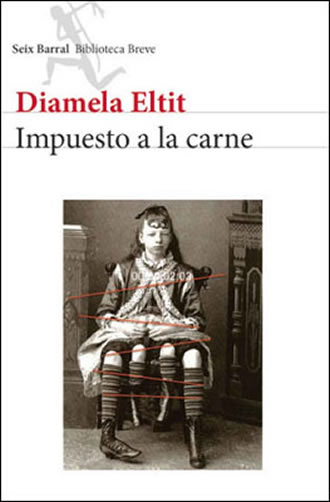
IMPUESTO A LA CARNE: MEMORIA DEL DESASTRE
IMPUESTO A LA CARNE: MEMORY OF DISASTER
Iván Fernando Rodrigo-Mendizábal*
Universidad de Los Hemisferios, Ecuador
En perífrasis, 2015. Revista de Literatura, Teoría y Crítica. Universidad de Los Andes.
Facultad de Artes y Humanidades
Colombia
.. .. .. .. ..
Resumen
Este artículo analiza las dimensiones narrativas de Impuesto a la carne de Diamela Eltit. Escrita como la memoria de la nación fracasada en Chile, producto del autoritarismo que caracteriza su historia desde su emancipación, la novela deriva en un relato distópico que denuncia cómo el poder político hizo de aquella el motivo de su constitución. A esa nación “malparida” se la ha capturado y con ella se sigue experimentando; empero, esta nación en ruinas sigue gritando desde el interior de su reclusión. Eltit, con dicha novela, enfrenta el imaginario neoliberal que hizo olvidar las conquistas sociales, sobre todo las de mujeres chilenas.
Palabras clave: distopía, historia, nación, Chile, mujer.
Abstract
This article analyzes the narrative dimensions of Diamela Eltit’s Impuesto a la carne. Written as the memory of a failed nation in Chile, product of the authoritarianism that characterized its history since its emancipation, the novel derives into dystopian tale that denounces how political power made it the reason for its establishment. This bad calved nation has captured and with it is still experiencing; however, this nation in ruins still screams from it inside detention. Eltit, with this novel, faces the neoliberal imaginary that made us forget the social conquests, especially of the Chilean women.
Keywords: Dystopia, history, nation, Chile, woman.
* * *
INTRODUCCIÓN
La nación en Latinoamérica ha sido gestada bajo el signo del fracaso. Quizá esta afirmación refleje el sentido de la novela Impuesto a la carne (2010) de Diamela Eltit. Escrita en tono crítico, el año en el que Chile se aprestaba a celebrar el bicentenario del inicio del proceso independentista con la instauración de la primera junta de gobierno, no es una novela histórica, pero su texto alude metafóricamente a su historia. El tema de la nación es evidente, inscrito en el relato de una mujer y su madre hospitalizadas —probablemente en una maternidad—, unidas ambas en sus cuerpos y atrapadas por doscientos años.
La novela no es lineal en sí, sino que es un relato fragmentado, en primera persona, de quien vendría a ser la hija, como una reflexión. La cuestión pronto salta a la vista: ¿Qué se trata de testimoniar? Una respuesta inicial sería, por efecto de considerar el centro hospitalario, el testimonio o la crónica de la vivencia en el mundo problemático de dicho recinto; pero otra idea sería pensar sobre la historia de Chile, a partir del hospital, como lugar emblemático de enfermedad/curación, vida/muerte, y como esfera de gestación de la nación no concretada o de la patria atrapada, cuestiones subyacentes en la novela de Eltit. Bajo estas consideraciones, este ensayo discute tales representaciones en el caso de Chile —y que bien podría aplicarse a Latinoamérica— bajo la pregunta: ¿Es la novela Impuesto a la carne un relato acerca del desastre de la nación en el momento de su gestación y, como tal, una reflexión crítica de un país que al final se tornó en una distopía?
LOS PLANOS DE LA NOVELA
El inicio de la novela es sugerente al trazar el horizonte del relato. La narradora dice:
Nuestra gesta hospitalaria fue tan incomprendida que la esperanza de digitalizar una minúscula huella de nuestro recorrido (humano) nos parece una abierta ingenuidad. Hoy, cuando nuestro ímpetu orgánico terminó por fracasar, sólo conseguimos legar ciertos fragmentos de lo que fueron nuestras vidas. La de mi madre y la mía. Moriremos de manera imperativa porque el hospital nos destruyó duplicando cada uno de los males.
Nos enfermó de muerte el hospital.
Nos encerró.
Nos mató.
La historia nos infligió una puñalada en la espalda (9).
Con este preámbulo se sitúa al relato: es el final de una serie de hechos cuyos personajes son mujeres. Se habla de una “gesta” hospitalaria fracasada. Eltit dibuja un hipotético hospital como lugar de sanación y de muerte, en el que están los cuerpos y los órganos de estas mujeres; pero al mismo tiempo hace pensar, mediante sus voces, la dolorosa historia personal y nacional de Chile, donde el autoritarismo, el militarismo y el neoliberalismo de finales del siglo XX acabaron con las gestas libertarias iniciadas como proyectos utópicos. Lo que la hija anónima plantea vendría a ser la memoria de los hechos cuyo origen es la independencia.
Hay tres planos para entender la problemática que propone la novela: el hospital o la maternidad, lugar de nacimiento y de encierro; lo orgánico que lleva al cuerpo sujeto del poder la historia comunitaria y el deseo traumático de la gesta libertaria. Con estos se podría hacer una lectura de la distopía como discurso desencantado y político.
EL HOSPITAL COMO HETEROTOPÍA
La novela nos sitúa en el interior de un hospital con médicos de blanco, enfermeras, el cuarto de espera/convalecencia…, todo para denotar un emplazamiento diferente a los espacios de la cotidianidad. Es un lugar distinto, con sus propias disposiciones y tiempo que, tomando en cuenta a Foucault, podría ser interpretado como heterotopía: un contraespacio no habitual, en el que se fija el poder, cuyo ejercicio determina a los cuerpos, sujetándolos, encerrándolos o agotándolos. Se trataría de un “espacio del afuera”, un espacio “real” dibujado por la sociedad, es decir, un “espacio heterogéneo [donde estarían] una red de relaciones que definen emplazamientos irreducibles unos a otros y absolutamente no superponibles” (Foucault, El cuerpo 68). Dado que no es el espacio de la vida normal, y más bien institucional, orientado a separar al individuo de su quehacer, igualmente se le puede percibir como una heterotopía de desviación (El cuerpo 23) y un espejo (El cuerpo 70) que desdobla, de modo paradójico, la realidad. Eltit figura en su relato el hospital por el cual mira la realidad chilena tras doscientos años de historia de independencia.
El hospital se presenta como el escenario de nacimiento. Madre e hija “nacen”, así como la hija nace de la madre. Eltit nos remite al parto de la nación en el año 1810, parto que, no obstante las pretensiones de afincar la identidad chilena por sobre la española, termina como una gesta que se rinde ante la Corona. Es el nacimiento de la llamada “Patria vieja”, que acuna una nación criolla que aspiraba a ser reconocida por España, una nación atrapada por el lazo colonial a pesar de su sueño de “independencia” (Silva Avaria 66). En esa patria vieja la madre nace y después la hija; la madre-patria remitiría, por lo tanto, al origen de un Chile con la huella de una nación que se traiciona, y la hija-nación, como el resultado de ese mal parir. La narradora señala que los hijos de la patria vieja nacieron maltratados, identificando así a la historia de Chile hasta el siglo XXI: al modo de un doloroso parto no acabado, al borde de la agonía, los hijos de la nación chilena habrían derramado su sangre continuamente, y la madre-patria devino en “la hemorragia radical de la historia chilena” (Eltit, Impuesto a la carne 29).
El hospital es visto como el entorno del maltrato y del horror. Si acordamos que aquel, como heterotopía, es el lugar que representa lo patrio o la tierra chilena, la remisión a la casa del padre que lastima es clara —y esto tiene, en la novela, un símil con la casa de la prima Patricia, cuyo padre, quien es médico, trafica con los órganos de su hija—. La idea de la patria que maltrata alude al régimen patriarcal y al autoritarismo con los que Eltit semeja el devenir de la independencia y el desarrollo de la democracia. Se entiende acá la patria como el lugar de nacimiento o quizás la casa del padre de quien se toma la identidad. Si bien la patria chilena pretende su independencia de la patria española (para que su nueva autoridad se imponga sobre sus hijos, quienes aún añoran el pasado colonial), el ejercicio del gobierno con violencia es lo que marca, en efecto, el final de la “Patria vieja” y el origen de la “Patria nueva” (cuando Bernardo O’Higgins se hace cargo de Chile en 1817, tras luchar contra los realistas, proclamando la independencia hacia 1818 e impone un régimen también dictatorial) (Errázuriz). La dictadura como garantía de un supuesto proyecto emancipador, que impide volver al pasado y más bien afinque el futuro en Chile, ha estado presente desde entonces en el imaginario político de Chile, hecho que para Eltit va a llegar hasta el régimen de Augusto Pinochet.
En la novela, por lo tanto, la madre-patria estaría atrapada en el suelo patrio, en la casa del padre terrateniente-militar, en tanto la hija-nación es quien no habría nacido o habría nacido enferma e inutilizada. La narradora reflexiona: “Hemos pasado, ¿cuánto?, ¿dos siglos?, en suelo chileno, sí, dos siglos conectados entre sí por la sensación indestructible de la angustia” (Eltit, Impuesto a la carne 116). Para evidenciar dos eras del autoritarismo del padre, concluyendo en un régimen atento a que los nuevos hijos no vuelvan al pasado, aparece la referencia al médico-general o al General (Pinochet), es decir, lo militar (54). Si en la “Patria nueva” los independentistas celebraban su separación de España, Eltit demuestra que, no obstante los doscientos años de soberanía, ahora los que celebran son los ultranacionalistas, que proclaman la buena salud general (11), lograda por el régimen de Pinochet al abrazar el neoliberalismo. Pronto nos damos cuenta de que el tráfico de cuerpos y órganos es un tema de fondo en el texto de Eltit: el nombre de la prima Patricia es clave, porque, por un juego de palabras, remite a la actual “patria neoliberal”, esta vez privada, y a lo que esta reclama como pertenencia: los cuerpos y los órganos de los ciudadanos. Así, Patricia es violentada: su padre la opera para sacarle “una cantidad alucinante de órganos” (97); aunque ella es servil al poder (42), al dejarse manipular, la narradora da cuenta de que —al igual que Patricia—, ella y su madre también han sido y son objeto de vejámenes, medicalizaciones y controles, por lo que señala que los médicos y los fanes les medican, les cortan y les hurgan sus órganos (15).
Con esto denuncia el modus operandi de la dictadura, mediante el ultraje al cuerpo —la tortura sistemática como ejercicio del poder—, donde la producción de órganos es similar a la producción de bienes de consumo para dinamizar el mercado neoliberal; el cuerpo y lo sensible, dejan de ser propios o protegidos por el Estado y pasan a ser propiedad de las corporaciones representadas por los fanes perfilados en la novela. Para que el sistema de explotación no tenga detractores, la autoridad del poder o del mercado provocaría la “sordera” insólita de la gente —la narradora nace con una sordera congénita—, y lo sordo vendría a ser la supresión del exceso de sentido que podría darse en cualquier situación belicosa.
Visto así, el hospital simboliza el emplazamiento del poder patriarcal y del mercado. Iría más allá del escenario de inclusión/exclusión estudiado por Foucault en El nacimiento de la clínica (1978), o como el espacio de acogimiento/separación, idea muy afincada en el pensamiento cristiano. En la novela el hospital aparece como el lugar de la práctica del poder: para Eltit, Chile fue el laboratorio para materializar el biopoder. La palabra “hospital” en su origen no tiene la connotación actual: ghosti, el vocablo indoeuropeo de la que surge, alude al huésped y al hostil. Hospital en la antigüedad era el lugar de acogimiento y no tenía nada que ver con la medicalización; en la modernidad cambia su sentido al de recoger a los enfermos “contaminados” por agentes externos; la enfermedad es vista como el “mal”. Por eso en Eltit el hospital no es un centro médico, y más bien es un centro de poder y del ejercicio de la biopolítica, en el que el cuerpo está hecho para la medicina (Impuesto a la carne 51) y la experimentación —los fanes esperan al pie del recinto por novedades de los descubrimientos— (37). En la raíz de la voz “medicina”, med, se halla el meollo del asunto, porque alude a “pensar”, “calcular”, “medir” y “tomar decisiones”. Si madre-hija están “hospitalizadas” eternamente —por ahora doscientos años— es para pensar cómo “controlarlas”. Se trata de reflexionar cómo se suspendió la idea de un pueblo nuevo nacido en libertad; asimismo, es la gubernamentalidad, con implicancias en Latinoamérica, ejercida por gobiernos represivos cuyos proyectos “modernizadores” querían integrar a sus naciones a las dinámicas del capitalismo.
En otro caso es la heterotopía de la desviación —el hospital-Chile patriarcal—, en términos foucaultianos, donde los individuos son separados gracias a su comportamiento marginal bajo un régimen regulado (El cuerpo 72-73). Vendría a ser el espacio del biopoder, de la sociedad disciplinaria y también de la del control. En la historia de los doscientos años que reflexiona Eltit, estos tres modos de poder se habrían operado, incluso todos al mismo tiempo. En Foucault el biopoder es “el conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que, en la especie humana, constituye sus rasgos biológicos fundamentales, podrá ser parte de una política, una estrategia política, una estrategia general del poder” (Seguridad 15). El biopoder refleja la razón gubernamental que norma la vida social para pasar luego al control de la vida. En la novela esto se constata con las alusiones a la medicalización política, que forma un campo especializado (Eltit, Impuesto a la carne 15); en este, aparte de los hospitales (129), existen médicos “generales” ejerciendo su profesión/poder con “soberbia técnica” (14). La imagen de la patria médica (30), donde el “padre-médico” vigila, simbolizaría la imposición del poder en el cuerpo social, por vía de la violencia. En principio, tal ejercicio supone la regulación, aplicando algo al cuerpo —y acá la primera alusión en el título, Impuesto a la carne—: mediante alguna norma afín al proyecto de nación dirigida por las clases terratenientes que aseguran su futuro dominando la diferencia, Eltit sugiere el aplacamiento del que puede subvertir. Esto es, dejar vivir doscientos años, hasta ahora, y evitar que el cuerpo productivo muera, porque en la sociedad disciplinaria el cuerpo sirve para la producción industrial y para lograr el “progreso” objetivado por el liberalismo. Supone luego el control de los deseos, actuando en la memoria histórica y social de los pueblos. Con Hardt y Negri es posible afirmar que el ejercicio del poder biopolítico aprovecha los dispositivos no visibles —calificados de “inmanentes”— como los sistemas simbólicos operados por los medios de comunicación que subordinan los cerebros y, por esa vía, llega a la sujeción de los cuerpos: “El poder se ejerce ahora a través de maquinarias que organizan directamente los cerebros (en los sistemas de comunicación, las redes de información, etc.) y los cuerpos (en los sistemas de asistencia social, las actividades controladas, etc.) con el propósito de llevarlos hacia un estado autónomo de alienación, de enajenación del sentido de la vida y del deseo de creatividad” (36).
En la novela hija-madre son “anómalas”; son las desviadas que no pudieron adaptarse al suelo patrio, razón de su cuarentena. Como raras —más tarde se sabrá que son “anarquistas”, palabra equivalente a “terroristas” para el poder gubernamental— son mostradas en los medios de comunicación para formar la conciencia sobre el peligro de la anomalía. Por ello, el ejercicio de la violencia, de la tortura y de la desaparición parece ser lícito. En el hospital, es decir, en el suelo patrio, el tiempo se detiene —es la idea del reloj paralizado (Eltit, Impuesto a la carne 105)— y se practica materialmente sobre el cuerpo vivo —se les extraen los órganos—; es decir, se tortura —son los anestesistas, con la dirección del General—, en tanto los fanes esperan noticias —el empresariado neoliberal, los medios de comunicación—. El biopoder en Chile es el poder opresor sobre el homo sacer, sobre el hombre/mujer cuyo cuerpo debía ser sagrado.
Agamben apunta a propósito del homo sacer: “Aquel que el pueblo ha juzgado por un delito, no es sacrificable, pero quien lo mate, no será condenado por homicidio” (94). La paradoja, según este postulado, es que el biopoder supone la impunidad del poder. El aislamiento del mal, o separar lo sano de lo enfermo, se representa en la novela con la extirpación de órganos de la nación corrompidos —la madre-patria y su hijanación—, y la acción impune de un padre quien se anticipa a la enfermedad operando a la hija —Patricia—, aludiendo así a la “prevención” aplicada por la dictadura. Este asunto, asimismo, remite al padre tiránico que expulsa el mal. La referencia es inmediata al anarquismo y el imaginario libertario sometido y vencido en 1907 en Iquique, al igual que al socialismo de Salvador Allende, cuyo desarrollo fue impedido por el golpe de Estado de 1973. El título de la novela metaforiza los hechos del “impuesto a la carne” que empezaron en Santiago en 1905 y concluyeron con la matanza de obreros anarquistas en la Escuela de Santa María de Iquique en 1907. Los inicios del siglo XX en Chile están marcados por matanzas ejecutadas por gobiernos contra obreros anarquistas y socialistas; se trataba de desterrar las “ideologías extranjeras” —argumento central del discurso liberal de entonces— que habían penetrado la vida de los obreros y amenazaban, en 1910, las celebraciones del centenario de inicio del proceso independentista de Chile. Frente a ello, Eltit recuerda que el ejercicio del poder violento sobre las clases populares, anarquistas y socialistas, tiene al menos dos momentos históricos que debían conmemorarse, en lugar del bicentenario, puesto que la historia de la represión es siempre la misma. Por ello se lee en la novela: “Mi madre y yo tenemos mentes de archiveras anarquistas y escondemos esa condición en los pliegues que envuelven nuestra senilidad” (Eltit, Impuesto a la carne 63). A pesar de la represión, se trataría de guardar memoria.
La idea de aniquilar el mal ideológico en el cuerpo social, por otro lado, implica el asunto de la inmunidad. Esposito, tomando en cuenta a Polly Matzinger, señala que “la inmunidad, … antes que identificarla con una defensa valerosa del yo contra cualquier invasor exógeno, más bien la asimila a un sofisticado sistema de alarma accionado por una serie de ‘comunicaciones positivas y negativas con una vasta red de otros tejidos del cuerpo’” (Inmunitas 53). De ahí que el hospital-Chile también se entiende como un sistema sofisticado en el que se estudia ese mal y donde se activa la alarma para imponer el orden social y político. Hacia 1973 ese país fue el centro de ajuste del Plan Cóndor de la CIA para el desarme de la amenaza comunista, que aparentemente se había regado por Latinoamérica. Tal plan derivaría en un programa conjunto, una red militar de control social entre países del Cono Sur. Aparte de eliminar el “mal” del comunismo, hecho que cobró miles de vidas y la persecución y desaparición de activistas e intelectuales, en Chile también se desató la guerra preventiva interna. La tesis de la venta de órganos en la novela se puede leer, en este marco, como el producto de la prevención con fines lucrativos: los cuerpos y los órganos se desaparecen, pero en realidad sirven para otro propósito: dinamizar el capital neoliberal. La sociedad chilena es inmunizada; esto se hace, por ejemplo, con “un film que [transcurre] en los hospitales manchados de sangre por tanto soldado herido, una película radicalmente nacionalista, una de esas cintas que hemos visto hasta el cansancio en las horas en que mi madre y yo nos proponemos olvidar” (Eltit, Impuesto a la carne 118). La propaganda, es decir, la propagación de la fe hacia la patria liberal-neoliberal es una de las formas de inmunizar mentes y cuerpos; la otra sería la violación del cuerpo y de su espíritu; de este modo, “debe entenderse por inmunidad la condición de refractariedad del organismo ante el peligro de contraer una enfermedad contagiosa” (Esposito, Inmunitas 16). Hacer que el cuerpo social refracte al mal social es una tarea del poder diseminado en la sociedad de control; asimismo, esa misma tarea es el corazón de las fuerzas represivas policiales y militares. Esto explica por qué en Chile y en Latinoamérica existen sectores que hasta la fecha aplauden y desean el retorno de los regímenes fascistas dictatoriales.
EL CUERPO SUJETO DEL PODER
Eltit no escapa a la tesis foucaultiana del cuerpo como algo solo biológico, sino también como fundamento del biopoder (Foucault y Fontana 137): el cuerpo así es social, es una construcción social y, al mismo tiempo, hay un cuerpo social; este, conocido como “población”, conlleva lo orgánico-productivo en relación al organismo social. La novela abunda sobre el cuerpo como lugar de sujeción —de la política del biopoder— y de inscripción —de lo social—. Cabe, empero, describir la tipología que Eltit realiza acerca de ese cuerpo sujetado y social.
Primero está el cuerpo en “binidad”; no es el cuerpo binario, sino los cuerpos de dos mujeres que comparten el mismo dolor y designio. Así, madre-hija se pertenecen y son solidarias entre ellas, porque sus cuerpos están unidos; la hija contiene a la madre (Eltit, Impuesto a la carne 32), al mismo tiempo que la madre condiciona a la hija para vivir dentro de ella. En lo metafórico es la madre-patria que origina la hijanación. Inherentemente, la nación chilena inscribe la historia de la patria que le ha dado el nombre, y en ese cuerpo se inscribe el mismo poder que, por paradoja, le sujeta, le coacciona, le tortura y extrae lo esencial de ella —sus órganos—. El deseo actual de la hija-nación, tras su dolorosa historia de gestación “continua”, nos la muestra como alguien que sigue estando viva; ella dice: “Necesito desesperadamente a mi madre y me necesito a mí misma. Quiero mis órganos y las venas que teníamos” (179). A pesar de la historia de dictaduras, ella o ellas reclaman el lugar que les pertenece: ser resituadas en la patria; de ahí que ante el olvido actual, es necesario recordar que hubo una madre-patria y una nación que, aunque hayan colapsado los Estados-nación, derivaron a una voluntad de comunidad. Habría que preguntarse qué es la nación. Eltit todavía se refiere a ella como una comunidad utópica, enferma de muerte —y quizá ese es el sentido de la frase introductoria de la novela— por efecto del neoliberalismo (Pastén 108, nota 33).
En segundo lugar está el cuerpo mimético. Sabemos, por la narradora, que la madre se mimetiza en Patricia y esta se convierte en la prima, hecho que profana los cuerpos (Eltit, Impuesto a la carne 56). En la madre-patria está la historia de la “patria vieja” fracasada, porque si bien fue una insurrección de criollos, los patricios chilenos, aquellos que aspiraban a España, la hicieron desmoronarse: la crítica es a la idea de la independencia, aunque anclada en lo colonial. La idea de lo mimético también supone el cuerpo monstruoso. La madre-patria anómala, abandonada por su naturaleza, al final hace nacer a una hija-nación que luego se “contamina” con el anarquismo o el socialismo. Tal contaminación las vuelve cuerpos desviados donde hay hemorragia, incrustación, convulsión (32).
Lo monstruoso remite al lugar de lo parasitario. La madre es vista como una submujer, un “retazo antropológico” (47), anquilosada en el pecho de la hija y que respira penosamente, con gesto-miedo robótico (67 y 170); ambas son un solo cuerpo o, si se quiere, dos cuerpos vinculados a un destino; acaso acá se tenga un punto de enlace con el cuento del ecuatoriano Pablo Palacio, “La doble y única mujer” (1927), expresión del cuerpo en binidad como conflicto. En lo narrativo madre-hija esperan una nueva operación —¿de separación?—, pero en lo metafórico este cuerpo monstruoso-parasitario nos remite a la mujer trabajadora y productiva, pero que debe estar al margen, por su exceso de maternidad. Es decir, el cuerpo de la madre-hija es el perfil de la maternidad anarquista donde la procreación supondría “la plenitud del estado reproductivo” (Bellucci 148); se opondría a la maternidad liberal que funda cuerpos sociales afines a la productividad controlada, donde el cuerpo es sumiso, aprisionado para que no se exceda; así la normalización del cuerpo tiene un valor de cambio: al cuerpo se le construye y determina como algo social en lugar de que este sea el lugar de la libertad. Frente a ello, Eltit va dibujando también el ideario anarquista y feminista del cuerpo libre-liberado, donde postula que la mujer debe reapropiarse de su cuerpo (Impuesto a la carne 170) para que vuelva a ver el futuro (174), además de que se le reconozca como ser social. La novela es crítica del sistema sociopolítico imperante, ya que inscribe una intención reivindicatoria.
Si el cuerpo es sujeto del poder, también se debe hablar del cuerpo político de la sociedad. En la novela es el otro lado del hospital: es quien encarcela a los anómalos, es quien tortura a la supuesta “vergüenza” nacional. Este cuerpo político militar, médicofascista, es quien prohíbe hablar de la enfermedad, aunque reciba beneficio de ella. Por ejemplo, el cuerpo político de la patria neoliberal deja morir a quienes son indigentes y prohíbe que se hable del “mal” de la pobreza; así, el neoliberalismo se muestra “exitoso” en la medida que alienta el crecimiento de la economía. Eltit es crítica ante este hecho inducido por el cuerpo político nacional:
Se está muriendo la enferma en la sala común, se muere de hambre.
No seas tonta, me dice mi mamá, cómo se te ocurre mencionar esa palabra contaminada, totalmente prohibida por los severos controles electrónicos de la historia, ¿te volviste loca?, ¿cómo te atreves?
Me lo dice mientras me tapa la boca con su mano demasiado manchada. Su mano zurcida con unas costuras desprolijas de venas (Impuesto a la carne 160).
Si antes las obreras lucharon por la carne en las despensas populares, lo que les llevó a su encarcelamiento o aniquilación, en el neoliberalismo el hambre se distribuye entre quienes no son productivos, y los deja morir. La prohibición de la palabra es la censura impuesta por la dictadura —contra la que luchó también Eltit en la década de 1980— y se refiere a la prohibición de hablar del exterminio por el hambre, otra manera de aplicar la razón gubernamental.
Otra dimensión es el cuerpo como tecnología. En la sociedad disciplinaria aquel es asimilado como una máquina productiva; a la productividad del cuerpo le corresponde, así, un salario que virtualmente reconoce la energía invertida en la producción de capital. Empero Eltit, a la luz del bicentenario, ironiza esta idea. Es la paradoja del cuerpo convertido en ruina. El capitalismo ha degradado el cuerpo: “Quieren convertirnos en ruinas nacionales. Hoy nos notificaron que debido a nuestros, ¿cuántos años?, ¿doscientos?, vamos a participar (fugazmente) en el festejo más emblemático (y vacío) del segundo siglo. Una reunión que contará con la generosa garantía de una asistencia multitudinaria para que el acto se convierta en un suceso que traspase las fronteras y llene de gloria a la nación o a la patria o al país o como se llame actualmente” (Impuesto a la carne 107).
La narradora reconoce, a pesar de tener conciencia del tiempo detenido, que son ruinas o el ejemplo de mujeres trabajadoras que han quedado como los restos de un pasado que no se ha eliminado del todo. Como tal, serán exhibidas como ese resto que remite a lo que siempre se trató de cuidar, el cuerpo medicalizado para que sea productivo, y eliminar el cuerpo maternal excesivo, donde su propia productividad es peligrosa para el aparato productivo del capital. La patria chilena celebra la ruina del cuerpo de doscientos años y exhibe los cuerpos de la madre-patria y de la hija-nación como tecnologías sociales obsoletas: el neoliberalismo hace que se suprima la idea de patria, de nación o de país, de esas formas productivas de conciencia y de mano de obra localizada, para abrir un espacio “libre” para las transnacionales.
La manipulación que hace el cuerpo político de la patria del capital, de la ruina del cuerpo social, incluso implica la institución del cuerpo digitalizado. Las mujeres son capturadas digitalmente para hacer con ellas “historia” (Eltit, Impuesto a la carne 113). Con este tema se toca el problema de la memoria, donde la comunicación y las tecnologías de memorización histórica organizarían los cuerpos como imágenes de un pasado.
HISTORIA COMUNITARIA Y GESTA LIBERTARIA
Impuesto a la carne es una novela-ensayo que, en medio de los discursos celebratorios del bicentenario chileno, trató de ser más bien una alerta para mirar lo que se pretendía festejar. El libro es un revés a la historia oficial. Eltit analiza la naturaleza de esa historia. La novela, como se advirtió, habla de la patria-nación, que luego, dado su descarrío, fue reducida al emplazamiento del olvido. Pero la idea es abordar la historia de los cuerpos sociales y nacionales. Si se hace una inversión en la metáfora descrita, Eltit plantea que la historia oficial excluye la historia de los otros, de los subalternos, y celebra sobre sus ruinas, exhibiéndolos como cuerpos peligrosos y “felizmente” desaparecidos. De ahí que ensaya a contar la historia “menor” del marginalizado. Con las reiteradas autoseñalaciones a las mujeres como anarquistas, ejemplifica la lucha del anarquismo, confrontando el archivo oficial. Así se presenta la memoria de la madre, atacada por la senilidad. Con base en la vivencia con su madre, o si se quiere, en tanto que el cuerpo de ella está dentro de la hija —el cuerpo en binidad—, esta habla del anarquismo (Eltit, Impuesto a la carne 156), para elaborar y testimoniar un archivo nuevo (163).
Por eso se hace referencia a la revuelta de las mujeres (33), es decir, a su rol en la huelga por la carne en Iquique en 1907, además de las sociedades de resistencia organizadas por mujeres anarquistas desde 1903 (68). Asimismo, se sugiere rememorar la comuna de Iquique (36), no obstante la matanza, cuestión que aún queda en la memoria de muchos sectores de Chile. La narradora quiere así organizar la memoria para pensar la comuna y, con ello, la comunidad (182), desde el punto de vista de las mujeres: “Vamos a generar el gran manual histórico del maltrato y de la postergación” (82), señala. Habría dos hechos significativos en la novela-ensayo de Eltit. Primero, que en esta se piensa la comunidad como principio de lo social en oposición a la idea de nación, concepción liberal. Segundo, bajo el signo del “anarcobarroco”, lugar de enunciación de la narradora-Eltit, se quiere refundar al cuerpo femenino —y masculino— por la vía de su reapropiación.
Reivindicar la comunidad en lugar de la nación es la clave de esta novela. Si la madre-patria y la hija-nación son producciones de sentido de un tipo de sociedad que al mismo tiempo niega al otro, la comunidad socialista vendría a ser la promesa de lo que debe venir. En principio la madre-patria es la que origina a la “Patria vieja”, proyecto neocolonial; luego la hija-nación funda a Chile, la “Patria nueva”, como tierra del terrateniente o como espacio del poder liberal y luego neoliberal. Aquellas figuras emblemáticas pronto serán aprisionadas metafóricamente en la novela, coaccionadas por ambos sistemas políticos que enfrentaban el rostro del criollo y del trabajador, quienes en apariencia habían sido contaminados por el socialismo y el anarquismo. Con estos aparece ese cuerpo social “otro” peligroso que en la historia chilena se representa como quien se oponía a los proyectos liberales. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué un sector de Chile abraza las causas utopistas y libertarias, sobre todo en el siglo XIX? Es evidente que los proyectos independentistas estaban influenciados por el pensamiento que propugnaban letrados europeos como Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, entre otros; pensamiento, por otro lado, utopista, que buscaba la fundación de una sociedad nueva donde fuera posible el socialismo. En la “Patria nueva” chilena está el germen de lo utópico con Mariano Egaña, quien intentó introducir ideas en la primera Constitución de su país. Empero, no es sino en la década de 1840 cuando aparece el movimiento de los “igualitarios” con Francisco Bilbao y Santiago Arcos Arlegui, quienes luego encabezaron un levantamiento contra el gobierno de Manuel Montt, uniendo a obreros, artesanos y gente letrada, que fracasó.
Si ciertos sectores burgueses propugnaban el socialismo utópico, fueron los trabajadores, hacia 1880, quienes llevaron la bandera del anarquismo con la que se clamaba la libertad total del Estado liberal por considerarlo antihumano. Las mujeres fueron núcleo del movimiento anarquista a finales del siglo XIX, sobre todo con publicaciones periódicas: su postura anticlerical, sus ideas de liberación sexual, por formar mutuales, pero además el reclamo para cambiar el sistema laboral planteando mejoras a la vida precaria que tenían sus familias, les valió persecuciones y, en el caso de Iquique, fueron baleadas ellas y sus hijos por defender el derecho al alimento. Visto de este modo, en la novela la necesidad de recuperar la comunidad es clara. Habría que decir con Esposito que la comunidad se funda, antes que por los lazos afectivos que pueden formar agrupaciones, más bien por el deber o por la deuda que supone dicho compromiso: la comunidad se hace en función de lo que les falta a quienes se pretenden como miembros, hecho que impone un deber, el de la donación recíproca (Communitas 29-31). Esto es lo que estaba ya en la “comuna” y luego en las “mutuales”, todas ellas propiciadas, para el caso chileno, por mujeres. Por esto, la narradora dice: “Solo en la comuna radica la única posibilidad de poner en marcha la primera gran mutual del cuerpo y después, con una esmerada precisión, organizaríamos la gran mutual del la sangre” (Eltit, Impuesto a la carne 182). El proyecto de la gran comuna se proyecta al futuro, 400 o 500 años más allá del presente, y su base es fundar mutuales del cuerpo. Tiene también la intención de eliminar al Estado y lo patrio o lo patriarcal. Si antes la gesta libertaria resultó en un fracaso, en un desastre nacional, lo mismo que la gesta de las mujeres fue masacrada, esta nueva gesta debería darse a partir de la reapropiación del cuerpo. La captura digital que en principio alude a la tecnología, en el caso de tal reapropiación, funciona como forma de aprendizaje del cuerpo, donde lo digital alude a volver a tocarse; con ello se trataría de enfrentar al control de lo sensible, además de entrar al cuerpo para transformarlo en memoria (113). La idea de penetrarse a sí mismas para sentirse vendría a suponer el ejercicio de la feminidad sensible.
Con el proyecto de la mutual del cuerpo se postula compartirlo libremente; es decir, trocar en el futuro los cuerpos. Eltit plantea que la mujer se reapropie de su cuerpo y su sexualidad: es decir, ser propietarias de lo sensible, previa huelga de los efluvios propios y el paro social de las materias, de la piel, de los órganos, de los miembros del cuerpo (Impuesto a la carne 186). Es la postura del anarcobarroco: “Mi madre es mi órgano más extraviado y elocuente. En la patria de mi cuerpo o en la nación de mi cuerpo o en el territorio de mi cuerpo, mi madre por fin estableció su comuna” (185). Tal postura implica relaciones de solidaridad con base en la donación recíproca: la madre-socialista dona a la hija-anarquista el deber ser, en tanto la hija-anarquista dona a la madre-socialista el cuerpo del ser. De acuerdo a ello, planteo la siguiente definición de anarcobarroco en función del feminismo de Eltit: en la trama social por la que se disemina el poder, la mujer, con su cuerpo, en unión con otros cuerpos de mujeres, escribe su historia e inscribe en su cuerpo libre la historia de sus propias conquistas.
CONCLUSIÓN: ESCRIBIR LA DISTOPÍA
Novela-texto político y novela-ensayo, Impuesto a la carne se trata de la distopía chilena. El texto de Eltit, al escenificar el hospital y a las mujeres atrapadas allá, describe una heterotopía, un lugar en suspensión, un emplazamiento de desviación del acontecimiento “normal”. Esto sirve para ilustrar paradójicamente a un Chile eufórico que se aprestaba a celebrar el bicentenario del inicio del proceso independentista, y para que se pregunte si se quieren celebrar doscientos años de autoritarismo, matanzas y traiciones a la patria y a la idea de nación, además del imaginario del “modelo económico” de prosperidad. La heterotopía como un espejo, asimismo, ayuda a reflejar y reflexionar sobre el impacto del neoliberalismo en Chile, donde se desacralizó la vida humana y donde el cuerpo terminó cosificándose por la dinámica del capital. Dado el espíritu crítico-reflexivo que Eltit realiza mediante la narradora, la novela arranca desde la heterotopía, estrategia que le permite suspender toda presunción celebratoria, para luego describir la distopía de una nación Latinoamericana.
Cabe señalar que la escritora en varias de sus obras ve a Chile, por las contradicciones históricas, como un emplazamiento donde opera lo distópico; sus obras pronto distancian la realidad del país para situarlos en espacios y tiempos heterotópicos, donde hay atmósferas asfixiantes que sirven para pensar la violencia de ese tipo de sociedad autoritaria a la que Eltit desnuda y denuncia. Por ejemplo, en Por la Patria (1987), novela sobre un grupo humano en un pueblo marginal, está presente la idea del padre dominante —quizá la patria despótica—, expuesto como el poder opresivo de la autoridad que además circunscribe y determina el espacio de vivencia familiar; lo importante es el encerramiento de la mujer que simbólicamente es el de una forma de vida, en este caso, de alguien con raíces indígenas. Hay la visión de una distopía —el barrio— donde la violencia ejercida por el dominante —a veces invisible— marca los cuerpos de sus habitantes. Como una necesidad de salir de allá, la mujer Coya/Coa pretende refundarse —casi como en sentido inverso a Impuesto a la carne, es decir, ser parida nuevamente (Eltit, Por la patria 180)—, como tratar de refundar el pueblo de origen. Otro caso es Jamás el fuego nunca (2007), una novela narrada por una mujer quien, si bien convive con su pareja, además de ser parte de una célula izquierdista revolucionaria, es consciente de que esta ha fracasado en su misión, ya que la célula por más utópica que haya sido, ha devenido en una entidad desfasada en el tiempo. Lo distópico es la habitación donde está la pareja, porque aunque se trataría de un lugar donde comparten algo, una relación amorosa; se trata de un emplazamiento angustioso, de encierro, en el que, semejante a la idea de aislamiento de la célula, para que le falte oxígeno —es decir, de libertad— gracias al poder opresivo de la nación autoritaria, está presente el hecho de la imposibilidad de reproducirse —la pareja sin destino—. Así, se puede asimilar la presencia de los dos cuerpos, ahora improductivos, como la imagen del cuerpo en binidad analizado antes, que había sido inutilizado por el ejercicio de la medicalización; para el caso, la célula utopista fracasa en conseguir su objetivo de instalar su proyecto de cambio social y político en Chile. En la novela Fuerzas especiales (2013) el escenario de un edificio rodeado por fuerzas de represión supone que una mujer busque la necesidad de escape en el ciberespacio, aunque esta misma heterotopía digital sea igualmente lugar de encierro. En otras palabras, Eltit ensaya en sus novelas, bajo diferentes formulaciones, la fundamental, la de la clausura a modelos de libertad que podrían haber conducido a Chile a un mejor destino, visión evidentemente distópica y opuesta a las tesis celebratorias de un país moderno que ha sabido responder con eficiencia a las dinámicas del mercado global y al capitalismo empresarial.
Bajo las ideas anteriores se debe pensar la distopía “en el sentido etimológico y testimonial del término, en el sentido en que puede decirse que en su origen hubo una utopía, un lugar de ninguna parte, que al encontrar su topos, su lugar terreno, se convierte en un mal lugar” (Núñez Ladevéze 50). En efecto, contra la historia oficial, retomando a Impuesto a la carne, Eltit dibuja cómo las gestas libertarias de la “Patria vieja” y de la “Patria nueva” derivaron en el fracaso, sobre todo porque en ellas hubo un sentido utopista incomprendido. La gesta hospitalaria, en el marco de ser anarquistas prisioneras del Estado —la remisión a los hechos de Iquique— como plan de liberación, también es un fracaso. Todo el relato, como se constató, es la muestra de la sujeción, del biopoder aplicado a los cuerpos y a los órganos, a la eliminación del sublevado o del subalterno pobre. Se perfila allá una organización social y política jerárquica, en la que el General es como el Gran Padre vigilante y soberano que administra la vida de la gente para evitar que se desvíe. Esta distopía fascista además está “casada” con el neoliberalismo, donde prima el orden del capital sobre los cuerpos y las sensibilidades. Estos rasgos se pueden identificar en las novelas de Eltit ya mencionadas.
En la distopía chilena de la Eltit, el hospital y sus operarios receptan al opuesto y lo extrañan, le sacan muestras, lo analizan, al tiempo que lo mantienen oculto o separado y apenas exhibido. Su cuerpo es visto como monstruoso y como tecnología aprovechable. Del biopoder se pasa a la explicación del poder biotecnológico, donde la extracción de órganos podría servir para restaurar o refaccionar otros cuerpos: ¿no es acaso verdad que el tráfico de órganos es el tema fundamental de la sociedad biotecnológica reciente? Y tomando en cuenta otros rasgos de ciertas novelas de Eltit —espacios cerrados vistos como tecnologías de encierro, dispositivos para mirar, para extraer, para memorizar, para escapar idealmente, etc.—, ¿no es acaso verdad que el capitalismo empresarial —los fanes del neoliberalismo—, al instalar a Chile como laboratorio de experimentación de políticas económicas, tuvieron para su beneficio algunos “conejillos”, es decir, células de anarquistas, revolucionarios, izquierdistas, para extraerles su propia humanidad —por la vía del encerramiento y la desaparición— hasta hacerles exánimes? Quizá una cierta respuesta a alguna de estas interrogantes también pueda hallarse en el relato testimonial escrito por Eltit, El padre mío (1989), acerca de un individuo subalternizado y esquizofrénico, que se puede pensar como la metáfora de un Chile enfermo, es decir, la patria enferma en sí misma.
Por otro lado, gracias a este poder biotecnológico, lo orgánico está envuelto en la promesa de una vida extendida hacia los cuatrocientos o quinientos años próximos: Eltit funda allá su utopía posanarquista o anarcobarroca. Y dice que esta nueva gesta libertaria se iniciaría con un ataque hacker futurista (Impuesto a la carne 111), hecho que resultaría en la utopía de la vuelta a la comunidad. Es evidente que el encierro, la clausura, la anulación de los cuerpos sociales siempre abre el resquicio a la voluntad de pensar el futuro. Si con la heterotopía nos deteníamos a mirar la historia, siendo esta la distopía chilena donde las utopías no pudieron concretarse, ahora la misma distopía se abre al lugar de la esperanza con el planteamiento de una sociedad femenina donde se anclaría la nueva utopía social.
* * *
BIBLIOGRAFÍA
- Agamben, Giorgio. Homo sacer I: el poder soberano y la nuda vida. Trad. Antonio Gimeno Cuspinera. Valencia: Pre-textos, 2003. Impreso.
-
Bellucci, Mabel. “Anarquismo, sexualidad y emancipación femenina: Argentina alrededor del 900”. Nueva Sociedad 109 (1990): 148-157. Impreso.
-
Eltit, Diamela. Fuerzas especiales. Santiago de Chile: Planeta, 2013. Impreso.
---. Impuesto a la carne. Santiago de Chile: Seix Barral, 2010. Impreso.
---. Jamás el fuego nunca. Santiago de Chile: Seix Barral, 2007. Impreso.
---. El padre mío. Santiago de Chile: Francisco Zegers Editor, 1989. Impreso.
---. Por la patria. Santiago de Chile: Las ediciones del ornitorrinco, 1986. Impreso.
Errázuriz, Luis Hernán. “Dictadura militar en Chile: antecedentes del golpe estéticocultural”. Latin American Research Review 44.2 (2009): 136-157. Impreso.
-
Esposito, Roberto. Communitas: origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu, 2003. Impreso.
---. Inmunitas: protección y negación de la vida. Buenos Aires: Amorrortu, 2005. Impreso.
-
Foucault, Michel. El cuerpo utópico. Las heterotopías. Trad. Víctor Goldstein. Buenos Aires: Nueva visión, 2010. Impreso.
---. Seguridad, territorio y población. Trad. Horacio Pons. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006. Impreso.
---. El nacimiento de la clínica: una arqueología de la mirada médica. Trad. Francisca Perujo. México D.F.: Siglo xxi, 1978. Impreso.
-
Foucault, Michel, y M. Fontana. “Verdad y poder (Michel Foucault en diálogo con M. Fontana)”. Un diálogo sobre el poder. Trad. Miguel Morey. Madrid: Alianza, 1997. Impreso.
-
Hardt, Michael, y Antonio Negri. Imperio. Trad. Alcira Bixio. Buenos Aires: Paidós, 2002. Impreso.
-
Núñez Ladevéze, Luis. “De la utopía clásica a la distopía actual”. Revista de estudios políticos 44 (1985): 47-80. Impreso.
-
Palacio, Pablo. “La doble y única mujer”. Obras completas. Madrid: ALLCA XX, 2000. Impreso.
-
Pastén, J. Agustín. “Radiografía de un pueblo enfermo: la narrativa de Diamela Eltit”. A contracorriente 10.1 (2012): 88-123. Impreso.
-
Silva Avaria, Bárbara. Identidad y nación entre dos siglos: patria vieja, centenario y bicentenario. Santiago: LOM Ediciones, 2008. Impreso.
* * *
ivanr@uhemisferios.edu.ec.
Candidato a Doctor en Literatura Latinoamericana. Universidad Andina Simón Bolívar