Proyecto Patrimonio - 2019 | index | Diamela Eltit | Autores |
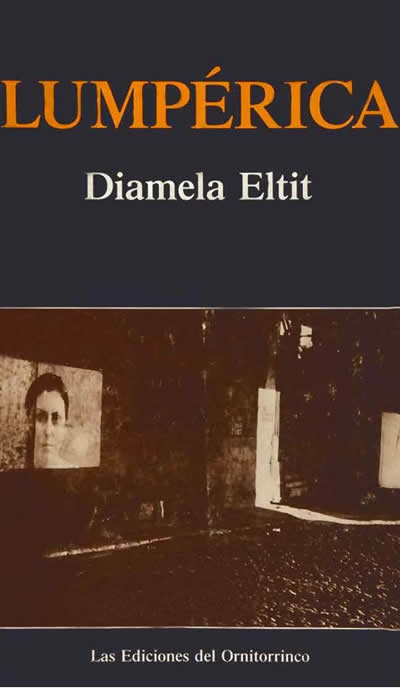
La frontera y la herida: Lumpérica de Diamela
Eltit
Por José Antonio PANIAGUA GARCÍA
Universidad de Salamanca
Publicado en Anales de Literatura Hispanoamericana.
2014, vol. 43, Núm. Especial, 71-83
.. .. .. .. ..
RESUMEN
Una de las preguntas más interesantes a la hora de afrontar el estudio de Lumpérica (1983), de Diamela Eltit, se relaciona con el modo en el que el espacio narrativo afecta al concepto crítico de espacio (latinoamericano). La estrecha relación que guardan la plaza pública y una secreta sala de interrogatorios sistematiza un patente enfrentamiento de esta obra con los discursos de dominación y marginalización. Desde esta perspectiva, este trabajo propone una lectura de Lumpérica como argumento encaminado a la descolonización del poder y el saber, en un debate sobre la modernidad eurocéntrica y sus consecuencias, lo que permite ahondar con mayor conveniencia en la especificidad coyuntural de América Latina en las últimas décadas del siglo XX.
Palabras clave: espacio narrativo, Lumpérica, Diamela Eltit, descolonización.
Border and wound: Lumpérica by Diamela Eltit
ABSTRACT
One of the most interesting questions about the study of Lumpérica (1983) by Diamela Eltit, concerns the way in which the narrative space affects to the critical concept of (Latin American) space. The correspondence between the public square and a secret interrogation room systematizes in this work an evident confrontation with the discourses of domination and marginalization. From this perspective, I propose a reading of Lumpérica based on this text as a statement of the decolonization of power and knowledge, in a debate about Eurocentric Modernity and its consequences. This approach will delve more conveniently in the context of Latin America in the last decades of the 20th century.
Keywords: narrative space, Lumpérica, Diamela Eltit, decolonialty.
* * *
1. La recepción crítica de Lumpérica
Más de tres décadas han transcurrido desde la publicación de Lumpérica (1983) de Diamela Eltit, una obra considerada en la actualidad como paradigma literario de un contexto –el de la resistencia al régimen de Augusto Pinochet– donde no fue vista, sin embargo, con buenos ojos. Por un lado, la crítica censuró su tortuosa sintaxis, un léxico ambiguo y un marcado elitismo incomprensible en aquellos momentos. Por otro lado, esta obra fue considerada como un alegato subversivo, sí, pero fallido por su alejamiento de toda expectativa que un lector en plena dictadura esperaría satisfacer, valoración a la cual se adhirió, paradójicamente o quizás por ello, una gran mayoría de la izquierda chilena que controlaba los modelos discursivos de lucha contra el sistema (Olea, 1993: 84; Brito, 1994: 115; Kirkpatrick, 2006: 52-65).
A pesar de ello, las raíces de su trabajo de intervención en la realidad deben buscarse, al menos, cuatro años antes de la aparición de Lumpérica, cuando Diamela Eltit funda en 1979 junto a Raúl Zurita, Lotty Rosenfeld, Juan Castillo y Fernando Balcells el Colectivo de Acciones de Arte (CADA) en Chile. De todas las actuaciones del grupo, la que quizá posteriormente merecería mayor encumbramiento tuvo lugar a finales del año 1983. Con la intención de formar una red de grafitis en contra de la dictadura, el colectivo roció las paredes de Santiago de Chile con decenas de inscripciones en las que podía leerse “No+”, un mensaje que los ciudadanos deberían completar con imágenes o palabras anónimas. Estas operaciones extraliterarias de la autora demuestran su interés por la performance como procedimiento de ensayo espacial. El proceso de escritura de Lumpérica, simultáneo a su militancia en el CADA, evidenció que la preocupación de Eltit se encaminaba a la conformación, pues, de una “territorialidad metafórica” que aumentase la sensación de control individual (Neustadt, 2001: 95)[1].
Lumpérica “cuenta” la historia de L. Iluminada, una pordiosera de los barrios de Santiago que, en el ocaso, llega hasta la plaza pública y bajo la mirada de los “desharrapados”, marginales como ella, y de un cámara que registra la acción, amparados todos por la luz de un cartel, El Luminoso, ejecuta hasta la llegada del nuevo día un repertorio de ejercicios de experimentación extrema, desde el exhibicionismo hasta la autolesión. La razón de entrecomillar su capacidad para desarrollar una trama radica en la construcción de una historia con una acción mínima que niega, a su vez, la linealidad del tiempo, mostrando así “su rechazo de la confortable separación entre historia y ficción, entre la función de lo imaginario y la del sistema simbólico en el ámbito de lo ‘real’”, lo cual afirma también un desacuerdo y superación de las fórmulas genéricas heredadas de la tradición (Castro-Klaren, 1993: 98-100). A este respecto, Eugenia Brito comenta: “No es casual que justamente fuera a partir de esta novela que la literatura de la Resistencia viera aparecer a la ciudad y sus habitantes en el espacio literario abierto por Eltit. Posteriormente a la aparición de Lumpérica, su primera novela, la ciudad va a circular más libremente en la literatura chilena” (Brito, 1994: 111).
La ciudad como marco de operación analítica es, entonces, esencial para tratar la obra de Diamela Eltit, aunque este aspecto se ha visto en ocasiones frustrado o desatendido en favor de otros discursos. Debido al profundo conocimiento de la autora sobre el pensamiento postestructuralista, la crítica literaria ha destacado el lenguaje como uno de los puntales de su narrativa, razón por la cual esta escritura fue acusada de elitista[2]. Desde este planteamiento, Lumpérica atentaría contra el aislamiento de los códigos de comunicación monolíticos que asumen una verdad única sobre el mundo y sus esquemas simbólicos (Brito, 2006: 21). La fragmentación lingüística en esta obra alude, además, a la desestructuración del espacio urbano, a la imposibilidad de aprehender la ciudad y a la ruptura de sus mitos de representatividad en torno a un modelo binario de inclusión-exclusión.
La urbe, por esta razón, nunca será vista en la obra de Diamela Eltit como una dimensión completa, total, sino que, por su carácter inaprensible, se volverá múltiple y fragmentaria (Kirkpatrick, 2006: 34-40). En cambio, “no debemos dejarnos seducir por el esplendor sígnico del texto” (Oyarzún, 2009: 135). Dierdra Reber (2005), en un brillante artículo, señala la necesidad de sobreponerse a este tipo de reflexión acerca del texto eltitiano por la redundancia y circularidad que supone hablar de una obra reconociendo en ella su valor literario en función del mismo aparato crítico del que la escritora se apropia para construir su narración. En consecuencia, si se alejase lo suficiente lenguaje y topos, nuevas formas de observación del espacio narrativo podrían asumirse en un análisis de Lumpérica, como se aprecia en las siguientes palabras de Julio Ortega:
Se podría, enseguida, demostrar que esa articulación de agencias operativas (la resistencia a la dictadura, la crítica feminista, la fuerza marginal, la alarma global) sitúa cada novela de Eltit en el debate por las interpretaciones de lo nacional en tanto fuente de lo globalizado; del sujeto latinoamericano ante la desidentidad del neo-liberalismo; de la política y la ética decidida por el lugar (o falta de lugar) de otro entre los otros. Se trataría, así, del espacio social vaciado por la comunidad desaparecida. Por lo mismo, si lo indeterminado es el proceso conductor donde lo articulado se constituye, nada resulta gratuito en estos textos, que son instrumentos de hacer espacio y poner pie a tierra. (2009: 50)
2. Hacer espacio: un modelo de análisis
Plantear nuevos modelos de trabajo en América Latina no es tarea fácil. La modernidad, difícilmente superada en estos países, trajo consigo una paradoja: mientras una parte de la sociedad soporta fuertes procesos de desterritorialización, estos seres marginalizados gozan de las herramientas necesarias para efectuar un movimiento opuesto de reanclaje y cuestionamiento del mismo sistema que los excluye (Castro Gómez, 1999). En esta línea de flujos de re-posicionamiento se sitúan, en gran medida, los discursos postcoloniales.
La importancia de estos estudios radica en la dilucidación de un contexto epistemológico instaurador de una sociedad en la cual el sujeto aspire a la consecución del reenganche de las relaciones “intersubjetivas” espacio-temporales, no solo en el orden social sino también simbólico. No se trata de homogeneizar a la población tradicionalmente desplazada, sino de incorporar a todos los individuos en el flujo dinámico global. Por esta y otras cuestiones de fondo, la propuesta postcolonial es un gran ejemplo de lo que F. de Toro llama la “condición posteórica”, centrada en la producción de hipótesis a partir de sistemas discrepantes que buscan un nuevo espacio de diálogo (2002: 48). No obstante, estos trabajos perseveran con cierta frecuencia en la imposición de nociones que fueron universalizadas desde Europa y, más tarde, la periferia asumió cuando quiso hacerse cargo de su condición latinoamericana, una forma banal y alternativa de colonización (Mignolo, 1997: 66). De ahí que de Toro afirme:
Lo que hoy es bastante claro es que permanecer fuera solamente puede reproducir el binarismo del sistema que se desea desmantelar. Así, nos queda solamente una salida: habitar el centro, apropiarse de sus discursos para deconstruirlos […] habitar no significa apropiarse de todas las formas de conocimiento, sino también de descolonizar nuestros propios discursos. (2002: 60)
Esta hipótesis de trabajo responde a una actitud intelectual que aboga por el intercambio disciplinario para motivar una discusión plural y, sobre todo, internacional que establezca un contacto dialógico entre los dos polos de la cuestión postcolonial (Mignolo, 2003: 158-159). Uno de los grandes logros de estos estudios, en espacial de su deriva descolonial, es la consideración de la modernidad como un fenómeno universal construido a partir de la expansión de Occidente y que dio como resultado la implantación del discurso colonial y su integración en una “red global” de debate entre las potencias hegemónicas (Castro Gómez, 1999: 94), formulando una narración deslocalizada de América Latina (Mignolo, 2007: 31). Si se traslada esta apreciación a Lumpérica, es posible afirmar que:
El vagabundeo por los márgenes urbanos, el deseo de armar una imagen en negativo de la ciudad y la mirada que establece vínculos estéticos y afectivos entre el sujeto portador de un lenguaje y la anomia que circula muda y excluida, despierta la atención por la diferencia, por los atópicos y utópicos (desde la perspectiva enunciativa que no renuncia a identificar en ellos cierta ‘verdad’ liberadora, cierto poder transgresor) cuerpos que, expulsados del orden económico del Estado y del orden simbólico de la palabra, y ajenos a las prácticas que regulan el intercambio intersubjetivo, se decoran, se cubren y llevan a cuestas los signos de su miseria. Entonces, más allá de la exterioridad que los conforma y más allá de su vaciamiento, Eltit reconoce en ellos una fuerza deseante que parece reclamar una mirada. (Croquer, 2000: 93)
Aunque pueda pensarse lo contrario, la cuestión de una perspectiva de análisis descolonial no trata de ignorar el dominio de Occidente ni el occidentalismo, como tampoco desvía la atención sobre las consecuencias derivadas de la colonización en América Latina. Lo cautivador de este planteamiento es su voluntad de desencriptar el saber y el poder: capitalismo, trabajo y raza, el triple eje de control. El “desprendimiento” que comporta el pensamiento descolonial reafirma la confianza en mundos alternativos, un lugar-otro que habitar, de ahí que Lumpérica engendre en su búsqueda continua una nueva cartografía como “narrativa del desplazamiento” (Toro, 2002: 117-118).
Esta abstracción en la interculturalidad de los países colonizados esclarece, en definitiva, las “estrategias de disimulación” que han orquestado la ilusión de una autonomía que el individuo marginal alguna vez creyó poseer. La solución de estas fantasmagorías activaría, así, un proceso de reescritura de la crónica de la represión (Spivak, 2011: 79). El sujeto colonizado retomaría los relatos silenciados de la historia para construir otra nueva, insólita, cimentada, frente a la “textualidad del imperio” (su sistema lingüístico y simbólico), en una “textualidad-otra” (Vega, 2003: 285). La construcción de los relatos oficiales de la nación no responde, entonces, a la elaboración de datos y sucesos sino que se trata de un acontecimiento de violencia epistémica interesado en ofrecer una determinada visión del mundo y construir en la conciencia del dominado su otredad (Spivak, 2011: 33).
Por consiguiente, Lumpérica se vuelve efectiva como juicio crítico fronterizo, relacionando el conocimiento del ser marginalizado con el pensamiento occidental, imperial y metafísico (Mignolo, 2003: 130). La respuesta del oprimido no es otra que penetrar en el núcleo de la máquina del Estado para desactivar desde allí sus flujos dialécticos hegemónicos e interculturalizar el saber: “las prácticas estéticas decoloniales no se realizan en una exterioridad absoluta al sistema-mundo colonial, sino en su interior mismo, en sus márgenes e intersticios, en las marcas no cicatrizadas de la herida causada por la acción colonial, tanto en los mapas del mundo como en los cuerpos” (Gómez Moreno, 2012: 16). Sobre este inmenso corte, Lumpérica alza la voz; animada por la herida, comienza la performance en la plaza pública de Santiago.
3. Cartografía de la herida (colonial)
El debut literario de Diamela Eltit se inscribe en un momento de crisis y desencanto de la utopía latinoamericana, fruto de las descompensaciones que se observaron, ya en la década de los setenta, entre el entusiasmo inicial de estos proyectos y sus resultados posteriores. Esta situación puede explicarse, al menos, por la conjunción de tres circunstancias histórico-críticas. En primer lugar, el debate acerca de la modernidad pronto se vio rodeado de un marco social desfavorable: el estancamiento financiero y la desintegración del poder producirán un repliegue de la intelectualidad hacia Europa, abandonando la esperanza de hallar otros mundos posibles (Quijano, 1988: 51-52). En segundo lugar, la condición utópica se determinó en función de un equívoco terminológico entre “modernidad” y “modernización”, además de que esta última llegara tarde, como un producto manufacturado cuya errónea implantación construyó la idea de una pasividad continental latinoamericana (Quijano, 1988: 10). Por último, la disyuntiva de la modernización y su relación con el sistema político-económico neoliberal, desmanteló cualquier posibilidad de competir con otros países y mejorar la red de comunicación internacional (García Canclini, 1999: 21-22).
A la luz de este marco sucintamente esbozado, Nelly Richard se hizo eco en 1994 de un problema adicional: la incapacidad disciplinar de las ciencias sociales para asimilar, pese a que su reflexión sobre la modernidad ya se había puesto en marcha años atrás, las operaciones literarias de la “nueva escena” de arte en Chile:
Tendieron más bien a relegar las lecturas extrasistemáticas en los márgenes de sus saberes clasificados […] sin dejar que cruces de saberes más nómades se combinaran transdisciplinariamente y abrieran espacios de legibilidad entre disciplinas y disciplinas, más acá y más allá de los repertorios técnicos convencionados por el mercado de las especializaciones. (1994: 80-81)
En este contexto de crisis, la relación entre el espacio y el arte puede cifrarse del siguiente modo: “La urbanización literaria no es solo la respuesta temática a la modernización social, sino sobre todo una respuesta estética, vinculada estrechamente a la renovación de las formas artísticas y al anhelo de universalidad” (Llarena, 2002: 48). Desde este planteamiento, el espacio se interpreta como un programa epistemológico de los individuos marginalizados que no pueden exponer legítimamente su propuesta. Esta hipótesis de lectura del espacio rectifica el mundo material, inaugura un orden colectivo y acerca a los individuos una realidad empírica, destruyendo la imagen de la citada pasividad continental (Aínsa, 1998: 13).
El proyecto espacial de Diamela Eltit se lleva a cabo, entre otros recursos en Lumpérica, a través del enfrentamiento de dos lugares narrativos: una sala de interrogatorios y la plaza de Santiago. El primero de ellos enlaza con el concepto de seguridad de estado, el cual no solamente se refiere al control del espacio privado sino que, a través de la detención, la reclusión y la tortura, los desposee de toda vida (Cortés, 2010: 56). En función de una marcada estética de la repetición, el fantasma de las investigaciones bajo dictadura resurge en forma de preguntas concentradas en la dilucidación de un solo fin: averiguar qué motivó al interrogado –el cámara que registra la acción experimental de L. Iluminada– a filmar la performance de la protagonista. El proceso de obtención de su testimonio alberga una discusión de enorme interés: discernir el cometido de los espacios urbanos colectivos.
El interrogador, no identificado, plantea una cuestión inicial: “Me preguntó: – ¿cuál es la función de la plaza pública?” (Eltit, 1983: 37)[3] El cámara comienza con una descripción general que reúne a todos los individuos que transitan por allí a diario: niños, enamorados, viejos sentados en bancos de piedra y madera, mujeres que tejen, mendigos que duermen y “desquiciados”, es decir, esquizofrénicos (37- 39)[4]. A continuación, el interrogado es coaccionado para atender otra demanda: “Describe la plaza” (39). Su retrato, próximo a una écfrasis, dibuja el espacio desde un punto de vista morfológico: dimensión cuadrangular, suelo de baldosas, piso de cemento. Estas preguntas iniciales, sin embargo, no alcanzan el resultado deseado por el interrogador, que empieza a dirigir su razonamiento e increpa al sujeto a fijarse en determinados aspectos: “¿Y los cables de la luz eléctrica y los faroles? […] ¿Y qué efectos dan cuando la luz está encendida?” (40). Sus respuestas, progresivamente, amplían con pequeños detalles la especificidad de la plaza como espacio ensayado, donde cada individuo asume un papel preestablecido; es la estampa de un universo jerarquizado, fragmentado en “micro-colonias” donde todos poseen un lugar asignado de antemano.
Más adelante, el cámara se niega a contestar las cuestiones que se le plantean: “Las preguntas se trivializaban cada vez más” (45); el aparato represor, empero, cuenta con el miedo y la alienación para forzar al hombre a través de una lógica colonial a continuar obedeciendo: “A no ser que fuera imprescindible no lo haría. La mirada del otro lo incitó a continuar, la impaciencia se asomaba a sus ojos” (46). Finalmente, el interrogador confiesa conocer las grabaciones del interrogado, ante lo cual se desata la descripción detallada del motivo que ha provocado su encierro: la ayuda prestada a L. Iluminada en el momento de su caída en mitad de la plaza pública (45-46).
De forma paulatina, el lector avanza en la constatación de la sala de interrogatorios como un escenario de control que permite la ejecución del poder moderno/colonial, espacio donde el sujeto es anulado epistémicamente de su condición humana. A este respecto, resultan esclarecedoras las siguientes palabras de L. Iluminada, pronunciadas durante su estancia en una clínica: “Yacer así en una sala de hospital –desprendida de toda alma– alejada de los árboles, con el plástico que de vez en cuando cae sobre su rostro sin que su propia mano pueda alejarlo” (70). En consecuencia, frente a la visión del espacio clausurado de la represión, parece indispensable reconocer la plaza pública en Lumpérica como antinomia del lugar de vigilancia y articuladora de una nueva fenomenología de la imagen.
En líneas generales, esta dimensión urbana puede concebirse como “metonimia de la cultura y ordenamiento social, desplazamiento de la polis en tanto fuente de ritualidad, simbología, epistemología, relaciones, figuraciones y configuraciones del poder” (Oyarzún, 2009: 140). La operación de L. Iluminada, sin embargo, carece de un programa preestablecido. El hilo narrativo en Lumpérica, ya se advirtió, es inconsistente; en cambio, nada tiene que ver con una falta de destreza. Como señala Walter Mignolo, “la enunciación [del discurso diferencial] como promulgación toma prioridad sobre la acción como representación” (1997: 66).
El ritual que opera la protagonista de la obra tendría, además, un sentido como posibilidad del cuerpo –motor de los oficios performativos de incorporarse a una nueva comunidad, con nombre propio, de pleno derecho y asumida desde la voluntad y no desde la imposición por su condición marginal (Castro-Klaren, 1993: 107-108). Lumpérica apuesta por una organización geopolítica alternativa de la plaza, creando en ella modelos de humanidad-otra, un proceso similar pero inverso al que posibilitó el nacimiento del esquema artificial de “humanidad ideal” que señaló sus cuerpos como no normativos y, en consecuencia, los invisibilizó (Mignolo, 2007: 40-41).
Por consiguiente, la performance en la plaza de Santiago remite a la idea de ocupar el centro para habitar el universo, en la medida en la que “en todo sueño de casa hay una inmensa casa cósmica en potencia” (Bachelard, 1998: 84): “De pronto para bruscamente el trote y en el centro hurga con sus pezuñas. Es su señal llamado más que una búsqueda. Su cuello baja, sus ancas se levantan, sus pelos sufren una suave erizada. En previsible modo sus amplias patas inician en el centro mismo de la plaza su desbordante galopada” (56). L. Iluminada, como puede deducirse de estas palabras, conforme avance la narración soportará un proceso de metamorfosis zoomórficas constante, afanado en la adquisición del espacio personal: “Está punceteada por las ancas/ rasguñada más bien por sus propias uñas, huellas rosadas establecen marcas de fuego como propiedades” (51-52). Por este motivo, la intervención se opone a la experimentación tradicional del espacio como sensación dirigida por la cultura (Aínsa, 2006: 19).
La plaza, en este curso de mutaciones de L. Iluminada, se convierte en un redil improvisado donde los habitantes del “lumperío” aguijonean al animal con sus espuelas: “la plaza entonces se hace peligrosa; ese corral que la transforma en cerca, faroles en estacas, bancos en rejas hasta desollarse las patas” (52). No obstante, la protagonista ha desarrollado, fruto de su acostumbramiento, mecanismos de defensa en contra de las fuerzas que habitan el lugar que se le ha negado: “El cuero está oculto por los pelos, el frío burla y así esta estadía en la plaza se vuelve soportable. De animal modo obtiene la estadía” (53). En ese sentido, la superposición de dimensiones reales y oníricas en el espacio de la plaza justifica la actividad de L. Iluminada “a partir del dinamismo del texto” y no de las “alusiones a lo que está fuera” (Gullón, 1974: 253). Dicho de otra manera, en Lumpérica se produce una suspensión del “contrato simbólico que garantiza la posibilidad de admitir como verosímil ciertos enunciados articulados en determinados contextos” (Brito, 2006: 20).
La consecución del individuo marginalizado, desde este planteamiento, atraviesa un estadio intermedio consistente en una doble articulación del discurso colonial y descolonial: “se robustece para soportar bien esa montada; sin embargo, sin la montada su facha es incompleta” (53), lo que alude a un esfuerzo del ser marginal por trabajar de manera simultánea en dos lógicas de pensamiento para hacer más efectivo su proyecto (Mignolo, 2006: 56-57). De algún modo, la enunciación múltiple guarda una estrecha relación con la herida colonial, a la cual jamás se renuncia, en las fronteras entre el dolor y el placer que “nos dejan, al menos momentáneamente, en una zona ética neutra” (Castro-Klaren, 1993: 101):
dejaría de acatar las órdenes, torcería el camino amenazando chocar contra los árboles o bien contra los bancos, desobedecería siempre el mando de las otras piernas, para dejar que sus patas marcaran un camino distinto del que la montara. Hasta que por fin sintiera en sus costados la ira de las espuelas, el penetrar implacable del acero y sólo entonces pudiera relinchar, mugir, bramar, sentir la herida. (54)
El ciclo de oscuridad en el que se inscribe Lumpérica permite hablar, además, de la “paradoja de la inicialidad de un acto de habla”, por la cual la repoblación nocturna del espacio público recupera no su originalidad sino su origen, la razón por la que fue pensado como lugar de mediación intercultural (Bachelard, 1998: 102). La performance exhibicionista de L. Iluminada señala un proceso de confianza cósmica en el mundo, pese a la precariedad del nido, la casa; la protagonista no pierde allí el “ensueño de seguridad” que habita en ella y le libera catárticamente de la opresión colonial.
No obstante, las repercusiones de una interpretación del espacio público como casa van más allá de una cuestión fenomenológica. Las acciones de Lumpérica desafían los esquemas simbólicos de género que asocian a la mujer con el ámbito doméstico, lugar de descanso del hombre-guerrero y donde la Historia no tiene discurso ni capacidad para inscribirse en los procesos dialécticos (GuerraCunningham, 2012: 822). Este hecho se identifica, por tanto, con una doble transgresión en la obra: por un lado, L. Iluminada abandonaría el lugar tradicionalmente asignado a la mujer y, en segundo lugar, haría del espacio vedado su propia y legítima dimensión. Por consiguiente, la obra de Eltit “nos conduce a definir la casa como un ideologema en cuya elaboración va primando una posición ideológica con respecto a la experiencia de ser mujer y a los derechos que se exigen en un contexto político determinado” (Guerra-Cunningham, 2012: 824).
Sin embargo, Lumpérica es también una historia en suspensión. La llegada del sol impide concretar el triunfo de su proyecto y los habitantes del lumpen, ahora, reniegan de su experimento de apropiación: “Mas no la siguen, de hecho el lumperío se ha replegado ante su andanada, niegan su efecto, se muestran sordos ante sus sonidos” (57). Dada la situación, el único refugio de L. Iluminada es entregarse al amparo de la luz eléctrica y a su cegador brillo, convencida de la única verdad que puede articular cuando su sangre ha manchado el piso, su pelo, arrancado a duros manotazos, descansa sin vida en los pastelones de la plaza y su flujo menstrual empapa su vestido: “nadie la obligará a elegir lumpen” (59), jamás. Cuando el ocaso vuelva a traer la cerrada noche, el lumperío será testigo del enfurecido grito de la yegua, la vaca y la serpiente legitimando con su voz y sus gestos el espacio que le devolverá su derecho natural de pertenecer:
el anochecer sustenta la plaza en su ornamento, para que ella adopte en sí las poses tránsfugas que la derivan hasta el cansancio, encendida por el aviso que cae en la luz sobre el centro de la plaza, entre los árboles y los bancos, para llegar hasta el cemento donde permanece de espaldas. Porque el frio en esta plaza es el tiempo que se ha marcado para suponerse un nombre propio, donado por el letrero que se encenderá y se apagará, rítmico y ritual, en el proceso que en definitiva les dará la vida: su identificación ciudadana. (7)
4. Conclusión
Lejos de solventar cualquier interrogante, este trabajo reabre algunas viejas cuestiones apuntadas en el grueso de la bibliografía precedente. En primer lugar, a partir de este modelo crítico alternativo es posible ahondar con mayor conveniencia en el contexto histórico, político, social y cultural de América Latina. La escritura de Diamela Eltit, entonces, deviene estética encaminada a la descolonización del poder y el saber, para efectuar un debate acerca del pensamiento de la modernidad y su lógica colonial. La focalización en el espacio narrativo, además, evidencia un interés por los discursos de recuperación y legitimación a partir de un proyecto literario que amplifica ontológicamente al sujeto marginal y le dota, bajo este auspicio, de una nueva identidad, una nueva fenomenología de la imagen, de su imagen. Será de enorme provecho, por ello, concluir estas líneas con unas palabras de Diamela Eltit, pronunciadas en una entrevista con Robert Neustadt en Ñuñoa, el 10 de junio de 1998, que ponen de relieve su papel como verdadera protagonista de un proyecto epistemológico singular:
Se inició desde la primera conversación la decisión de hacer un tipo de arte relacionado con la situación política, eso es lo que nos movilizó, el desastre político de ese tiempo. Se realizaron una serie de reuniones y se organizó el trabajo. Teníamos claro que íbamos a cuestionar los soportes tradicionales y frente a la intervención dictatorial sobre los espacios públicos, íbamos a trabajar la ciudad como obra, soporte, pasión. (Neustadt, 2001: 93)
* * *
Notas
[1] Para profundizar en las relaciones del CADA y Lumpérica, véanse Fernández de Alba (2006) y Donoso (2009).
[2] Como recuerda Juan Carlos Lértora, lo marginal en Diamela Eltit se encuentra en muchas de las características de su mundo ficcional, no en las operaciones narrativas de su autora (1993: 27).
[3] De ahora en adelante, se indicará en exclusiva el número de página en el que se encuentran las referencias y citas textuales extraídas de Lumpérica (1983).
[4] La esquizofrenia y la locura, además de otras consecuencias para la trama, permiten destapar las falacias de la represión del discurso dominante que no pretende sino “ocultar fragmentos de deseo, aristas psicóticas subyacentes en la epidermis de la norma, borrando la posibilidad binarista y enmascarante de la clasificación que la aleja de su aparente transgresión” (Brito, 2006: 27).
* * *
Bibliografía
AÍNSA, Fernando.
1998 Necesidad de la utopía (selección) = Potrzeba utopii (wybor). Varsovia: Universidad de Varsovia, Centro de Estudios Latinoamericanos.
2006 Del topos al logos: propuestas de geopoética. Madrid: Iberoamericana.
BACHELARD, Gaston.
1998 La poética del espacio. 2ª ed. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
BRITO, Eugenia.
1994 “La narrativa de Diamela Eltit: un nuevo paradigma socio-literario de lectura”, en Campos minados (literatura post-golpe en Chile). Santiago de Chile: Cuarto Propio, pp. 111-142.
2006 “Utopía y quiebres en la narrativa de Diamela Eltit”, en Bernardita Llanos M. (ed.) Letras y proclamas: la estética literaria de Diamela Eltit. Santiago de Chile: Cuarto Propio, pp. 19-32.
CASTRO-KLAREN, Sara.
1993 “Escritura y cuerpo en Lumpérica”, en Juan Carlos Lértora (ed.), Una poética de literatura menor: la narrativa de Diamela Eltit. Santiago de Chile: Cuarto Propio, pp. 97-110.
CASTRO GÓMEZ, Santiago.
1999 “Epistemologías coloniales, saberes latinoamericanos: el proyecto de los estudios subalternos”, en Alfonso de Toro y Fernando de Toro (eds.) El debate de la postcolonialidad en Latinoamérica: una postmodernidad periférica o cambio de paradigma en el pensamiento latinoamericano. Madrid: Iberoamericana, pp. 79-100.
CORTÉS, José Miguel G.
2010 La ciudad cautiva: control y vigilancia en el espacio urbano. Tres Cantos, Madrid: Akal.
CROQUER PEDRÓN, Eleonora.
2000 “Diamela Eltit: la obscenidad de un texto errante/errático” en El gesto de Antígona o la escritura como responsabilidad (Clarice Linspector, Diamela Eltit y Carmen Boullosa). Santiago de Chile: Cuarto Propio, pp. 79-99.
DONOSO, Jaime. 2009 “Práctica de la Avanzada: Lumpérica y la figuración de la escritura como fin de la representación burguesa de la literatura y el arte”, en Rubí Carreño Bolívar (ed.), Diamela Eltit: redes locales, redes globales. Madrid: Iberoamericana, pp. 239-260.
ELTIT, Diamela.
1983 Lumpérica. Santiago de Chile: Ediciones del Ornitorrinco.
FERNÁNDEZ DE ALBA, Francisco.
2006 “Literatura chilena de Avanzada, performance y vídeo arte: Diamela Eltit en Lumpérica”, en María José Porro Herrera y Blas Sánchez Dueñas (eds.). En el umbral del siglo XXI: un lustro de literatura hispánica (2000-2005). Córdoba: Servicio de Publicaciones de Universidad de Córdoba, pp. 277-291.
GARCÍA CANCLINI, Néstor.
1999 Imaginarios urbanos, 2ª ed. Buenos Aires: Eudeba.
GÓMEZ MORENO, Pedro Pablo y Walter Mignolo.
2012 Estéticas Decoloniales. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Disponible en:
http://www.adelajusic.files.wordpress.com/ 2012/10/decolonialaesthetics.pdf [Consultado el 15 de junio de 2014].
GUERRA-CUNNINGHAM, Lucía.
2012 “Género y espacio: la casa en el imaginario subalterno de escritoras latinoamericanas”, Revista Iberoamericana, vol. LXXVIII, núm. 241, octubre-diciembre 2012, pp. 819-837.
GULLÓN, Ricardo.
1974 Teoría de la novela (aproximaciones hispánicas). Madrid: Taurus.
KIRKPATRICK, Gwen.
2006 “El ‘hambre de ciudad’ de Diamela Eltit: forjando un lenguaje del sur”, en Bernardita Llanos M. (ed.) Letras y proclamas: la estética literaria de Diamela Eltit. Santiago de Chile: Cuarto Propio, pp. 33- 68.
LÉRTORA, Juan Carlos.
1993 “Diamela Eltit: hacia una poética de literatura menor”, en Una poética de literatura menor: la narrativa de Diamela Eltit. Santiago de Chile: Cuarto Propio, pp. 27-35.
LLARENA, Alicia. 2002 “Espacio y literatura en Hispanoamérica” en Javier de Navascués (ed.) De Arcadia a Babel: naturaleza y ciudad en la literatura hispanoamericana. Madrid: Iberoamericana, pp. 41-57.
MIGNOLO, Walter. 1997 “La razón postcolonial: herencias coloniales y teorías postcoloniales”, en Alfonso de Toro (ed.) Postmodernidad y Postcolonialidad: breves reflexiones sobre Latinoamérica. Frankfurt am Main: Vervuert, pp. 51-70.
2003 Historias locales, diseños globales: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Tres Cantos Madrid: Akal.
2006 et al. Interculturalidad, descolonización del estado y del conocimiento. Buenos Aires: Ediciones del Signo.
2007 La idea de América: la herida colonial y la opción decolonial. Barcelona: Gedisa.
NEUSTADT, Robert.
2001 CADA DIA: la creación de un arte social. Santiago de Chile: Cuarto Propio.
OLEA, Raquel. 1993 “El cuerpo-mujer. Un recorte de lectura en la narrativa de Diamela Eltit”, en Juan Carlos Lértora (ed.) Una poética de literatura menor: la narrativa de Diamela Eltit. Santiago de Chile: Cuarto Propio, pp. 83-95.
ORTEGA, Julio. 2009 “El polisistema narrativo de Diamela Eltit”, en Rubí Carreño Bolívar (ed.) Diamela Eltit: redes locales, redes globales. Madrid: Iberoamericana, pp. 49-59.
OYARZÚN, Kemy.
2009 “Corruptos por la impresión: vigencia de Lumpérica hoy”, en Rubí Carreño Bolívar (ed.) Diamela Eltit: redes locales, redes globales. Madrid: Iberoamericana, pp. 133-146.
QUIJANO, Aníbal.
1988 Modernidad, identidad y utopía en América Latina. Quito: El Conejo.
REBER, Dierdra.
2005 “Lumpérica: el ars teórica de Diamela Eltit”, Revista Iberoamericana, vol. LXXI, núm. 221, abril-junio 2012, pp. 449- 470.
RICHARD, Nelly. 1994 La insubordinación de los signos: (cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis). Santiago de Chile: Cuarto Propio.
TORO, Fernando de.
2002 Intersecciones II: ensayos sobre cultura y literatura en la condición postmoderna y postcolonial. Buenos Aires: Galerna.
SPIVAK, Gayatri Chakravorty.
2011 ¿Puede hablar el subalterno? Buenos Aires: El cuenco de plata.
VEGA RAMOS, María José. 2003 Imperios de papel: introducción a la crítica postcolonial. Barcelona: Crítica.