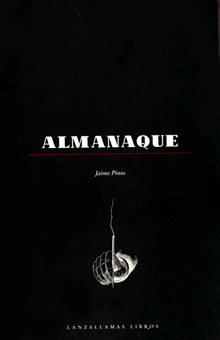
Las Lecturas de 2010
Diego Zuñiga
http://hermanocerdo.anarchyweb.org/
El mejor libro que leí este año se llama La promesa del alba y es de un francés desquiciado –Romain Gary-, como casi todos los escritores franceses, creo. O, por lo menos, como los más notables del siglo XX: Pienso en Boris Vian, en 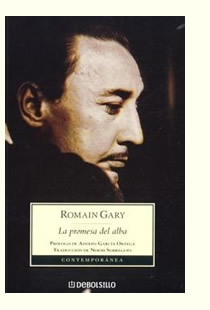 Proust, en Céline, en el desconcertante Paul Léautaud y en el inefable Perec. Creo que también debería detenerme un buen rato en este último y decir que Un hombre que duerme es una novela triste y bella y alucinante y que, sin duda, a varios nos hubiese gustado escribir –y quizás también vivir-, y que junto a La promesa del alba son los dos libros de este año que pasaron, automáticamente, a esa biblioteca personal de libros que uno debió haber leído hace años, muchos años, para entender mejor las cosas y que nunca te cansas de recomendar.
Proust, en Céline, en el desconcertante Paul Léautaud y en el inefable Perec. Creo que también debería detenerme un buen rato en este último y decir que Un hombre que duerme es una novela triste y bella y alucinante y que, sin duda, a varios nos hubiese gustado escribir –y quizás también vivir-, y que junto a La promesa del alba son los dos libros de este año que pasaron, automáticamente, a esa biblioteca personal de libros que uno debió haber leído hace años, muchos años, para entender mejor las cosas y que nunca te cansas de recomendar.
También, en esa biblioteca, está Árbol de humo, de Denis Johnson, que me pareció un libro mutante, ambicioso y que tampoco me he cansado de recomendar. Tanto así, que una vez, en una clase de escritura periodística donde era ayudante, leí las dos primeras hojas, que me parecen sencillamente brillantes, y dije, con mucha convicción, que así había que escribir. No sé si los alumnos entendieron lo que quise decir –creo que yo tampoco sé qué quise decir-, pero sé que a todos los conmovió ese mono agonizando en los brazos de Houston.
*
Creo que fue la primera vez que me pasó: leí La ciudad en invierno, de Elvira Navarro, y quise hablar con ella por mucho rato, felicitarla, decirle que había escrito un libro increíble, que esa niña que recorre las historias es muy pero muy  perturbadora, que el libro parecía una película de Lucrecia Martel. Me dieron ganas de preguntarle si, en efecto, había visto las películas de Martel y si sabía que entre ellas existían tantas cosas que las unían. Pero claro, Elvira vive en España, yo en Chile, así que la única opción fue mandarle un e-mail felicitándola. La ciudad en invierno es un librazo, así de simple. Un libro que no se parece en casi nada a la literatura española –que es, en general, una lata- y que me hubiera gustado leer antes de escribir mi primera novela, aunque no sé muy bien qué significa eso.
perturbadora, que el libro parecía una película de Lucrecia Martel. Me dieron ganas de preguntarle si, en efecto, había visto las películas de Martel y si sabía que entre ellas existían tantas cosas que las unían. Pero claro, Elvira vive en España, yo en Chile, así que la única opción fue mandarle un e-mail felicitándola. La ciudad en invierno es un librazo, así de simple. Un libro que no se parece en casi nada a la literatura española –que es, en general, una lata- y que me hubiera gustado leer antes de escribir mi primera novela, aunque no sé muy bien qué significa eso.
Era su primer libro. El difícil arte del primer libro. Pienso en Todo nada, de Brenda Lozano y Papeles falsos, de Valeria Luiselli; dos mexicanas jóvenes, inteligentes, talentosas, que debutaron con esos títulos. El primero, una novela llena de literatura y de una escritura compleja, de un ritmo increíble, cercana a Beckett en forma y fondo; el segundo, una colección de ensayos en los que se mezclan con la crónica de viaje y la autobiografía, una escritura envidiablemente precisa y cercana, muy cercana al mejor Sergio Pitol (“Una autobiografía soterrada” funciona, y funciona como en sus mejores momentos). Ahora, si alguien quiere pensar en la literatura joven mexicana, el nombre de ellas no se les puede escapar, y sumémosle a Yuri Herrera, un poco mayor y más violento y frío, sin duda, como se puede apreciar en sus Señales que precederán al fin del mundo”, y el cuadro queda casi completo.
Antes, un pequeño desvío: El año pasado se editó, en España, Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia. A principio de 2010 estuve unos días en México y me traje toda la narrativa de él. La verdad es que sigo sin entender por qué el libro pasó casi inadvertido en España y por qué no se ha distribuido en Latinoamérica. Las muertas es un novelón que antecede, de alguna forma, a todos los juegos entre realidad y ficción, o a esa idea de ficcionar ciertos hechos reales e insertar  distintas estrategias narrativas tan en boga en estos tiempos. Cuesta entender por qué no está en el lugar que se merece.
distintas estrategias narrativas tan en boga en estos tiempos. Cuesta entender por qué no está en el lugar que se merece.
Otro desvío: el primer texto de Traiciones de la memoria, de Héctor Abad Faciolince. La historia de un padre muerto y un poema de Borges que, al parecer, no es de Borges. La vida, en realidad, como un relato borgeano. Y la primera novela del ecuatoriano Eduardo Varas, Los descocidos, la historia de un hombre que quiere olvidar una historia de amor, pero que no puede, o quizá, en el fondo, no quiere.
Regreso del desvío y me quedo en Perú: Sergio Galarza y su Paseador de perros. Una novela que cita a Micah P. Hinson, creo, estoy casi seguro en realidad, no puede, no debe ser una mala novela. En serio. A Galarza le rompieron el corazón y eso se nota en la novela. No lo conozco, pero estoy seguro de que eso pasó, porque sino no podría haber escrito sobre lo que significa que te hagan mierda y que todo conspire contra ti y que al final, al parecer, sólo quede cierta resignación frente a la vida. Aunque espero, de verdad, que eso algún día se transforme en otra cosa.
Al lado está Bolivia. Si me apuran, me atrevería a decir que por ahí se están escribiendo los mejores cuentos de este lado del continente, como lo demuestran Vacaciones permanentes, de Liliana Colanzi y Cinco, de Rodrigo Hasbún. Son historias íntimas que hablan de familias rotas y jóvenes a la deriva; postales sobre un país, en realidad, a la deriva. Y pensar que Colanzi y Hasbún tiene menos de 30 años. Ojo con eso.
 Y llego hasta Argentina y acá me detengo. Un amigo me prestó Rabia, de Sergio Bizzio. ¿Por qué cresta nadie me había hablado de Bizzio? Rabia tiene el argumento de una teleserie –intencionalmente, claro-, que se logra sostener por la prosa de Bizzio y convertirla en un libro memorable. En serio: es la historia de un obrero que se enamora de una empleada. Y luego ocurre un asesinato y él se esconde en la casa donde trabaja ella, y nada, Bizzio sostiene el relato quién sabe cómo. Su escritura recuerda, inevitablemente, a la habilidad de Fogwill. Y claro, pasar por Argentina, pensar en la literatura contemporánea argentina, no tiene sentido si no se menciona a Fogwill. Si el 2009 fueron sus cuentos los que nos recordaron lo notable que era, este 2010 me detuve un buen rato en Los pichiciegos y nada: si algún día uno logra hacerse cargo de la Historia con esa habilidad, pues puede retirarse tranquilo. Fogwill, claro, no debería haberse ido tan luego. Pero bueno, qué mierda le vamos a hacer.
Y llego hasta Argentina y acá me detengo. Un amigo me prestó Rabia, de Sergio Bizzio. ¿Por qué cresta nadie me había hablado de Bizzio? Rabia tiene el argumento de una teleserie –intencionalmente, claro-, que se logra sostener por la prosa de Bizzio y convertirla en un libro memorable. En serio: es la historia de un obrero que se enamora de una empleada. Y luego ocurre un asesinato y él se esconde en la casa donde trabaja ella, y nada, Bizzio sostiene el relato quién sabe cómo. Su escritura recuerda, inevitablemente, a la habilidad de Fogwill. Y claro, pasar por Argentina, pensar en la literatura contemporánea argentina, no tiene sentido si no se menciona a Fogwill. Si el 2009 fueron sus cuentos los que nos recordaron lo notable que era, este 2010 me detuve un buen rato en Los pichiciegos y nada: si algún día uno logra hacerse cargo de la Historia con esa habilidad, pues puede retirarse tranquilo. Fogwill, claro, no debería haberse ido tan luego. Pero bueno, qué mierda le vamos a hacer.
Algunas últimas postales: los cuentos de Samanta Schweblin, que por fin llegaron a Chile; la sorpresa que me produjo leer El oficinista, de Guillermo Saccomanno; los últimos textos de Leila Guerriero: una crónica conmovedora –y espeluznante- sobre Zimbabue y sus enfermos de Sida, un relato acerca de lo que significa tener como pareja a un veterinario, que en realidad parece un cuento en la línea de A.M Homes, Lorrie Moore y Grace Paley –no está demás decir que Leila Guerriero es, a ratos, la gran heredera latinoamericana de ellas-; un cuento de Patricio Pron que se llama “Es el realismo” y que aparece en El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan -¡Qué titulo!- que recién pude comenzar a leer; y finalmente un relato que leí en internet hace muy muy poco, de Mariana Enríquez, que se llama “Cuando hablábamos con los muertos”, que es, sin duda, un cuentazo sobre Argentina y los desaparecidos.
Coda: En realidad el mejor libro de este año es uno que no pude leer, pero que si hubiera podido hacerlo, sin duda que sería el mejor libro que leí este año: se llama Relatos reunidos, se publicó en Argentina y es de Hebe Uhart. Hace unos meses leí Turistas y entendí que todos los comentarios laudatorios y categóricos acerca de su talento son ciertos, completamente ciertos.
*
Debo terminar en Chile. Y lo primero que hay que decir, es que este año le perteneció a la poesía. Ruda, de Germán Carrasco, Guía para perderse en la ciudad, de Víctor López, La Ley de Snell, de Leonardo Sanhueza, 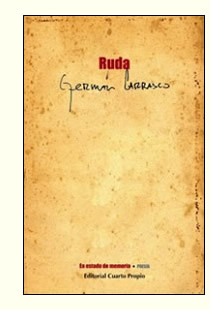 Alameda tras las rejas, de Rodrigo Olavarría, Homenaje a Chester Kallman, de Cristián Gómez y Almanaque, de Jaime Pinos, son libros importantes. Carrasco y sus poemas callejeros que tan bien han absorbido la tradición anglosajona del siglo XX; López y un poema largo que podría ser una novela sobre una familia que se descompone en un Chile que se descompone; Sanhueza y una poesía más diáfana pero no por eso menos potente; Olavarría y un diario de vida que juega con los géneros mientras va dejando registro de las historias de desamor de su protagonista; Gómez y sus poemas que parecen cada vez más peruanos –y ojo, que pienso en el Perú de Vallejo, Adán, Eielson, Watanabe y Cisneros-; y finalmente Pinos con su Almanaque, para mí el libro más notable de poesía de este 2010. En realidad no sé si lo que hace Pinos es poesía, sólo sé que leí Almanaque arriba de una micro y sentí que el autor de ese libro tenía algo que decirme. Y ahí, creo, fue cuando entendí que en general los escritores no tienen casi nada que decir, que son pocos, en realidad, los que te cuentan una historia que de verdad vale la pena escuchar. Y Almanaque, con sus poemas políticos, rabiosos, casi documentales, me pareció que te contaba una historia que sí vale la pena escuchar.
Alameda tras las rejas, de Rodrigo Olavarría, Homenaje a Chester Kallman, de Cristián Gómez y Almanaque, de Jaime Pinos, son libros importantes. Carrasco y sus poemas callejeros que tan bien han absorbido la tradición anglosajona del siglo XX; López y un poema largo que podría ser una novela sobre una familia que se descompone en un Chile que se descompone; Sanhueza y una poesía más diáfana pero no por eso menos potente; Olavarría y un diario de vida que juega con los géneros mientras va dejando registro de las historias de desamor de su protagonista; Gómez y sus poemas que parecen cada vez más peruanos –y ojo, que pienso en el Perú de Vallejo, Adán, Eielson, Watanabe y Cisneros-; y finalmente Pinos con su Almanaque, para mí el libro más notable de poesía de este 2010. En realidad no sé si lo que hace Pinos es poesía, sólo sé que leí Almanaque arriba de una micro y sentí que el autor de ese libro tenía algo que decirme. Y ahí, creo, fue cuando entendí que en general los escritores no tienen casi nada que decir, que son pocos, en realidad, los que te cuentan una historia que de verdad vale la pena escuchar. Y Almanaque, con sus poemas políticos, rabiosos, casi documentales, me pareció que te contaba una historia que sí vale la pena escuchar.
Una pequeña nota: La reedición de La bandera de Chile, de Elvira Hernández, escrita en dictadura, pero que no ha perdido nada de actualidad.
Finalmente, ahora sí me despido. Este recuento quedó extremadamente largo. Quedaré, en deuda, con los narradores chilenos, amigos que publicaron este 2010 libros rabiosos y tristes, algunos debutaron, otros volvieron después de años, otros se despacharon su mejor libro a la fecha, otros confirmaron cosas y otros abrieron lecturas. Una lista rápida: Estrellas muertas, de Álvaro Bisama; EME/A. La tristeza de la no historia, de Claudia Apablaza; No leer, de Alejandro Zambra; Hombres maravillosos y vulnerables, de Pablo Toro; Zombie, de Mike Wilson; El bulto, de Luis López Aliaga; Niño feo, de Yuri Pérez; Piedra roja, Antonio Díaz; La endemoniada de Santiago, de Patricio Jara; y Canciones punk para señoritas autodestructivas, de Daniel Hidalgo.
Y esto se acaba, mientras estoy comenzando a leer, esta vez en papel y en español, Cheever: una vida, de Blake Bailey. Quizás no haya mejor forma de terminar el 2010 y comenzar el 2011. O eso me gusta creer.