Proyecto
Patrimonio - 2009 | index | Florencia Smiths | Ernesto González Barnert | Autores |

Florencia Smiths
Entrevista y Poesía
Por Ernesto González Barnert
“Me gusta el escritor que no piensa sus libros según el modelo del cliente al que hay que satisfacerle una demanda, sino según el modelo del lector que está buscando siempre un texto perdido en la maraña de las librerías” escribe Piglia en Crítica y Ficción. Y el libro de Florencia es, sin duda, uno de estos. Me refiero a El margen del cuerpo (Edit. Fuga, Oct. 2008). Donde no queda más que escribir para mantenerse viva. La soledad significa la muerte o el 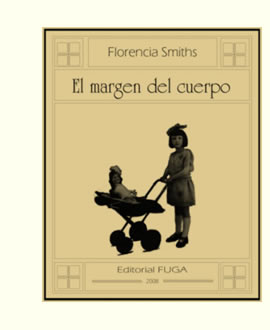 libro. Alguien ha muerto…ha muerto…dicen tan claro que no entiende. Donde las palabras –ese ruido cortado que infunde el lápiz cada vez que se hace el margen- por una observación suya, sola, lapidaria. Se estrellan. Se rehacen, ensayan a dar con el (no siempre justo, cerrado, delineable) margen del cuerpo, cuerpo que es la escritura. La escritura como sinónimo de su propia vida.
libro. Alguien ha muerto…ha muerto…dicen tan claro que no entiende. Donde las palabras –ese ruido cortado que infunde el lápiz cada vez que se hace el margen- por una observación suya, sola, lapidaria. Se estrellan. Se rehacen, ensayan a dar con el (no siempre justo, cerrado, delineable) margen del cuerpo, cuerpo que es la escritura. La escritura como sinónimo de su propia vida.
Sin duda, la apoyatura vivencial de Smiths es de signo autobiográfico, pero, por otra parte, el velo poético con que la abriga tiene la suficiente distancia reflexiva para abordar la puesta en escena de la memoria como su formulación verbal evitando de paso toda caída en el confesionalismo espurio o inocuo, el excedente de creer verso o importante todo lo que pasa a uno, el acierto de no cortar en versos porque lo que hace un poema es la carga de energía y concentración con que arremete el lenguaje –Pound dixit- y no la disposición gráfica en la hoja.
Florencia Smiths (Stgo, 1976) que ha desarrollado su poesía entre los puertos de Valparaíso y San Antonio abre un espacio en su opera prima en solitario donde forja no solo su interioridad, fragua su espacio fronterizo, sin obviar sus puntos de fuga, los desbordes y vacíos, las soledades y pasado que la conforma o la extraña, la hace volver muchas veces sobre su propio contorno. Sino que la quiebra en sombras y destellos sobre nuestras manos al sostener su libro.
Así ensayamos el poema con el dedo del silencio, retrocedemos por el espacio más reflexivo del yo y meditamos sobre el sentido profundo de las cosas. Con esa sensación en la punta de la lengua de pasar la mano por una herida no curada, cerrar los ojos de esa forma en que al volverlos a abrir tras la lectura de “el margen del cuerpo” todo será distinto.
- ¿Cómo comenzaste a escribir? ¿Qué hecho detonó en particular la decisión de ser poeta?
- Comencé a escribir a los tres años, copiando letras en la más absoluta soledad de los tres años, hojeando cuadernos de mi hermana que iba en kinder, y mientras ella iba al colegio yo me aburría y me hacía tantas preguntas como letras tenía en la cabeza, hasta que llegaba a casa y yo le robaba sus útiles, los espiaba, y como estaba en plena fase imitativa comencé copiando su letra, comencé a unir letras, una por una o todas por todas y así se fueron formando las palabras de esa infancia y ese mundo y es inevitable que no lo asocie con la poesía, porque usualmente es así, como aprender a escribir por vez primera sin saber nada de lo que podrá suceder un segundo más, un minuto próximo en este terreno. Claro está que luego esas palabras se fueron haciendo en las paredes y en los bancos y en toda superficie plana como amplia. Asimismo, empecé a escribir leyendo, a esa edad de tres cuando los niños están a cargo del televisor y de las malas horas para hacer el ocio, yo juntaba letras y las nombraba y mis padres pensaban que me las sabía de memoria, hasta que se percataron del arraigo de esas palabras en mí (y decidieron también, subirme dos niveles escolares). Luego mi padre me regaló un diario de vida, a los siete u ocho años (con llave y candado), y así empezó la obsesión por la caligrafía, por sacarle esa traba al lenguaje, por el registro y la escritura. Llené quince diarios de vida que luego se fueron transformando en cuadernos y hojas sueltas y libretitas y muchos secretos y creo que, desde el primero hasta el actual, no ha sido más que fijar esa obsesión por relatar, por contar-me, por decir-me, por conocer-me; más bien por tratar de decir algo, o de porfiar en la certeza de que se puede decir algo. La literatura llega antes de la tragedia, a los nueve años, como avecinando su paso, abriéndose y abriéndome entre temblores (terremoto de 1985), dictadura y silencios de calles, herméticas salas de escuela, rezos y por supuesto, una provincia entera marcada por la pobreza, la desesperanza y la tortura. Creo que ese hecho biográfico en particular que yo llamo tragedia marca mi apertura hacia una búsqueda, un cuestionamiento constante; inaugura el hecho inaudito de la soledad, de la consciencia de un yo ocupando un espacio y un tiempo, un pacto con las palabras. Es un ensañamiento contra lo indecible para poder efectuar ese viaje hacia mi habla, que luego entendí conformaba mi escritura. (Nunca supe hablar en el sentido estricto, en público o con más de una persona). También llega con los sonidos del puerto, las grúas de día y noche moviéndose y golpeando, y los barcos llamando; el mar y esa sordina indescriptible que azota las ventanas y los vientos, sobre todo los vientos y la marea, para mí que he vivido toda la vida frente al mar. Llega con la tristeza, con el desamparo, con esos sentimientos arraigados de no sé dónde. Creo que una conciencia poética como tal, si es que existe, debe haber llegado a los quince años, junto con una idea de amor imposibilitado y los Smiths. Por otro lado, no creo que sea una determinación voluntaria, sino más bien un ajuste de nombre que tiene que ver con el escribiente que lee o produce sin materiales y, cuando hay alguna suerte, tiene a mano papel y lápiz. No creo en esa decisión sino solamente como una voluntad de querer encontrar esa/una voz que siempre ha estado pero que luego con las lecturas y dudas, uno pretende darle forma, hacerla materia y claro que mala o raramente se puede. Lo que sí puedo afirmar es la decisión o actitud hacia el poema como un trabajo pesado, al que uno se enfrenta sin la más mínima certeza de nada y con todas las dudas posibles, asumiendo que el fracaso y la desesperanza es la única expectativa probable en el frente. De eso sí se está seguro. Tal vez de eso provenga, de la mirada y de esa sensación de experiencia antigua que viene de la niñez, de haber vivido más de la edad que se tiene, de haber muerto más veces y sobrevivido otras tantas, cargando con una memoria que trata de hablar por entre las sombras y trivialidades de la vida despierta. Aprendí a leer sola a los tres años y creo que ese hecho es fundamental, como identificación de los signos en que hoy puedo creer, atisbar para mí, de mí, y sobre todo, mis clases de caligrafía en esos mismos años. Eso y la muerte, ese arrebato.
- ¿Qué es para ti la Poesía?
- La poesía es la contradicción. Es la tristeza y la muerte pero también el placer y el privilegio. Pero tampoco creo que sea eso. Es decir, no quiero explicarme lo que es, no quiero hablarme y decir lo que es porque todo en mí, incluso físicamente, orgánicamente, me dicta que no puedo saberlo, que no puedo ni quiero comprenderlo. Menos definirlo. Prefiero quedarme callada. Lo que no significa tampoco que sea el silencio ni mucho más. Acaso sea una situación del ser, la casa donde se mora, una música, un alarido, un deseo, una construcción ideal, un objeto de luchas, un desaire armado, una incrustación en un cuerpo, una eléctrica arremetida, un mal contrato, un pestañeo de este cursor, la manera en que se está situado en el mundo. La poesía acaso se olvida y ahí es donde la tenemos, puede ser el estado en donde se manifiesta lo ajeno, porque nunca se sabe si lo propio lo es efectivamente. En lo personal, la mayor parte del tiempo la he (con)vivido con mi cuerpo, paso por una inquietante sensación que no me gusta, que me incomoda, que jamás ha tenido que ver con nada estable, con un desajuste que me pone aguda por dentro, que me da ansia, hambre, desapego y esa sensación que se tiene cuando hay injusticia. Otra actitud que me recuerda esta pregunta y que la asocio con la poesía es la disociación. Haberme vivido siempre con esa división, ese salirme de mí y de los otros y del lugar donde se está, e intentar desde ese no-lugar, hacia adentro (la mayoría de las veces es hacia adentro), poder llegar a enfilar una frase o un contenido que me deja prendada y me produce, a la vez, placer. También pienso que es una forma de instalarse en la vida, de mirar, de enfocar. Finalmente la equiparo a subjetividades dispersas que desembocan en un lenguaje, esa tal vez sea la palabra justa, el ejercicio y el laberinto adentro de un lenguaje que conmociona al ser que habito (a uno de ellos/ellas). Aunque debo decir que tampoco me creo mucho.
- ¿Para quién escribes?
- Para todas mis niñas otras y las mismas de siempre. Para nadie. Para mí. Para el ausente.
-¿Cuándo escribes, necesitas algo a tu alrededor, alguna cosa, haces algo en particular, etc.?
- Cuando escribo necesito silencio, estar tranquila, sola, preparar el espacio que generalmente es mi habitación, me acuesto, la cama tiene que estar bien estirada, y tengo que tener los libros que estoy leyendo o mis preferidos, los que poseo, a mi lado, sobre el velador. Ojalá diversos lápices bonitos, de todo tamaño, color y punta; mis cuadernos, mi lamparita encendida (porque generalmente escribo de noche), y la mano suelta, sin frío, con letra bonita. Ideal es que todo esté ordenado y limpio, pero eso ya forma parte de mis manías, porque cuando se me ocurre algún ritmo o imagen para escribir entonces necesito anotarla, nada más. Prefiero estar sola, no podría escribir en conjunto, bueno, como dice la Duras: alrededor de la persona que escribe libros siempre debe haber una separación de los demás; jamás se ha podido escribir a dúo, no es como la música. Pienso que es un oficio solitario en extremo y así lo he vivido siempre, sentir que nadie me ve, como si fuese un secreto, como ese misterio y sobre todo, que no estoy siendo parte de nada más que de lo que hago existir. A veces escucho música, pero muy rara vez hoy, antes solía sucederme eso de quedar pendida de algún tono o canción, por ejemplo, Nick Cave me acompañó muchísimo durante un tiempo, y también Moz, y Sigur Rós, etc. En realidad la música era casi más importante para mí que la misma literatura, pero ahora estoy en proceso de técnica escritural así es que estoy pendiente de los libros más que nada. También está la lectura de poesía en sí, no tan diversa, pero hay libros que mientras los leo, me contagio y aún lo hago, de un impulso, de una iniciativa que no cesa hasta que se concreta el poema.
- ¿Cómo es tu proceso escritural? ¿Cómo trabajas hasta concretar un poema?
- Todo empieza en mis cuadernos, ahí aparece en forma de diario (prosa, casi siempre y muy pocas veces en forma de verso); pero primero surge la imagen, que es lo más potente, al principio (cuando pequeña) era de manera bien surrealista, casi dejándome llevar, pero luego esto cambia radicalmente (creo que en época de universidad), porque mi actitud y disposición frente a la escritura se hizo más material, más cruda, más objetual. Creo que tenía un germen de este tipo y que era necesario pasar por todos esos años de ejercicios para poder llegar a esto, para que brotara, y de ahí un paso a corregir incansablemente, a leer los poemas en voz alta, a encontrar una especie de encaje del lenguaje, como si fuera un engranaje del que estoy buscando la pieza y ajuste concreto. Pero fundamentalmente nace alguna frase o imagen que anoto en mi cuaderno y luego la tomo y la voy trabajando, la voy expandiendo y ejercitando, y si va acompañada de una explosión de sentimiento específico, entonces me concentro también en ese impulso y trato de no perderlo y grabarlo y usarlo fríamente para escribir lo más que pueda sobre ese texto. Me doy cuenta de inmediato cuando se va a transformar en texto completo porque no lo olvido más, porque vuelvo, porque lo busco, porque me sigue, se me aparece, insiste. Y luego corrijo y borro, tacho y guardo.
- Ahora bien, por otra parte, me gustaría nos hicieras un breve panorámica del ambiente literario de San Antonio, ¿tus desplazamientos?
- Como en todo, es un ambiente disperso o diverso, pero no es tan amplio como se quisiera. Mi eje lo contiene el taller Buceo Táctico, que es desde donde miramos e inventamos ejes para entretenernos porque no hay, por lo menos yo no conozco, gente muy productiva en lo literario acá. Obviamente que debe existir gente que escriba solitariamente, o que no les interese hacer público su trabajo; esa es otra opción (como la de don Plutarco Zúñiga, muy respetable poeta de Llo-Lleo), preferir la soledad y la no vinculación también es un lugar muy atrayente.
Personalmente me uní al Buceo porque era, acaso, el único lugar en donde se realizaba trabajo de taller como tal, de ejercicios, de escritura, de lectura, de crítica y de reflexión. Ahí tenemos, por ejemplo, a Roberto Bescós, el poeta con mayor obra y experiencia en San Antonio, el más dedicado, con oficio antiguo, con cuadernitos a líneas, con una letra maravillosamente ordenada y algo infantil. Yo creo que a partir de él se forma un eje importante en materia literaria, yo asistí cuando más chica al taller que hacía por la municipalidad, en realidad fueron unas dos o tres veces que nos juntamos, creo que en el año ‘95 y me encontré con un poeta de verdad, de esos que transmiten en el habla la locura y la pasión literaria, un niño viejo con pinta de duende, el duende mayor, como dice Chinoy.
Probablemente haya un eje municipal que no deja de ser aburrido (para mí) y anclado en una mirada modernista o pre, de la literatura, la que enfoca al poeta como la persona que enseña y declama no para deconstruir sino para volver a construir o más bien repetir ese gesto añejo, en donde el poeta escribe sobre el alma, la belleza, las flores y el espíritu. Nada más alejado de su contexto de producción. Aquí hay varios agentes de los cuáles no conozco sus nombres pero sí los he visto, señores muy serios y anticuados, y señoras, pocas, que se manejan en un circuito cerrado, alguno de ellos en el mismo litoral, lo cuál no deja de ser un espectáculo motivante. Está el poeta Yeko Aguilera, y en este punto debo nombrar a la Escuela Nº1, la nueva, que se ha convertido hace tan poco, hace casi siete meses, en un eje importantísimo de verdadera autonomía y producción a todo nivel de trabajos. También el Espacio Cultural, que es un centro casi de operaciones a estas alturas. Otro eje lo constituye Jaime Pinos hoy en día en Isla Negra, en la casa museo de Neruda, quien le ha dado, a mi juicio, un aire fresco al litoral, y nos ha permitido acercarnos más a ese sector no muy incluyente en el pasado, debido tal vez a su “anclaje de artistas santiaguinos” (no así el taller de teatro que hacía María Elena Gertner, del cual presencié trabajos inolvidables, con amigos que provenían de El Quisco y de la misma Isla Negra). El problema es que ahí funciona una institución, y como tal, debe dar cuenta de su “seriedad”, pienso que eso contamina a los ejes que pueden convertirse en puntos de apoyo mucho más cuestionadores y autónomos.
- ¿Qué estás escribiendo hoy? ¿Qué proyectos escriturales no te dejan dormir?
- Tengo escrito un texto en prosa que Eli Neira amablemente tituló como La velocidad de la caída, pero eso debe esperar y ser revisado. Lo que tengo en mente hace rato y ya está más que discutido es la Editorial Economías de Guerra que tenemos en San Antonio y sobre la cuál debemos trabajar muchísimo, para que se constituya más temprano que tarde en una potente mesa de ediciones y producciones literarias locales, puesto que lo necesitamos con urgencia. Juntos y de manera individual, ya hemos pasado por demasiados malos ratos en lo de materializar nuestros libros, y necesitamos independencia absoluta para seguir funcionando. Aún así hemos publicado dos textos que no han pasado para nada desapercibidos (la editorial ya contaba con uno antes, sobre arte), un compilado con la obra de Roberto Bescós –Cilantro- y ciertas Obras Reunidas de nuestros trabajos. Lo que me quita el sueño es el libro en sí mismo, su forma, su diseño, producción, su re planteamiento, y lo imprescindible que es para la escritura y su encuentro con el lector.
- ¿Es necesario que la escritora sea un hombre comprometido?
- Es necesario que la escritora sea, primero que todo, una persona vista, tratada y respetada como tal. Todavía se percibe y a veces hasta se vive, en nuestros ínfimos y paupérrimos círculos literarios, bastante machismo y envidias. Ahora, parto de la idea de un compromiso básico, ese que nace de la responsabilidad, del peso que se tiene cuando se asume la escritura y la creación como una fuente no sólo de trabajo sino también de propuesta estética y vital, con clara consciencia de alteridad, que luego de esa pauta viene dado de manera natural. Si no se es capaz de tomar un compromiso primero con el propio trabajo, con los propios pares, con el propio medio, para lograr que toda esta maquinaria que se mantiene sola casi por milagro, funcione, difícilmente se podrá exigir otro tipo de obligación. Hay mucha disociación entre la calidad personal y la obra, lo digo generalizando mal, por supuesto, pero es preocupante y es algo contra lo que se debe luchar, combatir, primero claro está, desde una misma. Otra cosa es la humildad. Material más que necesario a la hora de funcionar, y ese también es un compromiso que hay que trabajar para dejar de lado al ego. Ahora, de ahí a hablar de escritor comprometido socialmente y todas esas vainas, prefiero abstenerme por mero sentido común, por cómo suena más que por lo que significa.
- ¿Cuál es tu mayor defecto como Poeta?
- Dudar demasiado, cuestionarme, no creerme, incluso a ratos hasta llegar a no serme.
- ¿De tu obra si tuvieses que elegir un poema o fragmento...cuál?
- No podría, y me lo prohibiría si pudiera.
- ¿Háblanos de tu cocina literaria, qué autores o artistas de otras áreas constituyen tus pilares fundamentales?
- El mundo femenino de mi casa desde los nueve hasta los veintitantos años es un referente importante; la provincia relegada y sus mitos y carencias, otro. Más que nada ciertas personas que detonan en mí un lenguaje preferido o referido. La fotografía, la música, la pintura, un poco menos de cine (más que nada por falta de tiempo), pero qué pretencioso sería citar cada área con autores. Y el mar. Cierta vista desde un lugar de San Antonio. Mis búsquedas incesantes con el deseo, el tiempo y el crecer.
Cuando pequeña comencé con los libros que tenía mi madre en una caja, ahí había de todo, desde la poesía de Efraín Barquero hasta Patricia Verdugo. En realidad también su música y su imaginario (mi madre fue mi gran conductora), mi familia toda de ex ferroviarios de los años ’50 aproximadamente, mi abuela viuda a causa de un tren que barrió con las extremidades de mi abuelo el mismo día de su último parto, mis tías queridas, mis tíos sindicalistas, etc. Luego conocí cierta literatura latinoamericana, entre otros a Cortázar, Rulfo, Borges, Carlos Droguett, Sylvia Molloy (gracias a mi profesor de Estética de la universidad, quien también me hizo descubrir a Roland Barthes, Michel Foucault, Saussure, Lucía Guerra, Nelly Richard, Todorov, Villegas, etc.), etc. También está la literatura de Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Delmira Agustini, Sor Juana Inés, Teresa Wills, Diamela Eltit, Virginia Woolf, Rilke, Katherine Mansfield, los simbolistas franceses, la poesía concreta alemana, la mínima japonesa. Y más etcétera.
Quienes me han marcado sin soltarme: Sylvia Plath, Anne Sexton, Julia Kristeva, Biruté Ciplijauskaité, Marguerite Duras, Banana Yoshimoto, Severo Sarduy, Yukio Mishima, Artaud, Safo, Charles Perrault, Simone de Beauvoir, Henry Miller, Fiodor Dostoievsky, Lautreamont, Jean Paul Sartre, Giovanni Papini, Oscar Wilde, Margarita Pisano, Malú Urriola y toda esa generación poética de mujeres; Elfriede Jelinek, Francoise Sagan, los románticos ingleses y franceses, Lihn, Martínez, Lira. Gabriela Mistral. Bataille, por sobre todas las cosas. La fotografía y pintura de mi súper amiga Florencia Lira, su música también, sus estragos. Los dibujos del Jaime Torres, un amigo de San Antonio que hizo la carátula del disco de Chinoy, un amigo capo para la pintura y el dibujo, y que pasa más piola de lo que debiera. La búsqueda en pintura y también fotografía y poesía de la Libertad Ortiz, mi amiga también de San Antonio. La Fusa, las brujas en general, la del bosque, la del látigo. Las fotos de la Klara Copcutt, los cuentos de Jorge Bram, las pinturas de la Konstanza Scheihing, la casa y amistad de la Ximena Ulloa, ¡tantas cosas! Épocas favoritas como los años ’30 y ’50. La música británica, electrónica, algo de música francesa, alemana e islandesa. Algunas calles a las que siempre vuelvo porque me gustan y otras a las que no me atrevo (de Barrancas y Las dunas) y otras de Santiago y Valparaíso. Y mi amigo querido de San Antonio, Chinoy, al cual prefiero no adjetivar.
- ¿Cuáles son los diez libros que recomiendas leer?
- Me carga recomendar, porque de alguna manera siempre hay autorreferencia, lo cual es peligroso y egocéntrico, pero tratando de hacerlo te diría lo siguiente: Diccionarios, de cualquier tópico o idioma, En breve cárcel de Sylvia Molloy, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, Roland Barthes, lo que sea; Nada de Carmen Laforet. Hija de Perra de Malú Urriola. Caperucita Roja, toda versión posible, a Sigmund Freud, Lumpérica de Diamela Eltit, el Curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, algunos poemas de Gunter Grass, La Simulación y Cobra de Severo Sarduy, La campana de Cristal de Sylvia Plath, y no sé qué más.
- ¿Que libro de poesía te hubiese gustado escribir y por qué?
- Creo que, entre muchos, y siendo apresurada para responder, me quedo con Mudanza, de Alejandro Zambra. Por la capacidad que tiene para ir en pos de un silencio que se informa, que se lee, que se visita; por un sentido de la limpieza y el trabajo que hace que cada palabra ocupe su dimensión justa, por lo hermoso de la historia, por el abandono y la renuncia estampada en cada página, por la coincidencia de su aparecimiento en mi vida con un hecho personal y el escalofrío que me produjo escucharlo dentro de mi cabeza mientras alguien cercano se mudaba por negación, por porfía, sin haber podido evitar lo innegable. Por su maestría con la delicadeza de un lenguaje como un rompecabezas, como un diagrama santo, algo así.
- ¿Cómo ves la poesía chilena actual…Y sobre todo, a tu promoción poética?
- Supe de la poesía chilena actual o de mis cercanos, hace bastante poco, acaso unos diez o doce años. Cuando comencé a escribir no tenía idea de la existencia de grupos literarios ni nada de eso, menos viviendo en San Antonio.
Por esas cosas del destino me fui a Santiago primero a estudiar Inglés el año 93 y ahí llegué a un taller de un centro comunitario en Las Condes, pero no de la parte cuica, sino de Paul Harris, y me encontré, gracias a mi amiga Marisa Chávez, con el taller que hacía Claudio Geisse; conocí personas hermosas y nos reíamos mucho, compartíamos y me sentí acompañada. Luego entré a estudiar a Valparaíso y ahí me encontré con varios amigos a los cuales no olvido y de una u otra forma me llenaron de preguntas y búsquedas: Karen Toro, Nicolás Miquea Cañas, el Camus, Dimitri Farías, Miguel Moreno, Catalina Laffert, Ximena Rivera, Giselle López, Paulina Agurto, Mosé, Gabriel Ramos, Carlos Andino, la Becky, el Alonso, la Soledad Escrich, mis profesoras Marcela Prado y Dora Mayorga (¡cómo olvidarlas!), luego las lecturas en el Mariela, con Ken Rivkin, y personas lindas que nos ibamos encontrando. También, por equis razones siempre me topé con poetas o escribientes en los lados más insólitos y eso me llamaba la atención porque donde iba aparecía alguien que era necesario conocer en ése momento, como cuando fui a Valdivia y conocí en una feria de libros a Mauricio Barrientos, también a Eduardo Vasallo, en un matrimonio; también recuerdo con cariño un encuentro que hizo Dimitri en la UPLA que se llamaba Poetas del Suicidio y la Locura, muy potente y detonador en mí. Luego vino Internet y eso me permitió conocer a muchos más, en blogs y páginas diversas. Pero en general no estoy contestando la pregunta porque lo que quiero decir es que me interesa rodearme y leer a personas de todo ámbito, ojalá de las más diversas profesiones e inquietudes, me gustan las personas, los seres humanos.
Ahora, veo muchas más ganas de intenciones poéticas que de escritura misma, incluso como si se pudiese arribar en este precario mundo. No siento pertenecer a una promoción, tal vez esté cercana por edad a alguna clasificación pero siempre me he sentido muy afuera de espacios no así cercana a voces poéticas, que según mi perspectiva -que puede estar equivocada-, me identifican mucho, como la de Malú Urriola, Marcela Saldaño. No deja de impresionarme el oficio de las poetas en general, no muchas, que dan cuenta de un afanado trabajo con el lenguaje, y si ha sido así históricamente no me extraña que en este país surja esa búsqueda y esas voces. No le encuentro el peso a los que se suponen son hoy en día los poetas más activos y cercanos a mi edad, o acaso los más visibles, cerca de los 30. Me llama muchísimo la atención la poesía desclasificada que me niego a etiquetar, esa poesía que vaga y llega y acierta en la vida como la de Pablo Paredes, Bruno Vidal, Julieta Marchant, Juan Carlos del Río (mi compañero de taller), Raúl Hernández, Víctor López, Oscar Saavedra, Eli Neira, Eugenia Brito, Eugenia Prado, Gladys González, Rodrigo Arroyo, Verónica Viola Fischer, Andi Nachón, Arturo Carrera, y tantas otras voces que he tenido la fortuna de escuchar como por ejemplo la de los poetas de Descentralización, con sus apoyos de imágenes y formas, con su voluntad de construir espacios con el discurso y la autonomía más brutal.
- ¿Qué libros no has podido terminar de leer?
- Generalmente los que más me gustan, intento no llegar al final o demorarme en demasía, así atesoro y guardo esa emoción, la estiro. Y bueno, también los que me parecen plagios o los que no pueden disimular la otra voz detrás, como dijo León, libros que no son auténticos, que no han pasado por el propio filtro y voz del poeta. También hay varios clásicos que no he terminado y que me dan sueño, supongo que eso me convierte en una ignorante… (¿?)
- ¿Cuál es para ti el gran libro olvidado de la poesía chilena?
- Uno de Boris Calderón, no recuerdo el título.
-¿Cuál fue el último poemario que leíste?
- Poco me importa, de Andrés Florit.
- ¿Qué libro estás leyendo ahora?
- Jean Baudrillard, Félix Guattari, Gaston Bachellard, Jean Paul Sartre, Sigmund Freud; y de las de acá estoy leyendo a la Marcela Saldaño y a la Lorena Tiraferri que me parecen recias. Y debo leer a Jane Bowles, Ana Becciú y Carson Mc Cullers.
- ¿Cómo ves hoy por hoy la industria editorial chilena con respecto a la poesía?
- No sé si usar la palabra industria, pero si de editoriales se trata, mi visión es muy sesgada, no he tenido suerte. La veo haciendo, a algunas pocas, poquísimas, esfuerzos por publicar poesía, aunque no se venda, o aunque se publique aún para seducir, para halagar, para regalar a los amigos más queridos, a las personas que uno admira, etc. Mi experiencia me dice hasta ahora que hay buenos imprenteros, diseñadores o gente que se maneja con la impresora, pero que no es profesional; un profesional no puede vetar a autores que tiene fichados en su propio catálogo, ni menos excusarse con problemas personales o domésticos a la hora de responder por su (i)responsabilidad, entonces, según eso y siendo más bien práctica, creo que las editoriales más activas son por ahora La Calabaza del Diablo, Ediciones del Temple y LOM. Por lo menos cuando he ido a Santiago y he visitado librerías –que es lo primero que hago cuando viajo, la mayoría de las veces encuentro poemarios de estas editoriales, no de otras. Por lo pronto, estoy creyendo cada vez más en la autonomía resistencial editorial.
- ¿Qué piensas de los Premios literarios?
- Que es una buena forma de reconocimiento y justicia en un país tan dado a la omisión y a la infamia, aunque dicen también que algunos están ganados incluso antes de postular. Que el dinero siempre viene bien cuando no se puede vivir y a veces ni siquiera sobrevivir de esto. Que debiera desaparecer el formulario de una vez por todas para ganarse becas y demases, a mi juicio, sólo basta con la obra.
- ¿Qué palabras le dirías a alguien que está comenzando en esto de la poesía o escritura, alguien que ha decidido ser poeta?
- Que no espere nada, que no arribe, que no se crea qué. Que está la muerte, que está el vacío, que está el desamparo, que acaso, está Ud.
- ¿Qué cosa últimamente te quita el sueño?
- La Juanita, mi gata chica; la Blanca, mi gata grande. Y mi lobo.
- ¿Qué te escandaliza?
- C h i l e.
El mal vivir.
La manipulación.
La envidia y sus resultados (me ha llegado a producir arcadas).
La mala ortografía.
- Y por último ¿A qué le temes?
- A cualquiera que se haga llamar gestor cultural.
¡Qué miedo! Me dan ganas de salir arrancando.

De “El margen del cuerpo”
Porque si tan sólo le enseñasen a hablar de nuevo. A mirar. A tocar. A decir. Si tan sólo le enseñasen a amar de nuevo para no culparse, para no competir con su naturaleza múltiple. Si le enseñasen a abrazar, a decir siempre lo que encausa, lo que evita, lo que busca. A empinar los brazos cuando haga el amor y la noche le reviente toda encima para hacerla dueña, para que le enseñen a pertenecer sin posesión. Si le enseñasen a tomar el peso de sus manías, de sus desalojos, de sus gráficas tachadas por los que no saben, por los que no la ocupan. Si le mostrasen de nuevo la infancia desde fuera y no a los nueve, el escándalo que personificó cuando supo el deceso, cuando miró y nadie estaba allí para decirle que eso era la muerte y que detrás estaba la más absoluta soledad y el desengaño. Probó ahuyentar al miedo. Probó preferir a la muerte. Probó desperdigarse por un cuerpo mayor combinando lo hondo del foso más oscuro y la pureza más brutal de pequeñas vírgenes. Sin embargo nadie le enseñó a vivir así. Tuvo que educarse para combatir esa dual desidia, esa doble batalla de elegirse opuesta y correr el riesgo de suspender –acaso siempre- la otra mitad. Entonces se dijo, si tan sólo le enseñasen a reflejar esas construcciones alteradas de la manera en que a los niños les enseñan a distinguir entre lo propio y lo ajeno, entre el día y la noche, entre el deseo y la afección, y en su caso, esas descripciones que se derrumbaban frente a sus ojos, fuesen una alternativa contra la pereza, antídoto contra ese régimen introspectivo, desagravio para que la audacia que hay en sus ojos jamás sea confundida con soberbia; para cantar de verdad la noche, el cuerpo vivo, la somnolencia de la soledad tras la cara. Si le enseñasen a gritar ella podría valerse de las dudas y saciar esa nefasta ingenuidad que la aterra. Pero todo llega hasta cuando escribe, entonces siente que encuentra y que estampa y que la negación sólo reside en el momento en que su poema se le escapa para que de nuevo ella tenga que cavar, abrir, nadar, adentrarse. Por eso pide que tan sólo le enseñen a reconocer, a intuir con sosiego una evidencia, un pulso. Sólo tiene que entrar. Tiene que romper. Tiene que parir. No le enseñen a parir.
Prefiere la inseguridad al inconformismo. El aliento de una mirada que la desea. El sabor del agua mezclada con barro (de esa noche, de esa calle). Una gota roja que viene desde donde se ha cosido la carne. Ella querría preferir el caos, la catarsis de la soga, el rasgueo de un lápiz hasta la envergadura de una auténtica destrucción, sin embargo se atreve, no lee de memoria, comprende la ficción de lo dicho, saca el habla, no sabe quien suena desde dentro, camina por el terreno limpio y cuadriculado hasta la convulsión, reconoce en el cuerpo del muerto aquello padecible, transable para el recuerdo, pero no soporta no saber registrar, tal como fue, el paso desde una aparente resignación (por no saber, por no ser capaz) a una inseguridad de escoger (por tener que elegir, por designar).
Está puesta como llaga que corta la línea, y ni siquiera hunde, pero a poco calcina. Torcida, huraña, puesta allí por años, un cuadro de consonantes dispares, disímiles en su ritmo, incómoda de permanecer, como diente entre cuchillos –las encías sangrando-, puesta sólo con sus rasgos, sin ámbitos delineados, solamente abatida y convertida toda en nervio, toda en cuello, tendón, parálisis, complexión del trazo ajeno porque no es su mano, porque parece que fueran sus dedos, pero sabe que le están dictando desde dentro.
La imagen de la que habla, de la que ha dicho demasiado y por lo tanto, de la que ha invadido, ha vuelto a encajar en su cuerpo, la ha vuelto a encarcelar. Aunque se atrevió, aún hay un gesto que le delata el silencio, aunque mueva la boca y diga eso, y simule responder y aportar los datos necesarios e ineficaces, sabe que la plática es una mutilación, que las referencias son todas prestadas, que no se puede narrar de verdad ninguna noche, que las palabras se le secan saliendo por los labios, apegándoseles ahí, en las comisuras, como costras; porque hay imágenes que la someten y engañan y no puede ahondarlas, aún si tuviesen el brillo de ciertas horas que prefiere o la dulzura informe de un epíteto escogido. Pero ella dice, ha dicho, que el acto aprendido la subraya, que no sabía, como toda dueña, que estaba escrita entera, que a tientas buscaba en su cuerpo, como en el espejo, el alfabeto de sus muertes, de sus inusitados compases, de sus complejas intenciones, de una infancia senil. Sabe que, asimismo, ansía el despojamiento de una vena fría, un desamparo a los nueve, la cruda apariencia de una duda, las noches asustadas en la materia insomne de sus pasajes. Es eso de no creer más nada, de no amoldarse y desobedecer las estructuras con que la visten, es la docilidad de un beso instintivo, la elección de un temperamento escindido, de un carácter anómalo, inválido, fragmentado.
Entonces cayó, cayó esa imagen, venerada hasta la convulsión, exhibida, estrenada hasta lo absurdo, así como las entrañas suelen posarse en una vitrina mohosa que agolpa la sangre. Es imposible que se escriba tal como se vio, aún es improbable que se la deje de ver, porque está y permanece allí: la estafa, la carencia, ranura de párpados y boca descompaginada, grietas en la sonrisa que ya no ríe, el surco que deja una silenciada cuando se le escarba o factura la muerte.