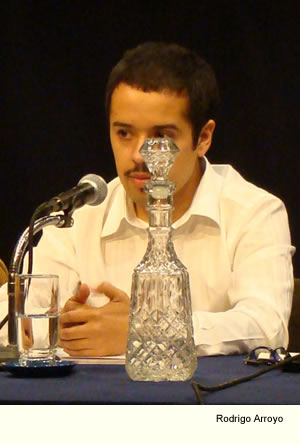
Rodrigo Arroyo
Por Ernesto González Barnert
Rodrigo Arroyo (Curicó, 1981) se planta desde la figura del Laberinto y sus aristas, abordando con maña la tradición literaria, plástica y política chilena reciente. Con una destacable consciencia del (y su) quehacer poético, de la hechura que es nuestra chilean poetry (Ed. Fuga, Valparaíso, 2008). Así –digamos- orquesta una voz tensa, fuerte, con la distancia precisa, poemas que duran lo justo y necesario, una narración poética (Y ¿Por qué no? Con algo de ensayística) que nos hace creer que no falta ni sobra nada. Una escritura clásica, es decir, asfixiada entre la saturación que exigen las obras de hoy y una vieja y desnuda consciencia plena del arte poético. Aunque –por defecto- demasiado bien acotada al tanteo de sus límites y previas intuiciones, al férreo control escritural, su excesivo manejo del eco en su silencio. En fin, al carozo del imaginario actual, lleno de desasosiego al que decide escribir, leamos:
El guión de esta historia es un remake de un viejo capítulo ya olvidado.
Podemos entonces imaginar los pasos que hay entre viñeta y viñeta, es fácil:
la mano crea el mapa, la pared al laberinto.
Los bultos en el telón son cuerpos buscando algún espacio en el relato; es que
siempre sobran viñetas en el cómic, siempre nos emociona la metáfora del viento
en los cables.
El guión de esta historieta en un remake de un viejo capítulo ya olvidado,
la opacidad del viento no era más que tinta gris sobre el block de dibujo –decías-
El discurso poético de este cómic es la sangre que mana del héroe derrotado
y tu pareces no entenderlo. Las cenizas cubren un abismo –la salida-
que desaparece frente al dibujo de nuestros ojos.
La idea de salir de las viñetas crece como musgo en estas paredes,
el mismísimo dolor que nos enmudece atraviesa las páginas de este cómic.
¿Qué hubiese tenido que decir para no acabar siendo un puñado de palabras?
Esto ocurre por ser paria de una poética que nunca aprendimos. En los dibujos,
pareciese que deseamos huir a viva fuerza de las palabras, los golpes,
y las balas que dibujan nuestros enemigos.
Sin duda, alguien que capta muy bien el que hoy todo artista vive en la galera de su tiempo (Camus). Pero no alcanza a dar con un fogonazo de sentido mayor desde la sensación de precariedad y mascarada del dédalo. Dice Imre Kertész en “Diario de Galera” en relación a esto:
“¿Qué posibilidades tiene el arte cuando ya no existe el tipo humano (el tipo trágico) al que nunca ha dejado de describir? El héroe de la tragedia es el hombre que se crea a sí mismo y fracasa. Hoy en día, sin embargo, el ser humano ya sólo se adapta. El hombre funcional. Las formas e instituciones de la estructura moderna de la vida, entre las cuales la vida del hombre funcional transcurre como en un alambique perfectamente aislado. Ojo: el hombre funcional es un hombre alienado, pero, aun así, no es el héroe de la época: el hombre alienado, el hombre funcional eligió, pero su elección consiste básicamente en una renuncia. ¿A qué? A la realidad, a la existencia. Actuó así porque no las necesita: la realidad del hombre funcional es una pseudo-realidad, una vida que sustituye la vida, la función que lo sustituye a él. Su vida es en gran parte un delito trágico o un error trágico, pero sin las necesarias consecuencias trágicas; o una consecuencia trágica, pero sin los necesarios antecedentes trágicos, puesto que las consecuencias no se deben en este caso a la ley propia de los caracteres y de los actos, sino que vienen impuestas por la necesidad de equilibrio del sistema social—siempre absurdo desde el punto de vista del individuo—. La vida individual es únicamente el símbolo de una vida semejante, está determinada de antemano y sólo ha de ocupar el lugar que le ha sido asignado. Por consiguiente, nadie vive su propia realidad, sino solamente su función; nadie vive existencialmente su vida, esto es, su propio destino, que podría suponerle un objeto para trabajar, para trabajar en sí mismo. El horizonte del hombre funcional no es ni «el cielo estrellado» ni el «orden moral inherente al ser humano», sino los límites de su propio mundo organizado: la ya mencionada pseudorrealidad.
Todo esto se presenta en el arte como un problema técnico: las vidas funcionales, carentes de realidad, no son las más apropiadas para convertirse en materia artística. La nada se trasluce en sus destinos, que carecen de ese sentido en el que reside la posibilidad de la tragedia. La crisis de la «humanidad», la trampa de la «humanidad», que arrojan a los pies del «artista»... ¿De qué se trata, de hecho? ¿Convivencia moral... «compromiso»... o situarse allí donde «se separan el bien y el mal»? Cuando la sociedad disuelve todas sus angustias morales en lo colectivo, sólo queda la opción de una reserva rigurosa. La orden: puedes ocuparte de todos los problemas de la vida, salvo de la vida en sí como problema. La vida es, por así decirlo, un mandato. Su cuestionamiento está terminantemente prohibido por la censura. El suicidio es deserción. Ahora bien, en tales circunstancias, el arte (la literatura) que sólo procura ver los problemas de la vida en vez del problema de la vida también se convierte en un pseudoarte funcional y adaptado, en lugar de ser un arte verdadero. ¿De qué sirve aquí el talento? Es más bien una carga, un handicap. Nunca ha habido tal necesidad de un «método».
1964
El artista debe empezar su obra con el mismo estado de ánimo que tiene el criminal cuando comete su crimen: Degas”.
Bueno, sinteticemos, Rodrigo Arroyo intuye el mismo problema, propone un caballo de troya, mapea con gracia el laberinto, da cuenta de sus posibilidades y callejones sin salida, su radicalidad. Desenmascara la propia pseudo vida, su laberinto. Acepta a regañadientes el phatos de su destino trágico. Pero termina cediendo, cauto, adaptándose al juego de realidad que le propone el laberinto… eso sí, con un silencio que revela un permanente estado de guerra o sitio mental y emocional, una desconfianza y sospecha inclaudicables. A la espera de la voz, del hombro(s) que cargué(n) esa poesía que arrastrará a las otras a la muerte de ésta, con un nueva alianza y religa son.
“El tiempo de la ingenuidad ha pasado definitivamente. El culto de la vida ya no es sincero, y donde aparece siempre adopta formas agresivas y furiosas. Vivir en todas las circunstancias... he ahí el problema; tal vez sea el problema. La inmoralidad inherente al disfrute del arte. El público no padece la obra, sino que se siente fascinado por ella.
Ningún arte es capaz ya de mostrar la vida como un sistema de relaciones lógicas. Por otra parte, sin embargo, todo producto artístico (toda creación artística) es un sistema de relaciones lógicas”.
(Imre Kertész, Diario de Galera)
Pero aquí celebramos un diálogo mayor, una obra penetrante hasta la médula, que da esperanzas y es brillante en un país donde se celebra a unos últimos poetas que se rascan donde no pica, prueban puntería en un polígono de práctica abandonado, perdieron el humor y la autocrítica.
Por último, prefiero no darte más pistas o llaves que –probablemente- no calcen. Tampoco quiero desgajar éste libro al final de la entre-vista en media docena de textos. Así que te invito a comprarte el libro, a leerlo de principio a fin y volver a intentarlo, a dejar de gastar tus monedas en asuntos que no sean de vida o muerte, porque eso son los buenos libros, asuntos de vida y muerte.
- Actual ocupación
- Profesor de artes visuales.
- Palabras que definan tu poesía
- No podría definirla, no por incapacidad de dar cuenta –de alguna forma- de ella. Sino porque no hay palabra para ello; apenas existe el asomo de la palabra (en poesía) un inicio en el que –sí- podemos reconocer una totalidad. De este modo se entiende que no puedo definir algo incierto aún. Me cuestiono primero si es que hay poesía en mi trabajo, y eso es ya una pregunta muy compleja.
- Tu poesía es mezcla de
- Mi trabajo es una mezcla de elementos básicos y comunes: política, amor, poesía, presentación, representación, duda, etc. Algo así como que la suma de todo lo que las palabras nos entregan genera un acercamiento a lo poético.
- Tú poesía busca comunicar
- No busca comunicar, y si lo hiciese sería a contrapelo. Más bien busca y desea un silencio desde y sobre ella, quizá para enfrentar ese inicio de palabra, ese inicio de imagen.
- Cuál es tu peor defecto como escritor
- La sociabilidad literaria o poética. Aunque lo más peligroso, creo, es hacerse de certezas.
- Háblanos de tus inicios en la poesía
- Aún me siento en los inicios, así, no será necesario hablar de un pasado muy lejano. No sé, muchísimas equivocaciones, ciertas ingenuidades. Lo rescatable, creo es partir con algunas cosas claras; como no definirme como poeta, desconfiar de lo que escribo, preocuparme de puntos que son tomados a la ligera o abandonados como es el hecho que el libro es un objeto, y que cada parte, tanto así como las palabras, merecen atención. Saber que este es un camino solitario, de ahí mi recelo con los grupos. Y saber que es muy probable que no llegue a escribir eso que llego apenas a vislumbrar. Suena peor de lo que en verdad es, confiarse cuando lo que sentimos es apenas una brisa, que durará un momento, pero pasará.
- Cuáles son tus influencias
- Juan Downey, Christopher Wool, Jackson Pollock, Barbara Kruger, Wim Delvoye, etc. por el lado de la visualidad. Poéticamente: Rolando Cárdenas, Juan Luis Martínez, Paul Celan, Roberto Juarroz, etc. En general las influencias más cercanas, por un tema de formación, son desde las artes visuales, y desde la teoría; lo típico, R. Barthes, W. Benjamin, M. Foucault, G. Deleuze, R. Krauss; no pretendo mostrar falsa erudición, pues no creo haber leído bien las obras de los autores mencionados, en especial los teóricos.
- Cuáles son tus influencias cotidianas
- Todo lo que pueda ver y oír.
- Tu mejor poema es
- No pretendo caer en la falsa modestia, pero no creo aún haber escrito un buen poema, de aquellos en que la palabra se mueve acotada por el margen del poema como cuerpo, llegando a moverse cada una de las palabras, dejándote en la más grande incertidumbre, a la vez que las imágenes y los significados te vuelan la cabeza y piensas que la voz es algo que escurre nada más, que te hacen pensar que es fácil escribir; si tuviera uno de esos… pero me esfuerzo en llegar a eso.
- Tu peor poema
- Como buen chileno, entre tantos, me pierdo. Perdería mucho tiempo escogiendo; aunque podría hacer una antología, la antología de mis peores poemas. Siento que, en cuanto más me preocupo de la hechura, más me alejo de un poema (que sería mejor decirlo así quizá). Tal vez por eso trato de eliminar las preocupaciones formales, escriturales digamos.
- La poesía en Chile es
- Para matarse de la risa.
- La poesía en Chile no es
- Lo que uno cree, aunque es una estupidez tener alguna certeza al respecto o armarse de prejuicios. Aunque, como debe ocurrir en muchos ámbitos creo, lo más interesante hay saber buscarlo fuera del ruido y tanta lectura, tanto recital. La promoción entre amigos da vergüenza ajena; las discusiones sin peso ni contenido que solo evidencian el deseo de exhibirse y promocionarse, individualmente, o a nivel grupal o generacional (entendiendo que lo generacional es ficticio). Las patéticas ofensas gratuitas que tratan de rellenar –con ruido- las carencias poéticas. La falta de sentido de ciertas instituciones al momento de seleccionar a quienes dictaran talleres de poesía; no existe una responsabilidad institucional por la transferencia, por la formación; claro me refiero a Balmaceda 1215 (SENAME poético) y lo digo preocupado, no con ánimo de ofender gratuitamente; también participé de ese taller; aunque tuve la suerte de estar con Marcelo Novoa –en Valparaíso- a cargo, así, no puedo quejar.
Así, para responder en forma directa, la poesía (o la buena poesía por decirlo de otra forma) no es visible, ni circula como debiera, o como lo hace la mala poesía. Quizá sea mejor así.
- A la literatura Chilena le sobra
- Mucha, muchísima gente, perdón, muchos, muchísimos libros. No pretendo ser radical ni payaso, pero ¿Será necesario publicar tanto? Lo pregunto sin mala intención, no fumigaría, pero sería absurdo pensar en cierta producción poética como necesario gesto de diversidad, o de contraste ante una producción seria. No es necesario hablar si no tienes qué decir.
- A la literatura Chilena le falta
- Silencio.
Buscar puntos de partida en otros lugares ajenos a la misma literatura. Falta (me incluyo) muchísima lectura. Concuerdo con Ismael Gavilán (aunque con menos responsabilidad que él) en la falta de un crítico; sin pretender con ello re-dibujar márgenes.
- Las bibliotecas son
- Un espacio necesario, a ratos una bodega llena de muebles.
- El último libro que leíste es:
- Poemas, de G. Trakl.
- El mejor poeta chileno muerto es
- Decir el mejor es extraño, no me sale, pero me interesa muchísimo la obra de Rolando Cárdenas.
- El mejor poeta chileno vivo es
- Reitero que me parece extraño hablar del mejor. Pero creo hay que revisar bien el trabajo de Eduardo Correa, El Incendio de Valparaíso, en particular.
Creo que en sus textos se puede hablar de culteranismo, digamos en una relación más estrecha con Panero (y el origen del término) obviando a Maquieria, claro, todo esto es atravesado por una posición política.
- Los diez libros que recomiendas son
1.- Obras completas de Rolando Cárdenas
2.- Obras completas de Paul Celan
3.- The Boston Evening Transcript, de Rubén Jacob
4.- La nueva Novela, de Juan Luis Martínez
5.- Altazor, de Vicente Huidobro
6.- Hojas de Hierba, de Walt Whitman
7.- Tractatus Logico-philosophicus, de Ludwig Wittgenstein
8.- Retrato del artista adolescente, James Joyce
9.- El Incendio de Valparaíso, Eduardo Correa
10.- Eclipses y Fulgores, de Olga Orozco
- Quién debería ganar el próximo Premio Nacional de Literatura
- En verdad me dan lo mismo los premios y concursos (aunque claro, participo en cuanto concurso pueda, pero suelo no ganar. Junto con Ángel Valdebenito –un afectuoso saludo- nos peleamos el último lugar de la tabla de posiciones de premios recibidos; claro, espero salir del fondo) más aún cuando vienen del estado. Lo mejor sería que lo ganase un escritor que posea cierto mérito, y que realmente necesite el dinero.
- A que le temes
- A no saber decir; aunque me ocurre todo el tiempo.
- Haz un breve retrato del mapa literario de Valparaíso:
- A ver, lo primero es asumir la incompetencia para dar cuenta de la poesía en la región producto de la ignorancia, luego es necesario dividir la región en tres ejes: San Felipe, San Antonio, Valparaíso; aunque no estoy seguro de San Antonio, pues podría –fácilmente creo- ser reemplazado por Villa Alemana o Viña del Mar. Creo también que es posible también pensar en tres ejes de lectura que configuran de cierto modo (apuesto que es algo mayor para ser catalogado sólo como influencia) la poesía de la región; me refiero a Juan Luis Martínez, Rubén Jacob y Ennio Moltedo. Y por último no puedo desconocer la importancia que ha tenido –pese a las diferencias y distancias, especialmente políticas- el taller de poesía de La Sebastiana (Fundación Neruda) y el pequeño y silencioso espacio del Seminario de Reflexión Poética.