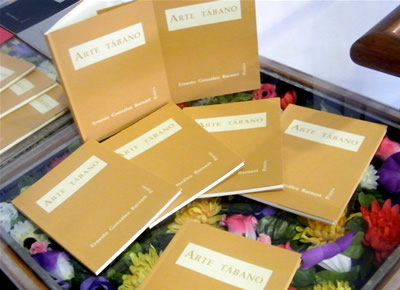
EL TÁBANO EN EL CULO DEL CABALLO
Sobre “Arte Tábano” de Ernesto González Barnert
Por Luis Antonio Marín
Un insecto confinado
Arte Tábano (Manual Ediciones, septiembre de 2010), el tercer poemario de Ernesto González Barnert (Temuco, 1978), se compone de 62 textos titulados con el primer verso de los mismos. En ellos el autor reincide en los temas que le son más caros: la reflexión –ya personal o social– sobre el ejercicio y el ser de la escritura, y la mirada crítica y paradójicamente subversiva sobre el estado de cosas del Chile actual, sobre todo en el arte. Y digo paradójica, porque esta mirada crítica (“Chile entero la cloaca, el hedor de la cloaca, la cólera de la cloaca / En cada cinta tricolor que las tijeras de las autoridades cortan. / En cada botella de champaña que nuestros mercaderes estrellan / entre risas, contra la nave Prats”) es realizada por un hablante confinado en un kafkiano cuchitril (“Me he vuelto sombra de mis propias páginas, mientras el sol brilla en otra parte”). Un hablante en apariencia corroído por la abulia, como aquellos que incapacitados de impedir el triunfo de los malos prefieren rumiar su fracaso (“Pero yo no puedo cantar, destellar / al ver nuestras Itacas / entre la polilla y el ladrón, / uniformadas en las sombras”.) y eternizar un lamento un tanto sordo...
“Escribo como si estuviera muerto. / Peor: como si recordara a un muerto.
¿Hay una razón? Sí, hay una razón: / La poesía no se incrustó en la vida. /
No es más que una flor barata, mustia, / sustraída de otro nicho para este
nicho”.
El tábano en el culo del caballo
En la presentación realizada en La Chascona, Marcelo Pellegrini recordó al poeta valdiviano Jorge Torres Ulloa (1948-2001), quien decía que el poeta debía aspirar a ser el tábano en el culo del caballo; es decir, alguien encargado, aunque sea con zumbidos, de importunar a la clase dirigente de la índole que fuere para evitar que se duerma en los laureles. Y me valgo de este concepto para afirmar que el hablante de González (“Al fondo veo un oso de gastado pelaje / en calzoncillos. / A tientas, ensimismado”) experimenta una mutación, no exactamente lineal y a veces en un mismo poeta: Pasa de ser un ente pasivo y casi resignado en su confinamiento, a la trinchera de la resistencia (“Aguantar, sacrificar, estar en un grito / sobre las aguas. / Hasta el sol”). Y esta mutación tiende a coincidir con una escritura menos a la defensiva, menos blindada contra todo aquel que osare cuestionar su técnica, para hacerse más cercana y entrañable, como en el poema que transcribo entero:
“Se ríen de ti, a tu espalda,
en las sombras,
por tu inutilidad, por esos
libros que no te enseñan a arreglar un
enchufe,
poner un pan en la mesa.
Se ríen de tu confianza en las palabras: ‘su humanidad’,
‘en salvaguardarlas’,
‘Ah tus palabras: algo que no te ha dado nada
Ni te lo dará’.
Y haces como que no pasa nada
O sí, constatas.
Después confías en que te llamen a comer.
El tallador de crucifijos
Y este libro encriptado (la palabra no sale en la RAE, ¿algún problema con eso?) que se vuelve resistencia (“Chile entero Mistral / Chile entero loca, borrascosas crestas de mierda plástica y mineral, / estiércol / para que crezca una puta y patética 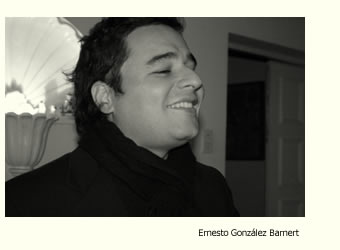 flor / llamada poesía chilena”), alcanza su punto más alto en el poema El tallador de crucifijos, donde la crítica que en el libro prioriza a la relación arte-política (a la rebeldía de cartón piedra, encarnada en la literatura en apariencia subversiva pero servil al sistema, por ejemplo), da paso a una reflexión más universal. El poema, en primera y tercera persona, es sobre un artesano que mientras esculpe a Jesucristo en su cruz y repasa sus llagas, discurre –como Job en su amarga desdicha– sobre la imperfección del universo, sobre sus dolores y los dolores de la humanidad, y sobre la indiferencia divina (“Falla si los clavos que cruzan sus rodillas no son también los clavos / que atraviesan a todos los arrodillados que no son escuchados / esta noche. No pueden esperar más”… “Esos que en un pasillo de hospital o templo / cierran los ojos y te piden con su propia vida a cambio / y no son escuchados”). También reflexiona sobre el mal impune (Job 12, 6).
flor / llamada poesía chilena”), alcanza su punto más alto en el poema El tallador de crucifijos, donde la crítica que en el libro prioriza a la relación arte-política (a la rebeldía de cartón piedra, encarnada en la literatura en apariencia subversiva pero servil al sistema, por ejemplo), da paso a una reflexión más universal. El poema, en primera y tercera persona, es sobre un artesano que mientras esculpe a Jesucristo en su cruz y repasa sus llagas, discurre –como Job en su amarga desdicha– sobre la imperfección del universo, sobre sus dolores y los dolores de la humanidad, y sobre la indiferencia divina (“Falla si los clavos que cruzan sus rodillas no son también los clavos / que atraviesan a todos los arrodillados que no son escuchados / esta noche. No pueden esperar más”… “Esos que en un pasillo de hospital o templo / cierran los ojos y te piden con su propia vida a cambio / y no son escuchados”). También reflexiona sobre el mal impune (Job 12, 6).
Pero al final de este magnífico poema, el artesano se da cuenta que su amargura irreductible no lo va a llevar por buen camino, y que por ende debe cambiar su visión. Y es este cambio de visión (“No puedo escribir sin amor. / No puedo escribir sin correr sus cortinas para que entre la luz”, como dice otro poema de Arte Tábano) el que posibilita cualquier tipo de redención, cualquier tipo de esplendencia, digamos… inclusive literaria. ¿O estamos hablando de otra cosa?