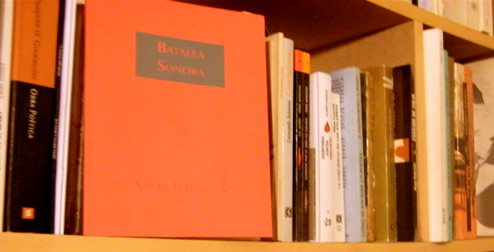
BATALLA SONORA (de Manual Ediciones, 2009)
de Valeria Tentoni
Por Ernesto González Barnert
Es cada vez menos raro, gracias a Dios, ver publicaciones de poetas argentinos en Chile y chilenos allá, jóvenes y ya no tanto, contraviniendo el dejo cargante del loro atrofiado de la educación que enseña la literatura como una disciplina nacional. Más irracional aún si se comparte el mismo idioma. Y viene a romper el cliché tan nefasto como absurdo con que se desembucha que la narrativa argentina es muy superior a su poesía, al revés en el caso nuestro. Clichés con que el poeta del montón hace gárgaras.
Creo que la poesía argentina es un continente a descubrir, estudiar con ahínco, con acentos que en Chile bien nos valdría fortalecer y jugar. Es mucho lo que tiene que ofrecer a nuestra tradición ombliguista si miramos, claro, hacia los peores escritores de nuestra generación que siempre es la mayoría. Contra los menos que se esfuerzan, no solo en generar lazos y redes, que es el camino fácil. Sino en leer al otro. Abrir a los suyos al forastero, el extraño, que habla el mismo idioma. Así fue como recibí años atrás la invitación al festival Salida al mar, después de haber leído una decena de poemas gracias a la lectura que hizo en la antología de Santa Rosa 57, C. De Nápoli, sin saber quién era yo realmente. Y que significó que me alojara en su casa y presentarme a los suyos. Esa fe en la literatura, en la palabra es la que vale. Donde días después en pleno ajetreo festivalero coronamos una charla poética sudamericana regada de cervezas sobre las características poéticas de Chile o Argentina, llegando a las siguientes pistas, más que como dogmas incontrarrestables, como pie forzado lleno de lagunas mentales, buenas intenciones, poetas que escapan a la regla, pero no por eso mellan la respuesta, un ejercicio lozano de tal. Y en la que coincidimos cada uno de los presentes con sus aportes y agudezas y distancias. Me ahorraré más anécdotas. Y guardaré los nombres. E iré al pto, me explico, la “diferencia” entre ambas tradiciones poéticas y garrapateándola con comillas, porque no parece la palabra adecuada, esta dada por los énfasis propios de cada tradición, que son ramas de un mismo árbol, el castellano. En nosotros, el sustrato religioso-patriótico. En ellos, los argentinos, el sustrato laico-político social que, en general, a favor o no de tal énfasis procura o deviene en un acento intimista, muy privativo, que tiende a privilegiar una relación invisible o, en el caso de la poesía, nada bulliciosa con el lenguaje. La pequeña verdad ante la gran verdad que perseguimos acá. Por supuesto, ninguna de las dos sirve sin la otra o vale más. Acá es raro el poeta que no escribe “Chile” “mi país” “Dios” en un poema. Cuesta mucho, desamarrarse de esa modulación grandilocuente, de retórica religiosa y épica, con sabor a letanía o sermón cristiano y romántico con que la mayoría nos desayunamos o atora. Aquí Zurita es más que Millán. Nos guste o no. Pero Gonzalo es nuestra única posibilidad de evolución y desarrollo. Es cosa de ver los epígonos de cada cuál. En Argentina, al enfrentarse en esos términos, son mucho más los que defienden la individualidad, la intimidad, bajan la voz, sea el poema con moñito o no, acodan lo civil y laico, da más con lo privativo de cada quien. Alcanzando esa rara sabiduría de los pequeños benditos detalles, secularizadas epifanías, sin cargar tanto la mata. Más placer y menos culpa. Más sonoridad que sermón. Los poetas argentinos preservan por sobre todo el espacio interior que público, sin tanta carga religiosa, muy concientes en lo político y social, a escala del hombre y la historia personal, más a salvo de ese tono confesional, creamos o no en Dios, tan propio del chileno. Bueno, son muchas más las aristas y los poetas grandes que siempre están por sobre lo uno y lo otro, lo expuesto acá, sobre cualquier consideración reduccionista o jibarizante, sobre cualquier fumigación, que vuelve papel picado nuestra crítica, los acentos y toda racionalización de la poesía. Pero es bueno sopesar de vez en cuando nuestros dejes no vaya a ser que ya estén muertos.
idioma. Así fue como recibí años atrás la invitación al festival Salida al mar, después de haber leído una decena de poemas gracias a la lectura que hizo en la antología de Santa Rosa 57, C. De Nápoli, sin saber quién era yo realmente. Y que significó que me alojara en su casa y presentarme a los suyos. Esa fe en la literatura, en la palabra es la que vale. Donde días después en pleno ajetreo festivalero coronamos una charla poética sudamericana regada de cervezas sobre las características poéticas de Chile o Argentina, llegando a las siguientes pistas, más que como dogmas incontrarrestables, como pie forzado lleno de lagunas mentales, buenas intenciones, poetas que escapan a la regla, pero no por eso mellan la respuesta, un ejercicio lozano de tal. Y en la que coincidimos cada uno de los presentes con sus aportes y agudezas y distancias. Me ahorraré más anécdotas. Y guardaré los nombres. E iré al pto, me explico, la “diferencia” entre ambas tradiciones poéticas y garrapateándola con comillas, porque no parece la palabra adecuada, esta dada por los énfasis propios de cada tradición, que son ramas de un mismo árbol, el castellano. En nosotros, el sustrato religioso-patriótico. En ellos, los argentinos, el sustrato laico-político social que, en general, a favor o no de tal énfasis procura o deviene en un acento intimista, muy privativo, que tiende a privilegiar una relación invisible o, en el caso de la poesía, nada bulliciosa con el lenguaje. La pequeña verdad ante la gran verdad que perseguimos acá. Por supuesto, ninguna de las dos sirve sin la otra o vale más. Acá es raro el poeta que no escribe “Chile” “mi país” “Dios” en un poema. Cuesta mucho, desamarrarse de esa modulación grandilocuente, de retórica religiosa y épica, con sabor a letanía o sermón cristiano y romántico con que la mayoría nos desayunamos o atora. Aquí Zurita es más que Millán. Nos guste o no. Pero Gonzalo es nuestra única posibilidad de evolución y desarrollo. Es cosa de ver los epígonos de cada cuál. En Argentina, al enfrentarse en esos términos, son mucho más los que defienden la individualidad, la intimidad, bajan la voz, sea el poema con moñito o no, acodan lo civil y laico, da más con lo privativo de cada quien. Alcanzando esa rara sabiduría de los pequeños benditos detalles, secularizadas epifanías, sin cargar tanto la mata. Más placer y menos culpa. Más sonoridad que sermón. Los poetas argentinos preservan por sobre todo el espacio interior que público, sin tanta carga religiosa, muy concientes en lo político y social, a escala del hombre y la historia personal, más a salvo de ese tono confesional, creamos o no en Dios, tan propio del chileno. Bueno, son muchas más las aristas y los poetas grandes que siempre están por sobre lo uno y lo otro, lo expuesto acá, sobre cualquier consideración reduccionista o jibarizante, sobre cualquier fumigación, que vuelve papel picado nuestra crítica, los acentos y toda racionalización de la poesía. Pero es bueno sopesar de vez en cuando nuestros dejes no vaya a ser que ya estén muertos.
C. De Nápoli, poeta argentino, apunta sobre la poesía trasandina, para ampliar esta conversación. Algunos puntos interesantes y a considerar. Puntos que tampoco nos parecen tan ajenos o distintos de cara al Pacífico, sobre el quehacer literario en su tierra. Y de paso sobre la nuestra.
“El mundo de la poesía argentina (…) no tiene, específicamente hablando, artistas, audiencia y gestores, ni en forma estable como el ballet ni eterna mientras dura el contrato, como en la plástica. Prácticamente todos los que lo integran son curadores y son público además de poetas y al tiempo que poetas.”
…
“El que lee poesía es porque escribe”, se repite en las coyunturas, a mi juicio, más favorables; en otras, como la chilena o mexicana actuales, la situación es distinta: allí hay gente que lee y no escribe, son sobrevivientes de otro momento de la cultura occidental o, más bien, mantienen vivos (ellos, esos individuos, pero también esos Estados por medio de premios y distinciones) un modo ilustrado de “ser en la cultura”. Sin embargo, en estos países hermanos muchos escriben poesía fundando su orgullo en el hecho de no leer (menos si son versos, menos que menos si los escribió un desconocido), de modo que a la tendencia a la desaparición del “lector puro” se suma, en virtud de estas nuevas oleadas de malditismo, la escasez de diálogo entre lectores viciados.
En la poesía argentina, en cambio, el espíritu gremial está más vivo que nunca y con todos sus “acuerdos naturales” en funcionamiento: no hay libro que no tenga sus agitadores además del editor (y agitadores concientes de que hay que comprar el libro), no hay ciclo de lecturas sin participantes fieles (y digo participantes, no seguidores), no faltan terceros que tomen parte en toda discusión pública entre dos. Pero lo singular es que esos agitadores, aquellos participantes o estos terceros en discordia son, más allá de las distintas gotas de reputación, reconocimiento o prestigio adquirido, los mismos que poco antes o después ocuparon la posición del poeta leyendo en público, estampando sus nombres en la tapa de un libro, en el flyer de un ciclo o en el nuevo giro de una polémica.”
Pero volvamos al libro que nos convoca, esa pequeña llave de papel.
Sobre todo porque el libro de Valeria Tentoni (1985, Bahía Blanca, Argentina) no solo sorprende, gusta. Ha bebido de ambas tradiciones, tiene una música que engancha, un ritmo que sacude, sin necesidad de chapotear sobre palabras o constructos que significan nada. Y lo que más agrada, no necesita cortar tela para ganar peso, hablar como víctima, chambonear teóricamente para darle valor a lo que dice. Es un libro honesto, elegante, personal pero a la vez amplio, práctico en el sentido de aterrizar el imaginario y el uso salvaje del lenguaje que despliega y utiliza a su antojo, con soltura pero no con descaro, adecuado al peso de los hombros de Valeria, que leemos sin movernos de nuestros asientos. Tampoco nos obliga a cambiar de vida a la salida. Pero vamos, logra que queramos seguir leyendo y escribiendo sobre su batalla sonora, su primer poemario, además publicado en una casa editorial de Rancagua, Chile.
Batalla sonora de Tentoni, repito, se lee de principio a fin, se paladea precisión y fineza, una sonoridad seca, pero nunca aburrida o hueca, inteligente pero sin la arrogancia del poeta menor. Un batalla ganada en todos los frentes con un pop elegante, funcional, que siempre tendrá un público fiel y expectante, no de masas. Que administra bien sus habilidades y flaquezas. Manual Ediciones se ha anotado un punto en serio mientras las editoriales chilenas de peso confían más en sus redes de poder para instalar sus lecturas que en la calidad de la obra. Pan para hoy en día, hambre para mañana Virginia. Apostando por una poeta que sólo puede mejorar dada su juventud y que, sin duda, “trabaja” sus materiales y talento. Acá tenemos poetisas de fuste incapaces de armar un poema con principio y fin. Una pequeña historia, estructura. Mucha potencia discursiva y poética pero poca habilidad técnica. Bien les haría leer a Tentoni. Urdirse de este libro, esa oscilación lograda entre el sonido y el sentido. Algo que parece muy básico, pero que muy pocos logran en un primer libro. Y más encima con dominio y claridad y destellos de gran poesía sin subir la voz, sin falsa estridencia. Haciéndola parte de ese ramillete de nuevas poetas argentinas que viene pisando fuerte, sonando con fuerza también acá, me refiero a Marina Mariach, Verónica Viola Fisher (publicada en Calabaza), Florencia Castellanos, Mercedes Gómez de la Cruz, Romina Freschi, Cecilia Pavón, Paula Jiménez, Claudia Masin, Ana Wajszczuk, Sol Prieto, Clara Muschietti, Nurit Kasztelan, Mori Ponsowy, Paula Peyseré, Beatriz Vignoli, Valeria Meiller, Amalia Gieschen, entre muchas otras.
De Batalla Sonora, Valeria Tentoni, Manual Ediciones, Rancagua, Chile, 2009
Flecha
Todo lo que no fue armisticio
tendrá por deuda
habernos sido batalla.
Postergaremos la mansedumbre para tiempos
en los que no podamos recordar
la noche como una guirnalda de luces.
De retomar el pasadizo
ya no estaríamos perdidos.
El quiebre amaina.
La lluvia sabrá limpiar
las calles de sangre.
Nosotros, los Otros.
Esdrújula
Las esdrújulas tendrán que ceder algún día
hacia las vocales.
Una mano abierta palma huerto, trepadora
un junco débil meciendo la tarde entre sus hojas un
tartamudeo imberbe, sempiterno.
Todas las cosas de tu cuarto se tuercen hacia
una invocación tardía de estirpe.
Tu padre te trae el rostro desde la puerta, asoma la herencia
-lo congénito del sillón verdeazul donde estaba-.
Y proseguirás tu camino de lava
hincando las hojas.
Papá creerá que juegas a los rompecabezas y tu madre
sospecha de los desarmaderos.
Ahuecarás con tinta las palabras
como un orfebre;
dirás que estás en silencio.
Dirás de mí, que callo.
El limonero aquél.
Números Romanos
De habernos acordado antes
deberíamos haber pedido
ser jabalíes.
Aspas
de un molino de provincia.
Tétanos, tuberculosis,
fiebre.
Todos los alientos del incendio.
Un milagro, querida,
que no hayamos muerto en batalla.
Los heridos se cuentan
con números romanos.
Nosotras, la Otra.
Aquella otra en el espejo.
-Ésta-.
A Mujica Láinez en agradecimiento por Bomarzo
Nos hemos embrutecido
como Vicino,
hasta perder la giba
salvando
por única gracia
la agilidad suficiente
(y no más)
para dar una vuelta carnero
frente al último bufón.
Él, lo Aquello.
Vicio Redhibitorio
Desdichada de mí, he despoblado los atriles
sin intención de posguerra.
Cuando nos icen, descubrirán
que las polillas deglutieron el género ya.
Habrá que esperar
hasta que el viento.
¿Será un olivo o un coronado de muérdagos
el que nos reciba el vientre denudado?
Sería tan inútil,
tan estúpidamente cierto:
La enormidad no nos cabe dentro.
Los nenes aquellos.
Los que se hunden en el horizonte.
Los que horizontan el hundimiento.
Rumiante
Mi nombre me ridiculiza al punto tal
de tergiversar fonemas hacia
una tímida definición olímpica.
No termina en la vocal.
No considera este tiempo vivo de noche aquilatada.
No intuye,
Y en nada delibera sobre los claveles
las cítaras, los ancestros.
Mi nombre muere en mí, como un anagrama.
Cruza mis piernas, se tuerce en mi espalda,
gira el néctar breve en mis oídos,
como una llave.
Se trenza en el aire como una asfixia.
Me mimetiza con la palabra,
me plagia.
Nos arremolina en tu boca,
rumiante.
Un hombre que son todos los hombres
y todas las calles
y todos los nombres, las cítaras, los claveles.
Mi estirpe, mi herencia,
un silabario congénito.
La aquella otredad.
. .. .. . - Un nombre-
Interdicciones
Un hueco-tajo en los zapatos de la maestra
de quinto grado.
El cuero ya vencido
fija la marcha por los corredores
como una cantata de ajedreces.
La señorita nos dirá:
«Por aquí el río Uruguay,
más allá los Ranqueles,
la pampa húmeda,
y el desierto incendiando
las frentes de la gauchada»
La señorita señalará:
«Estas son las vocales,
los sujetos tácitos del habla,
los parapentes de la palabra;
las comillas, los asteriscos.»
La maestra,
la Señorita Maestra,
también anoche tuvo sexo.
Los niños correrán el recreo
de lado a lado
como una maratón de hormonas,
y el último que llegue al pupitre
tejerá el odio del bedel
con fiestas patrias.
La directora anunciará:
«Allí está la bandera
la flameante pululación del aura
las águilas, los ejes,
los mulatos cargando sal
en las espaldas»
Los muchachos esperarán
a las colegialas en el quiosco de en frente
con ramilletes de flores tabaco
y promesas de inocuidad.
Nada de esto va a dolerte.
La señorita fumará escondida
en la sala de profesores,
mientras titila el segundero hacia
una definición del tiempo,
en cuartetos de decenas.
Los niños sospecharán de Rosas
y de Sarmiento.
Urdirán un escape prístino,
con artilugios de madera balsa.
Los urinarios
harán de la horda
una manada por igual primitiva.
La educación supone
un aprendizaje anterior:
Sobre cómo tolerar las correcciones.
Los flameantes
–flamantes-
aquellos.