
Presentación del libro de poesía
Juana de Lestonac (Calabaza del Diablo, 2010)
de Gabriel Silva
Por Ernesto González Barnert
Desde un comienzo, es decir, a partir del título, Juana de Lestonac es una pista tan falsa como verdadera. Me explico, no es un libro sobre la religiosa de Burdeos, Juana de Lestonac (1), que vivió las guerras entre católicos y protestantes y de ellas logra un síntesis de cuño jesuita notable en la formación educacional de muchachas, valiosa, para la época. Más bien el nombre del libro proviene de la calle(cita) “real” ubicada entre Seminario y Bustamente donde el poeta plantea la ocurrencia del libro (eje). Sin perjuicio de que El Compañía de María esta a la vuelta de este libro o casa.
Ahora que viene a mi cabeza –a propósito de este libro y su llamativo nombre-, la carta de Barthes al cineasta Antonioni llamada “caro Antonioni” donde hace una distinción -vía Nietzsche- entre la figura del sacerdote (“tenemos más que suficientes de ellos”) y la del artista. “Al revés del sacerdote”, escribe, “el artista se asombra y admira. La mirada del artista puede ser crítica, pero no es nunca acusatoria y resentida”. Interesante notar que en pocos años, con la baja de sacerdotes, los poetas se han ido “acerdotando”. Pero el libro de Gabriel Silva, no se deja llevar por la pontificación ni acusatoria y resentida, rara avis, a su época.
El juego comienza.
Ustedes se preguntarán ¿Cuál juego?
El de recorrer una casa en dicha calle
que no tiene nada de juego.
¿Qué es una casa? A veces ante las preguntas más sencillas nuestras respuestas no dejan de ser torpes y oscuras.
Aquí la casa es propiamente un piso, en sentido estricto, Un piso que repetidamente se llama casa, lo que nos hace saltar a la condición de signo de tal, metafórica si se quiere.
Juana de Lestonac de Gabriel Silva trata básicamente sobre una casa ubicada en dicha calle. Donde el propio “narrador” de este libro (Sí, escucho bien, el propio narrador) de poesía va dando cuenta de su posición, estado, deterioro, tensión, restablecimiento. Claro, lo hace metafóricamente sosteniendo un tridente de significados, sin perjuicio, de los que trae cada texto en particular o le procura a otro lector. No agoto aquí sus sentidos, llamo la atención sobre tres puntos que me parecen cruciales en la poética yacente y subyacente del texto sobre el que discurrimos a modo de presentación crítica.
Tridente
a) La casa como tal y todas sus aristas y cargas significativas.
b) La casa como lenguaje figurado de sí mismo, es decir, del cuerpo del hablante.
c) La casa como ser en el lenguaje (la casa donde mora el ser es en el lenguaje señala Heidegger). De ahí que este libro tenga un dejo metapoético en cada texto que lo compone.
Por cierto, este tridente o triple alegoría avanzando como una trenza pone a Gabriel, por cierto, en el lugar que le corresponde entre los buenos poetas de su generación. Cada vez más difusa. Donde se han ido colando nombres con obras de peso como Carlos Henrickson, Camilo Brodsky, Antonio Silva, Lorena Tiraferri (extrañamente inédita como el caso de Virginia Gutiérrez B. en la siguiente promoción), David Bustos, Christian Formoso, Herrera, Jaime Pinos, Cristián Gómez, Paulo Huirimilla, Julio Espinosa, Juan Cristobal Romero, Fischer (poeta fuera del país), entre nombres que ahora se me quedan en la punta de la lengua. Desfigurando una carrera que parecía dominada por muchos cuerpos por Germán Carrasco, Jaime Huenún, Andwanter, Leonardo Sanhueza, Folch, Chico Figueroa, Julio Carrasco, Yanko González, Armando Roa, Marcelo Rioseco, Marcelo Pellegrini, Véjar (veáse su antología a modo de primer apronte de mapeo), Sergio Madrid, Sergio Muñoz, Ismael Gavilán, Adán Mendéz, Octavio Gallardo, Oscar Barrientos, Pedro Araya, Javier Bello, Lienlaf, Alejandra del Río, Verónica Jiménez, etc. Esto recién comienza. Por supuesto, esto es una lista al voleo, sin pretensiones de cerrarse o llamarla definitiva, sino de llamar la atención a ciertos nombres que conviven y me han deparado gratas lecturas en estos años. Faltan muchos que también y se me escapan en mi tecleo veloz… ya iremos nombrando a medida que hablamos de estos autores y sus obras los restantes (2).
Volvamos a la idea de casa y digamos que esta es una con las páginas abiertas. Eso, a mi juicio, es la tensión que mueve el eje del libro de principio a fin.
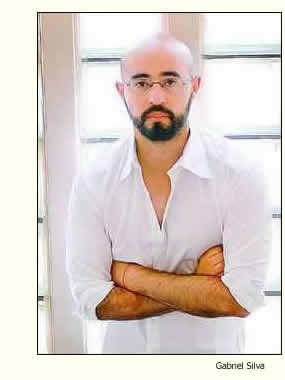 No es una casa cerrada. Es siempre un recorrido al interior de ella, por sus alrededores.
No es una casa cerrada. Es siempre un recorrido al interior de ella, por sus alrededores.
Una casa para recorrerla sin olvidarla jamás. Un recorrido que parte siendo real y concreto y termina dejando un sabor espectral y opaco, descarnado y severo.
El habitante de esta casa no es el hombre elefante sino un cirujano plástico operando su monstruoso malestar, “filetero de su propia tripa”.
Y lo hace con un estilo clásico y con eco de sabiduría oriental. Sin forzar nada. Todo fluye por la sangre de este galeno de sí, por la corriente de esta casa. Un fluir reposado adobado por el imperio de la experimentación. Una experimentación del tipo Poundiana en su ABC. Tensionada por el conflicto interior de la casa, el ser y la palabra.
Narrado con un lenguaje sobrio, preciso, lleno de sutilezas y alcances. Pero ceñido por el salvajismo e inconciente del jardín interior, las afueras, el parque incendiado, la dulcería. Que empuja a la repetición de palabras, ecos, diálogos de sordo, apuntes en cursiva. Una mano capaz de podarlo todo… de planear o hacer planos de todo.
Sea desde el cuarto con libros, con espejos, cerrado. O en la primera planta.
En fin, un libro, casa o poema que siempre es una vida vuelta para sí. Una manera, por cierto, criminal de contenerse. Una mancha de sangre que va creciendo proporcionalmente a la desaparición de un hombre -un hombre que en el tercer piso golpea su cráneo contra la pared, su voz: el ritmo que domina su obsesión-. Sin duda, un poemario que solo puede destruirse desde su interior.
Enhorabuena la reedición de este magnifico volumen.
Ñuñoa, Santiago de Chile, Jueves 16 diciembre de año 2010.
* * *
(1) Su padre fue Ricardo de Lestonac, miembro del Parlamento de Burdeos y consejero en asuntos religiosos, defensor de la fe católica, conocido por su integridad y probidad. Y su madre Juana Eiquem de Montaigne, comprometida con el calvinismo, participante de reuniones clandestinas en la que se resistía, a su manera, a los viejos moldes. Mujer culta, atrevida, capaz de divergir con su marido en la tumultuosa cuestión religiosa. Y como sospechan, sobrina de Michel de Montaigne. Él mismo la instruyó con fuerte acento renacentista cosa no tan común y sobre todo a una mujer. Piénsese que la educación en la época partía a los siete años. Los niños recibían educación separados de las niñas. Las niñas podían recibir alguna clase particular o aprovecharse de las lecciones o el preceptor de los hermanos, si les dejaba el padre. En resumen, una época de matrimonios mixtos, educación en las dos confesiones. Pero nunca dejó de sentirse católica.
Se casó, tuvo varios hijos, algunos murieron, etc. A los 46 años y cuando los hijos ya no la necesitan y fallecido su marido un buen tiempo atrás, entra en las Fuldenses-Cister de Toulouse. Goza con su nueva vida. Largas horas de oración. Penitencias. Silencio y abnegación. Paz. Meses de duro aprendizaje. Sus ansias de entrega a Dios se afianzan, pero su cuerpo se debilita. Debe renunciar. Al pedir a Dios una respuesta, obtiene una doble visión. Un montón de jóvenes caen por un precipicio. Y entiende que su papel será tender la mano a aquella juventud amenazada y vivir con las actitudes de María.
Así acaba fundando La Compañía de María. Instituto que tratará de llenar una carencia concreta de Francia del siglo XVII: La educación integral femenina.
(2)
Este es un párrafo que merece más exactitud y trabajo. Pero tengo que escribir mi carta al viejo pascuero antes que sea muy tarde. Y todavía hay mucho más que decir sobre Juana de Lestonac. Y que, por supuesto, no agotaré en mi presentación.