Proyecto Patrimonio - 2015 | index | Ernesto González Barnert | Mario Verdugo | Autores |
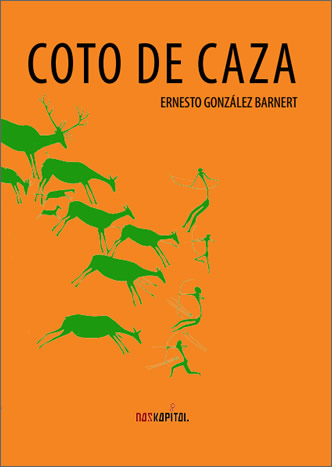
En la edad de la prosa
Sobre Coto de caza, de Ernesto González Barnert
Por Mario Verdugo Arellano
.. .. .. .. .. .
UNO: Quienes han leído los libros anteriores de González Barnert, Higiene por ejemplo, sabrán que comentar su poesía puede ser “como agitar un salero sobre el mar o como encender una linterna bajo el sol”, que fueron las enfáticas imágenes empleadas por Llanos Melussa para describir los alardes metapoéticos de Enrique Lihn y –junto con ello– la redundancia que en este caso tiende a enseñorearse de la crítica. Aunque Jonathan Culler afirmase que ni el más autorreferente de los textos consigue dar plena cuenta de sí mismo, parecería que acá el comentario se limitara al subrayado de unas claves especulares ya manifiestas y nada escasas por lo demás. Hacerse eco de aquello que los poemas dicen abiertamente, y sobre todo en relación con el propio discurso, la propia disciplina, el propio oficio o la propia bolsa de gatos en  que el hablante viene propinando y recibiendo manotazos, constituye un modo de lectura habitual entre los exégetas de nuestro autor. Si Coto de caza, como así lo creo, ofrece una flexible continuidad con el corpus previo de Ernesto González Barnert, no puedo sino advertir la rapidez con que de nuevo nos volvemos sus cómplices, sus amanuenses, sus recolectores de highlights autoflagelantes o cuando menos autorreflexivos.
que el hablante viene propinando y recibiendo manotazos, constituye un modo de lectura habitual entre los exégetas de nuestro autor. Si Coto de caza, como así lo creo, ofrece una flexible continuidad con el corpus previo de Ernesto González Barnert, no puedo sino advertir la rapidez con que de nuevo nos volvemos sus cómplices, sus amanuenses, sus recolectores de highlights autoflagelantes o cuando menos autorreflexivos.
DOS: Sobre derrotas, miserias y fracasos escribieron a su turno Juan Cameron, José Ignacio Silva y Damaris Calderón. Sobre abulias y encierros: Luis Antonio Marín. Sobre condenas, castigos y purgas: César Cabello. Sobre escritura punitiva: Marcelo Pellegrini. Sobre sacrificios y cadáveres: Felipe Ruiz. Sobre duelos: Cristián Gómez. Todo esto después de carearse con las páginas de Higiene y también con las de Arte Tábano; todo esto referido tanto a la frecuencia temática como a la percepción generalmente angustiada que en aquellos libros campeaban a propósito de la poesía contemporánea y de su cada vez más depreciado capital simbólico. A Coto de caza desde luego que podría convenirle la mayoría, si no la totalidad de los términos de marras: el poeta se rinde, se retira, baja de la tarima, apuesta en su contra, carga una cruz, piensa en tirar la toalla; el gremio gesticula ante unas butacas desiertas; las frases se interrumpen, se olvidan o se borran; los inéditos se queman; gana el cáncer, el mar nos arrasa, el sol nos atonta; son otros o aparentan ser otros los vencedores. Y hay cadáveres. Por partida baja: cuatro cadáveres femeninos, que van del entorno más próximo (“mami”) al más distante en el espacio (Rachel Corrie, aplastada por un bulldozer de Israel), en el tiempo cronológico o fictivo (Annabel Lee, préstamo de Poe in extremis), y en el nivel de abstracción (la poesía en su conjunto, otra vez fiambre). Pero este duelo múltiple, que es al unísono un duelo personal, literario y político, como ya lo apuntara Cristián Gómez, no debería ser visto a la manera de un balance estático, un arqueo definitivo, una suma de catástrofes del tipo que machacan y machacan –por poner un ejemplo súper triste– los versos de Houellebecq traducidos por Anagrama. Aun cuando se trate de un sujeto entre cuatro paredes, depre a más no poder, la verdad es que siempre lo encontramos debatiéndose en un proceso, en un viaje o en un trabajo. El sujeto no deja de moverse y, a mi juicio, triunfa, sin fanfarrias ni laureles, claro está.
TRES: Cada nuevo libro de Ernesto correspondería a una especie de ordalía, una prueba dolorosa que en el mejor de los escenarios serviría para exculpar al acusado o al autoacusado. Su proceso o su trabajo de duelo –y empleo la etiqueta asumiendo que el psicoanálisis suele quedarme como poncho– se impone siquiera a medias sobre la postración y el tono apocalíptico que domina sus enunciaciones desde la primera hasta la última línea. Valdría la pena, al respecto, rapiñar los planteos de Martin Jay acerca de la proliferación de finales en la filosofía post de no hace mucho: el apocalipsis o el pensamiento que a menudo lo convoca –argumenta Jay– es pariente muy cercano de la melancolía, con sus ciclos de parálisis y liberación maniaca. Como quien ha perdido al objeto de su amor (mujeres de ésta y otras latitudes), y que luego fluctúa entre el reproche y la euforia, también la imaginación filosófica se entrega simultáneamente a la desesperanza y a la lectura fascinada del simulacro, el juego infinito del lenguaje, la intensidad libidinal y los demás engendros que prosperaron cuando la historia, la realidad, el arte y los cacareados metarrelatos estiraban la pata. Aclara Jay, eso sí, que el individuo dispone de una visible ventaja por sobre la crítica posmoderna: la madre real, en efecto, ha desaparecido, mientras que la pérdida colectiva continúa respirando, sigue ahí, en la forma de una naturaleza machucada por nuestras depredaciones tecnológicas, matricidas. En Coto de caza puede notarse que es la poesía, moribunda o zombi, desahuciada o cataléptica, la que aún patalea, y que su hijo se niega además a suprimirla. Porque convengamos en que una elaboración completa, recomendable para el que se ha echado en el diván del matasanos Freud, no resulta igual de meritoria si aludimos a la tierra o a la (comillas por favor) “palabra poética”. Quiero decir que Coto de caza se resiste a una aceptación demasiado ligera de lo que sus páginas designan como “edad de la prosa”, acaso la victoria final de ese lenguaje utilitario, transitivo e impuro que Valéry rebajaba en su deslinde de géneros. Melancolía, entonces, como resistencia política y estética –marcusiana, diríamos– frente a la presión desublimadora de lo prosaico.
CUATRO: Un tono de deriva que se obstina en ir botando o relevando los temas y una tendencia a mutilar algunas categorías de la oración. Los síntomas melancólicos esperan al que busque acabronarse con su descubrimiento en el nivel de la forma. Por ahora me interesa menos eso que darle un vistazo a los agentes y los espacios observables en Coto de caza. Como en gran parte de la-poesía-chilena-del-siglo-veintiuno, que sin papá y mamá podría a ratos quedarse sin habla, Ernesto conecta su trabajo con la llamada novela familiar, pero arreándola enhorabuena hacia un ámbito social más vasto, el del mercado que acogota y que prescribe los modelos de vida. Por fortuna están allí los amigos, la amistad literaria en tanto mecanismo intra y extradiscursivo, no una alianza estratégica para pegar cachamales en la kermesse, sino un estímulo para la creación y la reflexión, una oportunidad para el ensayo de las ideas, un soporte –como dijese Víctor Barrera– para las “vocaciones prohibidas”: leer y escribir en una trama de citas que se expande hacia unos personajes apellidados Pereira, Guajardo y Florit. El melancólico no está solo, por mucho que lo veamos recluido y con atuendos de paciente benzodiazepínico. Y no digamos tampoco que se ausenta completamente del mundo, ni que se encueva, entre acaramelado y odioso, a esperar sin más los petardos del Armagedón, como en las recientes películas de Abel Ferrara (4:44) y Lars von Trier (Melancolía). Este “fantasma doméstico”, incluso con las cortinas cerradas, en bata y pantuflas, se abre a la experiencia actual de su país y a la memoria descreída del lar que pudo aportarle una instalación manida y acomodaticia: quizás ese farwest docilizado al que Ernesto ya hace cuatro años sometiera a festineo –como el cura y el barbero con la biblioteca de Quijano, o como Traveler y Talita con los delirios de Ceferino Piriz– emprendiéndolas verso a verso contra cierta antología regionalista. Son, en síntesis, los últimos días; el corazón es una bolsa negra o una plumilla de raqueta; la posteridad se va a las pailas y la prosa lleva las de ganar; la luz se extingue y pese a todo el melancólico lo logra, lo paga escribiendo, o desplegando –a costa de su éxito– “el dejo de hablar de lo que quiere”.