Proyecto Patrimonio - 2020 | index | Enrique Lihn | Autores |
Enrique Lihn en la pieza oscura
Testimonio transcrito por Gregorio Martinez
Publicado en Inti: Revista de literatura hispánica. Vol.I, N°32. Otoño 1990
.. .. .. .. ..
Conocí al poeta chileno Enrique Lihn Carrasco en la universidad de Austin, Texas, un viernes 29 de marzo de 1985, poco tiempo antes de su muerte. De aquel encuentro fervoroso y torrencial quedan unas fotografías con Julio Ortega y también este testimonio recogido al día siguiente, entre los humos de la resaca, mientras yo trataba de explicarme la benevolencia insólita de la policía yanqui que, al borde de la madrugada, había conducido comedidamente al poeta ebrio hasta su domicilio en la calle Lavaca.
Por la rama de mi padre, ¿te fijas?, yo soy medio alemán. Los Lihn se desparramaron por el mundo a fines del siglo pasado. Mi abuelo llegó a Santiago como inmigrante y nunca más salió de ahí. Con el tiempo se convirtió en un hombre muy rico, ¿te fijas?, pues heredó la empresa de su suegro.
El abuelo Lihn arribó a Chile como generalmente llegan los inmigrantes, con una mano adelante y la otra atrás. Entró a trabajar de suche, de empleadillo de menor cuantía en una empresa naviera que era propiedad de los Döll, una familia alemana. Y, tal como sucede en los cuentos de hadas, el pobre inmigrante acabó casándose con la hija del rey, ¿te fijas?, con la hija del dueño de la flota mercante más importante de los mares del sur.
Así nació en Chile la dinastía Lihn-Döll. Entonces, convertido en magnate, el abuelo se embarcó en ambiciosos negocios mineros. Ahí fue cuando parpadeó la estrella de su buena suerte, ¿te fijas?, para indicarle que unas eran de cal y otras de arena. Obsedido por la quimera de explotar oro en un país donde todo lo que brilla es cobre, el abuelo ignoró las advertencias de los cautos y siguió metiéndose en las arenas movedizas de la inversión minera aurífera. Ahí lo agarró su cuarto de hora fatal y, el abuelo que había sido tan afortunado toda su vida, lo perdió todo.
VESTIGIOS DEL ESPLENDOR
Cuando yo era chico todavía mi familia vivía en el palacio que había sido del abuelo, pero aquel desmesurado caserón ya estaba en ruinas. Habían arrendado una parte donde funcionaba un manicomio. Como sería de grande el palacio, ¿te fijas?, que cabía adentro un manicomio entero y todavía quedaba sitio para un colegio 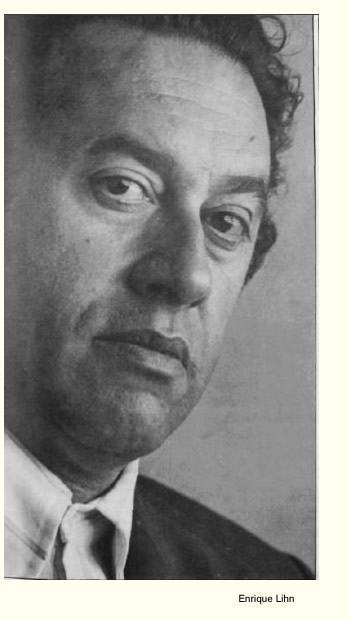 y espacio para que viviéramos nosotros, los descendientes pobres del magnate Lihn. Era un palacio con torres, miradores, innumerables ventanas e infinidad de habitaciones.
y espacio para que viviéramos nosotros, los descendientes pobres del magnate Lihn. Era un palacio con torres, miradores, innumerables ventanas e infinidad de habitaciones.
Mi padre era empleado público. Económicamente pertenecía a la clase media. Pero le quedaba la altanería de pertenecer a una familia que había tenido mucho dinero. Su actitud cotidiana era muy distinta al comportamiento de una persona de la clase media. El se sentía eso que podríamos llamar "un caballero chileno", ¿te fijas?. Se notaba a la vista que tenía unas dificultades terribles para relacionarse con la gente de su trabajo. Sufría al tener que alternar con los burócratas de medio pelo.
El palacio desapareció en mi infancia. Cuando yo llegué a la adolescencia ya no quedaba nada, ni las ruinas. Había sí en mi familia, algunos que eran muy ricos. Pero nosotros no. Mi padre económicamente era de media mampara. Y se había casado con una mujer de apellido sonoro por el lado materno, Délano, pero sin fortuna. Entre los Délano había un tío que fue el precursor de la cinematografía en Chile, y otro, ingeniero, que dirigió la construcción de todo el sistema sanitario de agua y desagüe de Santiago. Esos tíos Délano tenían mucha inventiva.
HISTRIONISMO
En 1937, a los 8 años, ¿te fijas?, entré a la escuela en Santiago. Era una escuela al estilo prusiano, dirigida por un cura alemán que había combatido en la guerra mundial del 14. Casi todos los curas que manejaban la escuela habían peleado en la primera guerra mundial. Se trataba de gente, ¿te fijas?, que había hecho la promesa de que si salía con vida de la guerra, se iba a meter de cura. Entonces ahí en esa escuela prusiana de Santiago estaban cumpliendo la promesa. Eran unos alemanes pesados que impartían una educación a la antigua, una educación a palo limpio.
Para enfrentar ese mundo hostil recurrí al histrionismo. Yo llegaba de un mundo en donde estaba sobre protegido por mi madre, por la abuela. Entonces para enfrentarme con la horda, con los curas y con la violencia de los otros niños, desarrollé una especie de histrionismo, una personalidad artística entre comillas.
A esa edad, a los 8 años, ya era un lector vicioso. Verdaderamente tenía fascinación por la letra impresa. Por supuesto, leía cosas no muy buenas, ¿te fijas? Devoraba todo lo que circulaba como ejemplarizadora literatura infantil.
Una colección de cuentos que, viéndolo bien, no eran tan malos y cabe decir que tenían algo de maravillosos. Después cayeron en mis manos Salgari, Verne, Amicis. En la escuela, para despistar a la horda, actuaba, dibujaba, hacía revistas escolares, organizaba actuaciones teatrales. Y recién acababa de mudar los dientes.
DE RAZA LE VIENE AL GALGO
Esos arranques posiblemente me venían de familia. Mi tío Gustavo Carrasco era un pintor retraído que había sido niño prodigio. Se fue a Europa lleno de ilusiones y regresó a Chile medio frustrado, para quedarse eternamente como profesor en la Escuela de Bellas Artes. Ahí lo apreciaban mucho, pero yo podía percibir que mi tío Gustavo Carrasco llevaba una existencia insatisfecha. El vivía en la casa de mi abuela y tuvimos una relación muy buena a pesar del abismo de años que nos separaba. A veces me dejaba entrar a su pieza y entonces ahí yo descubría muchos libros sobre pintura.
Mi tío Gustavo Carrasco era un hombre neurótico. Había recorrido Europa con enorme avidez, fascinado por las obras de los grandes maestros; pero ahí también nació en él una especie de impotencia para realizarse como pintor. Era muy neurótico, sin embargo cuando estaba de humor me mostraba sus cosas con mucho optimismo, me tomaba de modelo para sus dibujos. Por eso es que aparezco en la tapa de varios libros de esa época. Estaba pues condenado al arte desde chiquito.
Esa rama de mi familia, por el lado materno, eran todos un poco histriónicos. Mi tío Jorge Délano, hermano de mi abuela, fue un dibujante bastante bueno. Firmaba con el seudónimo de Coke y fundó en Chile una de las primeras revistas de caricatura política, una de las primeras publicaciones de este tipo en América Latina. Eso fue a comienzos del siglo. Mi tío Jorge Délano fue también el primer director de cine que hubo en Chile. Hizo una película de largometraje que se titulaba "Hollywood es así".
La revista que fundó mi tío se llamaba Topaze. Caricatura, humor y política eran sus principales renglones. Mi tío Jorge Délano ganaba bastante dinero como dibujante y como editor, pero luego todo lo dilapidaba haciendo cine. Fue un verdadero pionero del séptimo arte en América Latina.
Había, pues, en mi familia, por el lado materno, una preocupación culturalista, entre divertida y artística. Uno de mis tíos, por ejemplo, era un artífice tocando el serrucho. De ahí me venía seguramente a mí el gusanillo del arte.
ESCUELA DE BELLAS ARTES
Era todavía un niño cuando entré a la Escuela de Bellas Artes, en Santiago. Tenía el auspicio de mi tío Gustavo Carrasco. Yo dibujaba, pintaba, escribía. Estaba en los 12 años, ¿te fijas?, inocente criatura todavía.
Para entrar a Bellas Artes no era necesario haber terminado el colegio o las humanidades como se dice en Chile. Quien sentía vocación por las artes plásticas, iba y se inscribía. Sin embargo ahí no había gente de mi edad. Todos eran mucho mayores, de una edad como la gente que asiste a la universidad.
Si uno quería en la Escuela de Bellas Artes podía estudiar al mismo tiempo el colegio o sea las humanidades. Yo, por supuesto, con la soberbia de niño artista, no lo hice. ¡Qué me iban a interesar los cursos de la educación secundaria! En ese entonces vivía envuelto en las nubes del arte. Después, claro, las pagué caro. Tuve que terminar las humanidades con mucho trabajo, asistiendo al liceo nocturno donde estudiaban obreros y mucamas.
En la Escuela de Bellas Artes había un ambiente especial. En aquel medio transcurrió mi vida entre los 12 y los 20 años. La bohemia era desenfrenada. He tenido compañeros de estudio que de repente desaparecían como si se los hubiese tragado la tierra y luego volvían convertidos en mendigos, en alcohólicos rematados. Yo mismo, también, corrí y sigo corriendo ese riesgo. Bebíamos como unos demonios desesperados.
La escuela era caótica. No funcionaba con el plan de una academia normal. Ahí llegaban los artistas que no tenían otro oficio y enseñaban del modo que a ellos les parecía mejor. No existía un programa ni una disciplina. En ese ambiente de bohemia y de sueños de inmortalidad pasé prácticamente toda mi juventud.
Pero a pesar del caos, la Escuela de Bellas Artes tenía su atractivo y mucho prestigio. Constituía un ambiente no sólo para los artistas sino también para los escritores. No había escritor en Santiago que no la frecuentara. Además estaba ubicada en un lugar ideal: en pleno centro de Santiago, en el Parque Forestal.
La gente que estudiaba leyes, por ejemplo, siempre pasaba por ahí. Algunos eran de mi edad y ya empezaban a escribir, pues en ese entonces la gente de leyes era muy dada a la literatura. El novelista Jorge Edwards era uno de ellos. Otro, el poeta Alberto Rubio que después abandonó la escritura. Entre los pintores, muchos eran también escritores o empecinados lectores de literatura. El propio decano de la Escuela repartía su vocación entre las artes plásticas y la escritura. De vez en cuando aparecía por ahí Pablo Neruda. Me acuerdo que una vez llegó para recibir y presentar al poeta español Rafael Alberti.
Yo inmediatamente me entropé con la gente que escribía. Andaba entre los 18 y 19 años. Entonces me hice muy amigo con Alejandro Jodorowski que era de mi edad. Jodorowski emigró luego, a los 23 años. Pero entre los 18 y los 23 años fuimos inseparables. Alejandro era de un temperamento muy distinto al mío. Muy audaz, se diría ahora. Era judío. El padre tenía una fábrica de calcetines en un barrio popular y Alejandro había pasado por varios colegios que eran verdaderos antros. Nos llevaba esa ventaja.
Durante esos años mantuvimos con Alejandro una amistad cerrada de amigos y compinches. Era un tipo genial. Un verdadero temperamento histriónico. A los 18 años movilizó gente, hizo teatro, fundó una escuela de mimo.
Habíamos ido a ver el film "Los hijos del paraíso", con el mimo francés Marcel Marceau, y a la salida Alejandro ya tenía toda una teoría sobre el mimo. Inmediatamente fundó la escuela de mimo que hasta ahora existe en Santiago. Mi histrionismo se quedaba pues enano frente al de Jodorowski. Creo ahora que la fuerza jodorowskiana estimuló mis ínfulas teatrales que seguramente sólo eran eso: ínfulas. Aun hoy cuando reincido en mis búsquedas dramáticas, como en La Mekka siento muy presente a Jodorowski.
LA GENERACION DEL 50
Esa gente que yo empecé a conocer en Bellas Artes, son los que después se llamaron en Chile la Generación del 50. Ahí estaba, por ejemplo, Casígoli que después emigró a México. En ese tiempo Casígoli escribía mucho. También formaba parte del grupo Mario Espinoza, el Joyce chileno, un escritor superdotado que tenía una personalidad fuerte y compleja. Era mayor que nosotros. Llegó a publicar dos o tres cosas y luego emigró. Estuvo en México, dio una vuelta por Europa, llegó a San Francisco y ahí se incorporó a una especie de vida hippie que finalmente lo llevó a la muerte. El caso de Mario Espinoza se parece al de muchos escritores chilenos jóvenes de entonces que abandonaban el país con la ilusión de la literatura y morían en el extranjero sin haber logrado plasmar sus ilusiones literarias.
Otro miembro de la Generación del 50 es Claudio Giaconi. Salió de Chile muy joven, después de publicar un libro de cuentos, una obra primeriza, pero brillante, titulada La difícil juventud. Con Claudio Giaconi éramos muy amigos. El hizo todo un periplo por Europa. Más tarde llegó a los Estados Unidos, conoció el New York de esa época. Ha vuelto a escribir y ha publicado al cabo de 25 años con una calidad notable.
Parece que a quienes salieron muy pronto de Chile les resultó difícil desarrollarse como escritores en un medio extraño y a veces hostil. El esfuerzo por sobrevivir les consumía la mayor parte del tiempo.
De la misma generación es Enrique Lafourcade. Un histrión literario y promotor de garra. El fue quien nos bautizó con el nombre de Generación del 50 para meternos en competencia con los escritores mayores, con la gente del año 38. Lafourcade poseía un gran talento publicitario. Organizaba actividades y el hecho era que conseguía importantes resultados. El logró que en Chile se empezara a hablar de la Generación del 50. Recuerdo que los escritores mayores comenzaron a despotricar contra nosotros. Decían que no sabíamos escribir, que atropellábamos la gramática. Cosas en el fondo positivas porque encendían la polémica.
Las primeras antologías que reunían cuentos de nosotros las sacó Lafourcade que se preocupó de hacernos aparecer en un contexto generacional, como se dice, con declaraciones agresivas que a veces sólo eran huevadas estúpidas. Yo diría que en nuestra generación hay dos prosistas que han alcanzado buenos logros y una excelente difusión. Me refiero a Jorge Edwards y a José Donoso. Ellos siempre han publicado en editoriales muy conocidas de España y América Latina. Además, los han traducido a diferentes lenguas.
OBRAS SON AMORES
Lo primero que publiqué fue una libretita de poesía titulada: Nada se escurre, en 1948. Alejandro Jodorowski puso el dinero para la edición. Entonces él también tenía ya listo un conjunto de cuentos y por eso decidimos convertirnos en editores de nuestros balbuceos. Pero el conjunto de cuentos que tenía Alejandro sólo se publicaron 20 años después con el título de Cuentos pánicos.
Mis poemas de Nada se escurre tenían una fuerte influencia del poeta chileno Vicente Huidobro, como ocurría en esa época con la poesía que escribían los jóvenes. Nada se escurre es una obra insignificante, pero me sirvió de estímulo para publicar un segundo trabajo, pues sentí que ya estaba metido en el negocio de la literatura.
En esos tiempos resultaba muy difícil publicar un libro. Uno mismo tenía que juntar el dinero para pagar la edición. En 1956 aparece mi segunda obra Poemas de este tiempo y de otro que abarca un lapso grande e intenta ser una antología de lo que había escrito en ese período. En el libro aparece un poema que había obtenido un premio. Nosotros participábamos mucho en concursos literarios, en juegos florales de poesía.
Recién mi tercer libro, La pieza oscura 1963, marca, yo creo, el comienzo de mi producción literaria como escritor profesional, si cabe la palabra profesional en un oficio tan deleznable como la literatura.
Yo me pasaba mucho tiempo sin publicar, a pesar de que escribía seguido. Lo que ocurría era que tiraba mucho al tacho. Seleccionaba. Habíamos creado entre los amigos la costumbre de leernos y de criticamos. Aquello que no valía, se botaba. Lo que podía servir, se guardaba, se publicaba en revistas.
En 1964 publiqué Agua de arroz, un libro de cuentos. La edición fue auspiciada por el Partido Comunista Chileno a través de Carlos Orellana, secretario de redacción de la revista Araucaria. Después, durante la persecución y muerte que desató la dictadura de Pinochet, Carlos Orellana se exiló en París. En el libro Agua de arroz aparece el cuento "Retrato de un poeta popular" que es el monólogo envolvente de un payador, uno de esos poetas populares que todavía quedaban en Chile.
El payador era un camarada, un personaje real que tenía gran prestancia y que pertenecía a los viejos cuadros del Partido Comunista Chileno. Un hombre con muchas vivencias, una persona a caballo entre el campo y la ciudad. Esta situación les interesó a quienes dirigían la editorial del Partido Comunista Chileno y entonces principié a escribir ese texto "Retrato de un poeta popular".
En el libro Agua de arroz hay un cuento que para mí es muy grato: "Huacho y Pochocha". Para escribirlo partí de la inscripción, declaración de amor, que había en una muralla, en una pared cerca a la estación Mapocho. Una declaración de amor, pero que parecía una "pinta" política. Yo sentí que ahí tenía el inicio de una buena historia. Luego tuve que lanzarme a la búsqueda de los personajes. Hice entonces un recorrido por el mundo de las clases populares, tal como podía hacerlo alguien de la clase media como yo. Agua de arroz fue por muchos años lo más importante que escribí en prosa.
POESIA DE PASO Y OTROS TEXTOS
En 1965 escribí en Europa este libro de viaje, Poesía de paso, que luego obtuvo el premio Casa de las Américas 1966. Yo había estado insistiendo en el trabajo de una novela documental y acabé entrampado. En lugar de escribir con entera libertad, como lo estaba haciendo en poesía, me encasillé en una narrativa de cartabón que pretendía documentar la realidad chilena. Entonces dejé por un momento el proyecto novelístico y escribí de un tirón Poesía de paso que para mí es un libro de viaje.
Finalmente publiqué en 1969, mi primera novela, Batman en Chile. Es una parodia de la novela de aventuras. En ese texto se trasluce el inminente golpe militar que horrorizará al mundo. Esta novela fue publicada por el sello argentino Ediciones de la Flor.
En Barcelona, Editorial Ocnos me publicó dos poemarios: Por fuerza mayor, 1971, y Algunos poemas, 1973. De mi siguiente estancia en Francia salió el libro de poesía París situación irregular, 1976. No sé por qué Francia me volvía a poner, como un náufrago, en las orillas de la poesía. Sin embargo yo seguía insistiendo en la narrativa. Editorial Sudamericana de Buenos Aires, que andaba en muy buen pie entonces, me publicó la novela La orquesta de cristal, 1976.
Me sentí bien pagado de mi suerte cuando New Direction, el sello que fundara en los Estados Unidos Ezra Pound, editó The Dark Room en 1978. Un poco por este motivo llegué a New York y de esa experiencia salió A partir de Manhattan que se editó en Chile en 1979. Un grupo de poetas jóvenes peruanos, muy entusiasmados, publicaron en Lima La estación de los desamparados, 1980. Desde 1983 empezó a representarse en Santiago mi obra de teatro La Mekka.
Cuando Ediciones del Norte, el sello más importante que publica literatura en español en los Estados Unidos, me solicitó un texto, yo gustosamente les entregué el poemario Al bello aparecer de este lucero que salió en 1984. Creo, pues, que a partir de 1965 mi obra comenzó a difundirse fuera de Chile, a editarse en diferentes países, a veces incluso sin mi conocimiento.
El año 84 publiqué en Santiago un libro protesta: El Paseo Ahumada. Es un texto poético, pero fue impreso en formato de periódico. Se distribuyó en la calle. Fue leído en la vía pública, en Paseo Ahumada, como un acto de protesta contra la dictadura de Pinochet que ya se había eternizado en la barbarie. Al año siguiente, en el camino de mi tío Jorge Délano, entré también a la aventura cinematográfica con el film La última cena. Después me vine a la Universidad de Austin por una temporada académica y aquí estamos como el pulpo en su tinta.
CAJON DE SASTRE
He guardado algunos textos inconclusos, novelas principalmente. Hay una, en especial, que quisiera reconstruir, darle un final. No sé si llegaré a publicarla. Otras desaparecieron con los viajes o se extraviaron en los cambios de casa.
La que quiero terminar es la historia de un amigo de juventud: Ruperto Salcedo Urquieta. Lo conocí en la Escuela de Bellas Artes. Por el lado de la madre él venía de una familia chilena muy aristocrática. Era, pues, un pituco.
Ruperto Salcedo Urquieta se alcoholizó prematuramente. Sobrevivía en los medios populares, en el ambiente del Matadero. Conseguía todo gratuitamente debido a su "prestigio" de pituco. Llegaba y hablaba de los millones que acababa de perder en los casinos. Las muchachas del Matadero, ese medio un poco siniestro, estaban enamoradas de él. Cuando llegaba ellas iban a vestirse y a pintarse para quedar bien y llamar la atención.
Yo fui con Ruperto varias veces al Matadero. En una oportunidad nos quedamos varios días. Las mujeres estaban enamoradísimas de su estampa de pituco. Tanto que desalojaban a la gente de los dormitorios para que nosotros pudiéramos dormir la "mona". Esta historia de Ruperto Salcedo Urquieta es una de las novelas inconclusas que me gustaría terminar y publicar. Por eso la conservo en ese cajón de sastre que para nuestro propio tormento tenemos los escritores.