Proyecto Patrimonio - 2019 | index | Enrique Lihn | Autores |
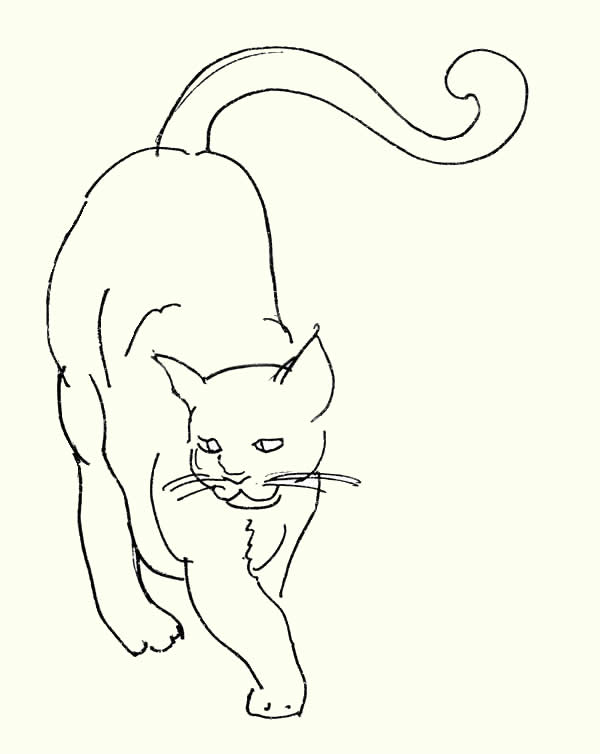
Los gatos
Por Enrique Lihn
Publicado en Revista de la Universidad de México. Mayo de 1988
.. .. .. .. ..
Enloquecerían si se pasaran de la raya. Enloquecen porque nunca lo hacen. La raya es, en el umbral de cada puerta, una línea moviéndose bajo sus narices. Como si adentro hubieran dejado abierta una llave de agua y el espacio interior se rebalsara. Este hilo decapita al mundo en dos. Ese en que ellos comen, saltan y duermen ligeramente, y ese otro: lo que fue la luna para el hombre hasta el 20 de julio de 1969. Lugar que no hay -una gatopía- trae mala suerte mirarlo.
Bajan el tungo para olfatear la raya inquisitorial, retrocediendo ante ella. En la trivialidad de un pasillo despreciado por la luz natural, calado por una media docena de puertas que nunca se abren al mismo tiempo, salvo error u excepción. Ante ellas se dibujarían, se dibujan virtualmente de otras tantas rayas, demás está decirlo, (pero el lenguaje tiene sus mañas y quiere ser exhaustivo).
Ante la raya brota el horror reverencial al vacío que ella circunscribe cada vez en un corto tramo. Así se degradan los heroísmos supuestos de la gatunidad, ponderados por un célebre cuento de Kipling , " El gato que se marcha solo" .
La raya, sin ser en sí misma contagiosa, se transmite, dadas ciertas condiciones.
Si sus adoradores, por ejemplo, viven en Manhattan, la isla modélica, en el desideratum de una gran ciudad.
Por la forma en que la raya se latencia, tiene un parecido con las enfermedades psíquicas humanas -así el complejo de Edipo- que se declaran (como acaban de explicármelo) muchos años después de sufrido el accidente que les da origen, cuando se está maduro para padecerlo.
Si se vivisectara el cráneo muerto de uno de los rayados se vería a la raya en el trance de escabullirse de allí, como una víbora perseguida por los gusanos. Mientras que en vida del cadáver, desviándose de su nombre, se parece a una gran gota de lacre, sellando el cráneo al nivel de los ojos.
Los gatos de otras ciudades nada tienen que envidiarle, pues, a los de Nueva York, aunque éstos vivan en la molicie y sean, en muchos casos, asquerosamente mimados.
Pst cuchi Gus -"is really Asparagus"- por ejemplo, aunque sea sólo el protegido de un viudo de middle class para abajo. El anciano, algo desvalido, padre de otros inhabitantes de esa ciudad poco sentimental, y que mantiene con ellos, sin costo para nadie, una relación telefónica, goza de todas las comodidades. Comida natural -nada de esas feas variedades de pollo, beef o salmón enlatados obviamente destinadas a los gatos-, despelechadora y peluquera a domicilio, salón de belleza, restaurante para amos y pets en los días de la Independencia y de San Valentín, seguro de siete vidas y un panteoncito de mármol auténtico como los pets del gran mundo (salvajes como los que más: de esto hay constancia en los anales de la policía) en el cementerio de Queens.
Todo dentro de la más estricta normalidad. El padre de As, Asparagus, si bien solitario, no lo es por vocación viciosa. Mantiene intactas sus viejas costumbres gregarias. Pertenece a varios clubes religiosos, de gourmets, de pesca y caza, de tímidos y antitímidos, etcétera. No quiere a su gato más que a los hombres. Controla los coqueteos felinos cuando tiene, una vez al mes, invitados a su casa. Excusa a esa gente de ensayar caricias forzadas al animalito y les evita, en las épocas de pelecha, el tener que acudir, luego, a la crispada escobilla de ropa.
Sea como fuera, la regalada vida que se da cuchi cuchi pst pst Gus le parecería más despreciable que la de un conejo recluso a cualquier gato de una ciudad subdesarrollada. De esas con despeinados jardines y verdes áreas naturales aquí y allá, casas de un solo piso y apetitosos sitios eriaceos con basura del año que les pidan. Ciudades por las que los felinos de otras latitudes se desplazan libremente, aunque deban huir del peligro inminente o arrastrase después de sufrirlo. Donde se les prohíbe a los gatos la entrada a esas casitas de un piso y donde a lo sumo se admite que fijen su residencia en los techos -la piedra imán de los gatos- por razones de magnetismo animal, y que pernocten en los jardines mientras no se coman las flores ni confundan las rosas con ratones o madejas de lana.
Los gatos del subdesarrollo viven del raspado de la cacerola mucho más que de lenguas de canarios. Como a expósitos se les castiga cuando juegan en el pasto con un esqueleto de pescado. Pero pueden trepar a los árboles con la soberbia de los atletas chinos mil veces diestros, en busca de pájaros que lo son más y cuya función es afinar en los felinos sus reflejos condicionados, hasta el virtuosismo.
Las riñas salvajes por la propiedad territorial son el ratón de cada día. Las épocas de celo los obliga a enfrentamientos constantes y peligrosísimos de uno contra todos. Como en estos torneos muchos deben perder, algunos se ganan su aura mediocritas de por vida, con el agravante de tener que disimularla. Otros prefieren ilustrar el principio de Darwin y desaparecen de la especie sin dejar huellas.
Los débiles sobrevivientes sobrellevarán una existencia de pequeños tormentos y de felicidades duras de roer que les arroje el azar: una gata vieja o una gata insaciable, celosa de extender su celo más allá de las estaciones prescritas. Se les obligará al rito de la obediencia en cualquier basural; tendrán que alimentarse, en el colmo de la humillación, de pan duro remojado en agua, alimento para pájaros.
Desdichas y felicidades de esta especie les están negadas a los de Nueva York. Desconocen, melancólicamente (puesto que viven sin costo alguno de su parte, como en macetas) la excitación de los que pagan al contado cada una de sus siete vidas no prorrogables. Destetados de nacimiento, amamantados por una eficiente incubadora colectiva de ronroneo automático, temperatura autorregulada y leche de siete sabores, ni perdieron a la madre ni corrieron, en el otro extremo de la emoción, el peligro de ser asesinados por ella, después del parto. Pues hay hembras reales como Clitemnestra o calculadoras sangrientas que abren en la aorta de sus hijos una espita de seguridad contra la explosión gatográfica. Son los gatos naturales quienes deben saber, a propósito de raya, o adivinar en qué momento pasará de un salto la progenitora del círculo de la maternidad al de uno de esos ciclos de celo que pueden interrumpir, en un cortocircuito, el periodo de la cría.
En casos así, los cachorros, todavía medio ciegos, irán por tetas y volverán arañados. Mientras no puedan ensayar, como quien no quiere la cosa, el incesto en el que caerán luego eventualmente.
Los pretendientes adultos de la madre no son los padrastros de mañana, son los asesinos de hoy. El resto de la comunidad puede mostrarse igualmente intolerante con los jóvenes y exiliarlos de techos, jardines y basurales, hasta nueva orden. A menos que demuestren su derecho de territorialidad con dientes y garras en medio de los acantos o bajo los rosales. El éxodo de pandereta en pandereta, expone a los jóvenes a los gatos maduros que los aguardan detrás de cada muralla divisoria para hacerlos correr la suerte que los perseguidores corren con los perros: vida de gatos. Sólo cuando los perseguidos, en el curso de una o dos vidas errantes, se hacen óptimos cultores de las artes marciales, pueden permitirse el lujo de un retorno a sus orígenes. A menos que desistan de ello, comprensiblemente olvidados del jardín materno entre las garras de sus primeros amores. Sólo pueden volver, libres de olvidar, como conquistadores imponiendo un derecho sin otro fundamento que la violencia con que lo recuperan. Aún así, los inconvenientes arriba abreviados -cosas de la misfortune- triunfan a ojos de cualquier siete veces mortal de todos los conformes en que, bajo el signo de la atonía vital, nacen, vegetan y mueren los gatos de Nueva York. No más animados que el gato-objeto de fibra sintética, bambú o porcelana, pero condenados, a diferencia de estos símbolos, a recibir in vivo, como potes de carne y hueso, el amor de sus amos. Esa pasta acaramelada. Esa llamita que deben alimentar con su propio aceite. Para no hablar de las pasiones.
La raya, entonces (quizá la raya de la raya) divide de un tajo a los gatos de la megalópolis de los gatos provinciales. A punto tal que quizá a estas alturas sea un error incluirlos en una sola especie, como si se tratara de unidades de un mismo sistema numérico o notas de una misma escala musical.
La sesia apiformis, que en todos los detalles -forma del cuerpo, alas transparentes, etcétera -falsifica a una avispa, es una mariposa.
Quizá los megalopolitanos imitan a los gatos que han dejado de ser para defenderse de las formas que tendrían si no tuvieran que mantenerlas y, con ellas, la llamita acaramelada. La especie a que pertenecen hipotéticamente no se reproduce por sí misma, pero, igual, se perpetúa. Pues vuelve a ser fabricada una y otra vez.
Si los venden por unidades es porque usted, salvo error u excepción, se llevará uno solo a su arca: no se trata de salvar una especie sino de regalonear a un individuo, evitando la suciedad de una pareja. Las cosas acompañarán a esos ejemplares únicos. Tanto mejor si se evita que esos solitarios se entreguen al vicio. En condiciones normales, en efecto, se autoabastecerán de una percepción de sus semejantes, mirándose distraídamente al espejo, sin que los conmueva la presencia de esos fríos gatos bidimensionales. Salvo de los que, en la pantalla del televisor, publicitan las pastas "Purina 100".
Cuchigus pst pst, sensible a las modas alimentarias, se tensa cuando los oye cantar, apuntándolos con las orejas aguzadas, como si fuera a atacarlos. Su propia gordura -una dificultad para hacerlo- le recuerda que está muy bien alimentado. Basta, por lo demás, con esa virtualidad que no pasa al acto. Se tomará nota de su nueva apetencia, permitiéndosele el snobismo.
Después de todo es un gato en una sociedad de consumo. Estos especimenes que ignoran la identidad de su especie y que no se sienten llamados a conservarla, pierden, al llegar a la pubertad, el instinto de esa conservación de la que pueden prescindir en el mejor estilo nominalista: "existir es ser individualmente".
El verbo capar hiere ciertos oídos supersticiosos y molesta al ídolo de la virilidad. Aunque se diga capo del jefe de la maffia, palabra en que resuena el prestigio del apellido Alcapone. Capar representa, sin embargo, una acción humanitaria que se practica aquí en establecimientos generalmente muy bien equipados donde, por el mismo precio, se le cortan de raíz a los animalitos las garras delanteras, limpiándolos de los atributos o cualidad general de los gatos que les impedirían vivir en la Gran Manzana.
De no ser por el arte exquisito de una cirugía utilitaria, además de estética, los gatos serían, entre nosotros, abstracciones sin verdadera existencia. Símbolos o iconos de bambú de importaci6n coreana, marmolina o vidrio policromado. Los habría pero en forma de delantales de cocina, zapatillas, almohadones o guateros.
Una ciudad sobresaturada de todos los apetitos estallaría si los satisficiera indiscriminadamente. Nueva York sacrifica con el bisturí la vida sexual de sus animalitos. Porque además sus inhabitantes han desarrollado una intolerancia alérgica a las hormonas de sus pets.
Piénsese en la fetidez del Eros gatuno ramificado en un inmueble de doce a catorce pisos. Para no hablar de un verdadero rascacielos.
El esfuerzo por sofocar los arrebatos del instinto por medios naturales, realizado por algunos gatómanos, mueve a la admiración sin ser recomendable en modo alguno. Responde a una causa perdida y se orienta fácilmente hacia el delito. Porque no es fácil encontrar para el gato la gata disponible y justa, y viceversa. A diferencia de cerdos y conejos, los gatos conocen el capricho, el deseo errátil. No obedecen como las máquinas automóvi1es a sus conductores. Siendo así, nada más fácil que un buen amo en dificultades termine por depositar su confianza en el celestinaje gatuno, oficio de individuos marginales quienes se arriesgan a los techos e incluso a la violación de domicilios.
La antipatía que despiertan en las grandes ciudades los vendedores a domicilio se ve, por otro lado, deduplicada cuando quien golpea a todas las puertas, de inmueble en inmueble, quiere hacerse recibir con un cesto que maúlla o una maleta que araña y llora.
Felizmente, el público concientizado por un servidor, entre otros, de lo que significaría una explosión gatográfica, rechaza con la punta del pie a los celestinos.
Inducir a los gatos, por otra parte, a las relaciones eróticas contra natura -odiosas para los felinos- no pasa de ser una propuesta elitista, de dudosos resultados obtenidos en condiciones de alto costo.
Las inversiones cuantiosas que se han hecho para el fomento de la inversión gatuna no han logrado "tapar el hoyo's", y es inminente la ruina ejemplar de Gatos Gay Club, una gatoteca elegante que se aferra con dientes y garras al midtown East.
Techos, pisos y ventanas de esa torre de marfil fueron cegados por dentro con una piel de gato artificial que se alisa o eriza, desde la mesa de control donde operan, además del iluminador y el sonidista, los especialistas en la nariz y en los dedos, en el olfato y el tacto de los habitués de ese antro. La música ambiental, de computadora, reemplaza la sucesión diatónica de las siete notas de un pentagrama tradicional por un sistema más complejo de unidades discretas obtenidas por selección de los maullidos emitidos, en sus transportes, por los clientes mismos -amos y gatos. La atmósfera sonora se encarga de frasear el sigiloso arribo de la concurrencia a Sodoma, haciendo relumbrar entre sus ondulaciones los misterios del uranismo, imitando el choque de una barca contra la orilla. Barca que surca la oscuridad en silencio, en dirección al atolón. El ronroneo es su motor. Brota de pisos y muros y en una tonalidad más baja, en el entendido de que el órgano del corazón es el sonido; voluptuosidad de la arritmia y de la taquicardia. Significadas por ascensos y descensos sonoros.
Una luz negra baña ese laberinto de muros ondulantes en que, sin desprenderse de su igualdad nocturna, todos los gatos son lumínicos y no meramente sino distintamente iguales.
Las murallas mullidas en que los maullidos se ahogan, despliegan constelaciones de ojos de gato estroboscópico, que invitan a la promiscuidad.
En cuanto a los olores más vale no meneallo.
Son los condenados felinos quienes, insensibles al costo de esas tentaciones sucumben a ellas, en mucho menor número que sus amos, en una proporción no significativa, que conspiran, pues, contra la razón social del club cuya existencia no justifican las estadísticas.
Se han levantado ya voces que acusan al club de no ser más que un all mail entertainmet center hipócritamente mimetizado con la Sociedad Protectora de Animales, alguno de cuyos directores habría abierto la puerta estrecha de la Sociedad al Club por razones inconfesables.
Así se viene orquestando una campaña destinada a paralizar al movimiento gay, acusándolo de hipócrita, cargo de gravedad en el mundo del puritanismo el cual condena la falsedad y el disimulo que lo atraviesa como pecados mortales.
El liberalismo de derecha o izquierda no se pueden permitir el lujo de hacer llover fuego sobre Sodoma sin hacerle el juego a sus enemigos principales.
Por eso, a través de algunos órganos de expresión se quejan de que los homosexuales no se den por satisfechos con ocupar, a cara descubierta, cargos de importancia en la municipalidad, en el Senado y de poblar descaradamente barrios enteros. Su sórdida afinidad por el escondrijo y la máscara, puesta de moda, explicaría fenómenos como el Gato Gay, de extralimitación territorial en la clandestinidad, verdaderos crímenes para una ciudad que debe jugarse por el equilibrio de sus partes para no estallar. La letra impresa como siempre exagera. Pero aun si no tuviera en absoluto la razón, y el club fuese más bien un recuerdo del pasado que un desafío al presente, no por ello estaría menos expuesta esa sociedad de hombres y de gatos a un merecido fracaso. La moda es radical como el juicio de Dios. Hasta un niño chico que entrara, extraviado, a la discoteque de marras, olfatearía el ridículo en que han caído sus habitués. Esos señores ya no escandalizan a nadie. Con sus mallas negras, sus chalecos de piel de angora y sus guantes con uñas. Atornillados los unos en sillas en forma de lenguas, tendidos los otros con la misma estudiada inmovilidad sobre cojines artesanales con un lazo color de rosa que brota de sus barbas peinadas en peluquería, mientras los verdaderos animalitos se aburren en el regazo y a los pies de esos imitadores.
Cape a su gato si no quiere crucificarse en él. Examinemos juntos, una vez más, las alternativas que se le impondrán en caso de que desoiga usted la voz de la razón. Un millonario, es cierto, puede desnaturalizarse junto con sus animales, sin temor a la ruina ni al qué dirán. Pero lo hará en un coto cerrado, entre caballeros de su propio pelaje, sorteando los peligros de un club que nunca será lo suficientemente privado.
El representante de la clase media que se exponga en privado a esos peligros sólo por un amor desinteresado a su gatito, llegará a odiar al animal y hacerse culpable de peticidio, quizá, en la medida en que éste y no el mismo se aficione al vicio nefando. Afición que nadie, con un ojo de la cara asegurado, estará dispuesto a financiar a tan alto costo indefinidamente, tratándose del vicio de otro.
No hay liberalismo que no limite en la quiebra.
A lo sumo, en tal caso, se limitará el asesino al veneno de acción rápida o al tiro de gracia, alejándose de esa literatura perniciosa que prefiere vaciarle el ojo al animal y emparedarlo vivo.
Igual le esperan al asesino siete años de mala suerte por cada vida de su víctima.
Si fuese el amo de otra parte, el que descubriese en el club su verdadera contranaturaleza, culpará al gato incontaminado de ese descubrimiento agobiador, y, ahora sí, puede que acuda al muro y al cuchillo antes de caer en el diván del analista.
De uno u otro modo, aunque asesinar es humano, parece muy aconsejable evitar las ocasiones de verificar este principio en lo tocante al menos a su gato, internándolo para una limpia intervención quirúrgica en alguna de las clínicas que el complejo The all Pets Maldonado's Center tiene a su disposición.
Por sólo cincuenta dólares diarios, elevará usted a su gato a una antiséptica condición de Andrógino Perfecto, sexualmente neutralizado, proporcionándole además unas vacaciones inolvidables junto a otros convalecientes. Contactos platónicos en el mundo de la fantasía.
El tratamiento dura quince días, pero la operación es gratuita. La limpieza le costará a usted, pues, sólo mil quinientos dólares con impuestos, pagaderos con cualesquiera de sus tarjetas de crédito. Un modelo del Gato Nuevo de Manhattan es, conviene decirlo, Pussypop, el regalón del propio señor Maldonado, que predica con el ejemplo.
Se trata de un felino de admirable agilidad para sus años y su desaforado volumen, dotado de un fino sentido de la orientación, el cual le permitiría orientarse en ambientes diversos sin quebrar un huevo, si no se tratara de un adicto a la raya, de un animado objeto de lujo acostumbrado a decorar un mismo interior y la vida de su amo.
Si fuera un animal pura raza desentonaría en un barrio mixto como éste. Aquí los hispánicos y la policía de la universidad formamos un muro de contención entre negros y sajones. Muro de contención de una prosperidad barrial de las que todas las razas participan, cada una de acuerdo a sus costumbres y necesidades.
El secreto de la nuestra es la familia generosa de tres o cuatro generaciones, que se funde insensiblemente con la sociedad en general, agregándole un toque de fraternidad siempre posible a las relaciones sociales de producción o de reproducción.
Así yo, por ejemplo, y mis siete mujeres sucesivas -los latinos somos monógamos por naturaleza- trabajamos en mi firma en paz y armonía, aunque no me haya separado de la séptima -la enfermera jefe- empeñado como en los casos anteriores en subordinar las leyes del estado a las costumbres de la comunidad que desaconsejan rebajar la separación cariñosa a las frialdades burocráticas del divorcio.
También a mi gato le di en su juventud el gusto de la variedad en materia de gustos. Lo casé siete veces con distintas gatas del distrito en lo que fue un sondeo profundo a los prejuicios hispánicos que luego he conseguido vencer en mí y en los demás.
Aprovecho la ocasión para agradecer de todo corazón a esas familias (modestas como la mía) la oportunidad que me dieron a mí y a mi gato, de conocer, él a sus gatas y yo sus ideas sobre la vida de los animales que tan útiles me han sido en mi carrera de veterinario innovador. Gracias a mí, por su parte, han superado su machismo zoológico, sacrificando el ídolo de la fecundidad a los reglamentos de la Isla que tolera pasablemente bien a los castratti, pero que abomina, como lo he dicho ya, de las fecundidades atosigantes en materia de hombres y animales.
Personalmente cuidé de que mis matrimonios con las muchachitas del barrio fueran infecundos y se transformaran, llegado el tiempo, en buenas amistades y nuevos esponsales de uno y otras.
Casé a mis mujeres con jóvenes estables y dignos de confianza de la comunidad, ofreciéndoles a las flamantes parejas, a modo de regalo de bodas, buenos contratos de trabajo clínico. Maldonado cumple.
Una de ellas, precisamente, contrajo matrimonio con mi único heredero, el hijo de mi primera mujer a la que aprovecho de rendir un sentido homenaje. Era una americana progresista, de familia rica, que predicó con el ejemplo y en una época heroica, el evangelio integracionista. Pues vivió su vida entera, breve pero rica en experiencias, en nuestro barrio donde, muy a pesar mío y de todos los que la conocimos, murió de su adicción al alcohol.
Ese muchacho, educado por mí a la americana antes de asociarse conmigo (hay que confesarlo: a regañadientes) se financió él mismo sus estudios desde que era un subgraduado, haciéndolos y trabajando en otro Estado. Fallas humanas de las que yo prefiero no hablar, pero de las que no soy yo genéticamente responsable -es opinión de la ciencia- lo persuadieron para que regresara al hogar primero y fundara, luego, uno propio con los mismos materiales de construcción. Una filial de Maldonado's Center encargada de perpetuar nuestro apellido.
No me arrepiento de haber sido demasiado generoso. Gracias a mi hijo Ariel se terminarán los ciudadanos de segunda clase en mi familia. Tampoco me quita el sueño su ingratitud. Ya se le pasará junto con los celos y todo lo demás, en la medida en que crea ver acercarse mi fin y con él el espejismo de ser mi heredero universal. Entonces estimularé su legítimo apetito sin que en mi agonía lo defraude. Y allí estará, hincado al pie de mi lecho, en actitud de adoración.
Mientras tanto, baste con que trabaje honrada y tiernamente para mí. Yo tengo a mi gato, a Robert y a los muchachos de ambos sexos.
Mi amor paternal por el animalito demoró mucho en larvarse, romper el capullo y volar hacia la luz. Más tiempo del que tomé en echar las bases de mi empresa, que, sin embargo, provenía de la misma fuente. Me empeñé -lo confieso- en defender su virilidad de mi instrumental clínico (al principio, hay que decirlo, un simple cuchillo) hasta mucho después de haber aprobado un curso de esterilización por correspondencia y de ser ya un capador de nota. Me sentía, en ese periodo, vagamente culpable de indefinidas cosas, ocultando como lo hacía a fondo de Maldonado's all pets Service a un semental.
Esperanzado en que a Pst cuchi Gus se le diera vuelta el paraguas lo acompañé varias veces, demasiadas, al Gato's Club. No digo que Sodoma no me dé ni frío ni calor. Como cualesquiera otras ciudades las de la Llanura son habitables si uno se deja llevar. De todos modos Maldonado's se hizo allí de sus primeros clientes, fatigados como él de la corrupción de animales, que es siempre reversible y errátil.
Superar los prejuicios, por lo demás, constituye un buen negocio, sobre todo si se ha de trabajar, preferentemente, para una clientela alegre.
Como testigo de la decadencia del club, me afirmé por otra parte en convicciones que son las bases de mi éxito.
Existen dos tipos de negocios: los que halagan los caprichos del público y los que satisfacen sus necesidades básicas.
Los hispanohablantes sólo podemos enriquecernos, si hemos de hacerlo en el curso de una sola vida, descubriendo una de esas necesidades básicas que permiten el capricho no sólo de los poderosos, también de los humildes y especialmente de ellos.
Si pagan poco son muchos.
Tener un gato puede no ser necesario, pero para tenerlo es necesario caparlo. Prestar democráticamente este servicio, a un costo prudente, significa hacer millones, encaprichando a las grandes mayorías en la cultura del pet; algo muy distinto a la caótica relación con los animales domésticos que mantienen en Nueva York quienes al desafiar a esa cultura se desvían de las normas blancas de convivencias y conspiran, pues, contra su propia confiabilidad y estabilidad.
Ningún buen ciudadano, por modesto que sea, deja de poner al día los papeles de su animal.
Cuando me asocié al club yo era públicamente algo más que un ciudadano estable y digno de confianza: un pionero de la esterilización, un miembro distinguido de la Sociedad Protectora de Animales. Pero como me jugaba noche a noche esa imagen al azar, vivía mi doble vida en la angustia de perderla. Si un ave de paso me hubiera reconocido en la oscuridad y cantado luego mi nombre, mi prestigio se habría desmoronado en medio de las faenas de construcción de Maldonado's Center. La imagen pública y el disfraz privado eran incoherentes entre sí, para no hablar de los efectos de esa incoherencia como un alcoholismo incipiente y la compulsión de la velocidad.
Varias veces estuve a punto de perder mi única vida y las de Asparagus, grotescamente, en una carretera vacía , al chocar contra un lento camión de carga. No quiero ni imaginar lo que hubiere dicho la prensa sensacionalista de mi cadáver travestido: "Gato animal y gato humano, mueren por distracción ante el volante" . "El conocido castrador latino Isidoro Maldonado", etcétera.
El temido azar trabajó, sin embargo, a mi favor en la persona providencial de Robert, uno de los pocos clientes lúcidos del Gato's Club, que había decidido, por lo mismo, abandonarlo aunque no fuera en compañía.
Su regalón acababa de morir, después de escaparse de la casa, calado como una esponja hasta los huesitos por cuatro días de temporal y desangrado como un pescado seco, en una de esas saturnales en que un toco de gatos naturales -los hay incluso aquí- se despedazan entre ellos por una hembra.
La carencia de gatas en agosto, mayor aún en una ciudad que no necesita inmolarlas en su gran mayoría porque las esteriliza a todas ellas salvo error o una excepción, incentiva el ascetismo erótico de los felinos, su estoicismo de samurayes en los torneos de amor.
Robert me pidió lo llevara en mi automóvil a Queens la noche del entierro al que acudirían dos o tres personas de su familia. Pero sólo íbamos él y yo detrás del furgón mortuorio.
Tuve que encontrar yo solo las palabras que lo reconfortaran. Cuchi Gus, sentado sobre sus cuartos traseros seguía con atención el limpio trabajo mecánico de la inhumación: el descenso con roldana del pequeño ataúd suspendido sobre la fosa de lápida automática, en que se conservará el cadáver como en una caja de fondos. En el momento en que se iba a cerrar ese depósito, Robert se desprendió de sus guantes de garra y de su collar de perlas y los arrojó sobre el cajoncito. Luego, allí mismo, me hizo prometerle cariñosamente que haría castrar a Cu chi Cuchi por un especialista so pena de llegar como él por el camino de la inutilidad a la ruina. Conmovido, le confesé mi profesión y le ofrecí trabajo.
Fue un acierto. El talento de este hombres como diseñador es fantástico. No habría japonés que pudiera aventajarlo en las modas de invierno para el gran mundo felino, inimaginables para quienes piensan que el indumento es intrínsecamente incompatible con la vida animal. Como arquitecto de la felinidad, por otra parte, Robert se pasa, miniaturizando.
Así pues, en la actualidad la clínica, que funciona a todo vapor es también, superando las limitaciones de un hogar, un falansterio modelo, un templo preservativo de la vida. Mis ex esposas, sus maridos, Robert, yo y mi gato somos gente que debiera llamar mucho más la atención de la prensa si no viviésemos en una ciudad a la que no le conviene exhibir una industria armónica, un negocio espiritual, una burocracia cálida. Y, básicamente, esa cierta química del trabajo y el ocio que tiende a fundirlos gradualmente. Piénsese en nuestros centenares de empleados, todos felices.
El año antepasado, las utilidades de la clínica, ahora frecuentada por vecinos de los barrios más elegantes de la ciudad, midtown East, gatos romanos, gatos persas, gatos de angora, me permitieron adquirir un inmueble de trece pisos en el Riverside desde cuyas ventanas -suman doscientas- nuestros clientes pueden adormilarse en la visión del majestuoso Hudson.
Allí distribuidos en distintos pisos, por parejas o no, vivimos todos, porque el espacio sobra y no hay para qué derrochar tiempo, viajando de un barrio a otro o caminando de la casa a la clínica, sobre todo ahora que el subway del Oeste es una calamidad con ruedas.
Yo vivo en un piso con mi gato, Robert en otro con una gatita que le regalaron las muchachas. Todos nos visitamos mutuamente, jugamos al naipe , ajedrez o damas en las salas de estar de la clínica.
La única condición que pongo a las parejitas jóvenes si desean abandonar este centro médico veterinario, es que lo hagan dos o tres meses antes de tener su primer hijo. Cuando por fin se deciden por la perpetuación de la especie y deben dejar el hogar, que se acostumbren a no traer sus productos aquí. Esta no es una guardería infantil. Los animales no se entienden tan bien con los niños como gustan de suponer algunos adultos complacientes. Un gato, una gata convalecientes, a quienes nos esmeramos en hacerles olvidar la pérdida de sus ovarios, garras y espermatozoides, no deben ser intranquilizados por la presencia siempre turbulenta de los cachorros humanos.
Maldonado's previene contra los excesos del Movimiento de Liberación de los Niños. Estima que debe ser compensado por una defensa de la autoridad paterna avasallada por la tiranía de los menores.
De resultas de este punto el ir y venir de las parejas que se van con sus alumbramientos a otra parte y de las que acuden a reemplazarlas, es grande, pero, según los estatutos, nuestro trabajo es incompatible con los ruidos, sean útiles o no. Ya se trate del transporte de una maulladora electrónica por la escalera de servicio, ya de unas lágrimas de despedida.
Como se procura mantener una firme distinción entre la vida pública y la privada en un mismo espacio, a partir del octavo piso -vivo en el penúltimo-, el inmueble presenta casi el mismo aspecto que un colectivo; ofrece iguales garantías de aislamiento y de privacidad. Mi piso, además con sus ventanas tapeadas, ha sido aislado de los ruidos por el decorador clínico de Maldonado's Center, con alfombras murales que cubren techos y pisos. Una gran piel de gato artificial.
¿Son éstos los últimos años de mi vida? Maldonado no es inmortal. Quiero que ellos sean lentos y pausados, concentrados en sí mismos y en la contemplación de lo que se les parezca.
Mi gato y yo nos entendemos perfectamente. Tenemos más o menos la misma edad, en proporción, y el hecho de que conserve un cauteloso instinto lúdico, una afición al juego prudente, es algo que me halaga: de tal palo tal astilla.
De una misma edad, pero padre e hijo. No soy sólo yo, es mi propio gato el que se ha mantenido al margen de mi vida profesional que empieza, allende la raya, en el umbral de mi apartamento.
Por mi parte me siento cada vez menos dispuesto a aventurarme en la ciudad, más allá del umbral de la clínica. Puesto que Maldonado's Center dispone de todo para todos los que aquí nos consagramos a la absorbente tarea de esterilizar, capar y compatibilizar, en la vida de los gatos, la felicidad y la asepsia.
Todos los gatos de Nueva York terminarán por deberme la vida. Y el Gato Nuevo, el Gato Filosofal que nazca de mis manos, no de una matriz gatuna, será, quizá, el fruto de todos mis desvelos. Una creación póstuma.
¿Qué tengo que hacer, entonces, en el lunático mundo exterior?
Poca cosa justificaría ya el esfuerzo necesario para vencer el horror a ese vacío que limita con la puerta de la calle. Llámenme el rayado los muchachos del barrio. De las nuevas generaciones sólo espero que hereden el gusto por los animales domésticos.