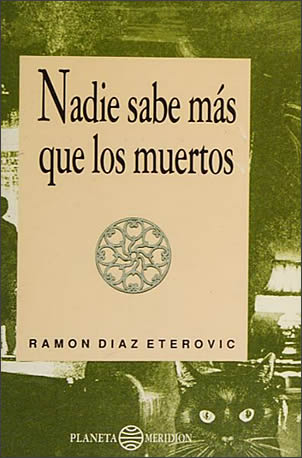|
Ramon Díaz
Eterovic |
NOVELA DE UN NEGRO TRICOLOR
Nadie sabe más que los muertos
Ramón Díaz Eterovic
Planeta, Santiago, 1993
197 págs.
Por Darío Oses
Decir que Ramón Díaz Eterovic cultiva en Chile la novela policial es lo mismo que nada. El relato policíaco es tremendamente diverso y comprende desde tramas que tiene un fuerte correlato metafísico, en algunos cuentos de Borges, hasta las magistrales narraciones de Chesterton, pasando por los libros de Agatha Christie y Edgar Wallace, producidos casi como una sarta de longanizas.
La obra de Díaz Eterovic es tributaria de un tipo particular dentro del género, de la "novela negra" que prosperó en Norteamérica entre los años 30 y 40, y que fue resucitada hace poco por la cultura underground. Los detectives sumidos en el alcohol y el desencanto que no se distinguen mucho éticamente de los hampones a los que persiguen, y que al investigar sus casos van destapando los aspectos más turbios de la sociedad, fascinaron a los under y a los posmos, que encumbraron al Sam Spade interpretado por Humphrey Bogart a la categoría de emblema.
Ni Hadley Chase, ni Dash Hammet, ni Raymond Chandler han de haber imaginado estas curiosas resurrecciones, ni menos aún la proliferación de sus émulos en la América del Sur. Osvaldo Soriano (Triste, solitario y final) y Vargas Llosa (La muerte de Palomino Molero) escribieron sendos relatos policiales que tienen algo o mucho de homenaje a la novela negra clásica, y Díaz Eterovic lo ha seguido haciendo en Chile con cierta constancia.
Nadie sabe más que los muertos es el tercer libro sobre las peripecias de Heredia, el detective melancólico, que se solaza en su condición de rata urbana, y se siente en su salsa en la grisácea fealdad de los barrios aledaños a la Estación Mapocho.
Heredia convence como versión nacional del tipo de detective solitario, duro, que hace gala de cierta insensibilidad frente a los golpes que recibe de sus enemigos, a los reveses del amor y al desprecio que le acarrea su marginalidad. Sin embargo, a ratos molesta su apego a los modos, a los giros y hasta al fraseo de sus paradigmas: Marlow y Spade.
Nadie sabe más que los muertos comienza cuando Heredia es llamado por un juez, quien le encarga averiguar el paradero del hijo, nacido en la cárcel, de una prisionera política que poco después del parto desaparece.
La progresión del relato es interesante. A medida que avanza la investigación se van ventilando asuntos oscuros, negociados y corrupciones surtidas. La novela muestra, así, algunos de los aspectos sórdidos del poder, y de los abusos que se cometieron durante el régimen pasado. La trama logra interesar, cumpliendo así con uno de los propósitos fundamentales del género: cautivar al lector y hacer que se involucre en el intento de resolver el misterio pendiente. Sin embargo, peca de algunos excesos en el intento de exhibir el catastro completo de los motivos políticos y policiales más bullados del último tiempo: asesinatos de dirigentes sindicales, tráfico de niños, detenidos desaparecidos, conexiones entre la DINA con ex jerarcas nazis y con la Colonia Dignidad. Sin descalificar ninguno de estos temas, el intento de aludir a todos en una novela parece algo excesivo.
El libro, por lo tanto, tiene altos y bajos. Algunos de sus mejores altos est´n en los puntos en que se aleja de Hammeth y de Chandler. Por ejemplo, en el detalle surrealista del gato Simenon (nombre puesto en homenaje al creador del inspector Maigret), que siempre le está haciendo observacione verbales inteligentes al protagonista, o en el personaje de Anselmo, un suplementero digno de incorporarse a lo mejor de la picaresca criolla. Por otra parte, trabaja acertadamente cierta poética urbana, le da una pátina de melancolía a las fealdades de Santiago, a las fuentes de soda donde sirven la cerveza tibia, a las calles llenas de basura y otras contaminaciones, a los hoteluchos ínfimos y a los abominables expendios de hamburguesas.
En RESEÑA Nº 15, 1994
[ A PAGINA PRINCIPAL ] [ A ARCHIVO ETEROVIC ] [ A ARCHIVO AUTORES ]
|
mail :
letras.s5.com@gmail.com
 |
|
proyecto
patrimonio es una página chilena que busca dar a conocer el
pensamiento y la creación de escritores y poetas, chilenos y
extranjeros, publicados en diarios, revistas y folletos en
español |
|
te invitamos a enviar tus sugerencias y
comentarios |