“COMEDIA DE CHILE” DE GUILLERMO RIVERA
Presentación de Enrique Winter
http://www.santiagoinedito.cl/
“Comedia de Chile” es una obra poética en cuatro actos, que bien podrían ser representados en un escenario. El primero de ellos, “La avidez del autor”, trabaja sobre la premisa del desaparecimiento –de una ciudad, de una identidad, de un país– y la renovación del remanente, que es el espacio vacío. Territorializado en Viña del Mar, este 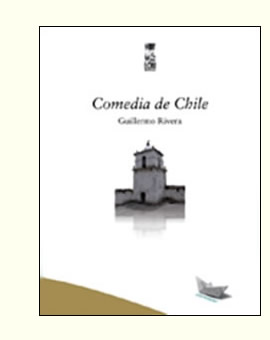 espacio vacío es mirado por ojos llenos, como los de “Las Meninas” de Velásquez, que acá son personajes. El diálogo ofrecido lleva a preguntarse qué es lo que llena esos tradicionales ojos. ¿Será la falta de conciencia acerca de su propia destrucción? Lo lleno se mira en el vacío de un país como el nuestro y sólo en aquel momento nota sus enfermedades. “Les dije entonces que no sabrían hasta mucho después / Que estaban tan aisladas. / Que no vivían como vive la gente ni como viven las sombras”. Guillermo Rivera (1958) realiza el ejercicio dialéctico y también baudelairiano de descorrer el velo, y pasa de dar cuenta de un estado de la situación al darse cuenta del mismo en el observador, en camino a hacerse cargo de la fractura.
espacio vacío es mirado por ojos llenos, como los de “Las Meninas” de Velásquez, que acá son personajes. El diálogo ofrecido lleva a preguntarse qué es lo que llena esos tradicionales ojos. ¿Será la falta de conciencia acerca de su propia destrucción? Lo lleno se mira en el vacío de un país como el nuestro y sólo en aquel momento nota sus enfermedades. “Les dije entonces que no sabrían hasta mucho después / Que estaban tan aisladas. / Que no vivían como vive la gente ni como viven las sombras”. Guillermo Rivera (1958) realiza el ejercicio dialéctico y también baudelairiano de descorrer el velo, y pasa de dar cuenta de un estado de la situación al darse cuenta del mismo en el observador, en camino a hacerse cargo de la fractura.
Aparecen varios pares de mundos irreconciliables, el de la madre patria que no reconoce a su hijo ni se reconoce en él, el del país hijo que mira su infancia y parece la de otro, el del arte para el cual no queda correlato, etcétera. Ya situada, “Comedia de Chile” sutilmente presenta a los unos y los otros de la construcción de una ciudad, a través de símbolos como las matanzas de obreros y la disímil manera que tienen las personas para tratarse. Cuando el discurso no es tenue es borroso, tal como opera el recuerdo sobre las injusticias del pasado. Es éste el sentido político de “Comedia de Chile”, que no trabaja la contingencia, sino la base sobre la que ésta se discute, removiendo el polvo simbólico de una paz social que es en realidad el momento en que los acomodados van ganando. La ficción de “Comedia de Chile” constituye una alegoría como “Los Sea Harriers” de Diego Maquieira (1951), pero acá no son los líderes de discursos contrapuestos los que se enfrentan, sino las identidades que pasaron a ser masas uniformes. Éstas se encuentran en el estado previo al feroz castigo que les da un citado en este libro, Armando Uribe (1933), en “Apocalipsis Apócrifo”. Rivera recuerda que “Hace mucho tiempo la cortina del templo se desgarró” y no sólo invita a ver tras ella –tras bambalinas–, sino que a participar de la historia en tonos menores que se echa al hombro. El mismo gesto puede observarse si se lee la sección siguiente desde el encierro en José Donoso (1924-1996).
Viene entonces el conquistador, a preguntarle al conquistado qué sucedió con su nación. “Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo / pobreza y dolor sólo trajo el progreso. / La cultura de la traición y los indios en los museos” canta “Chizzo” Napoli, de La Renga en “Lo frágil de la locura”. Pero las “verdades verdaderas”, a decir de Víctor Jara, las saben hace tiempo estas Meninas. Por ello preguntan sobre “el orgullo y la bondad” que el autor prefiere callar. En el silencio, Rivera halla su gesto.
Su obra es indirecta como el pensamiento, con las ventajas que, desde la imagen, tiene la poesía. Elabora una razonable arquitectura desde el espacio público de “La avidez del autor” hacia el cierre de puertas por dentro de “Irrupción de los padres”, porque la destrucción de una identidad también sucede en el hogar. Rivera elige un tono conversacional –no es casualidad la prosa– para confesarse en un diálogo que pudo entablar cualquier padre ajado. “Nuestros hijos no me hablan ¿lo creerías? Ellos escriben pero no me hablan”, ellos podrían ser Guillermo y Ximena Rivera (1959), que constituyen la delgada cuerda que en el Gran Valparaíso une las poéticas mayores de Ennio Moltedo (1931), Rubén Jacob (1939) y Juan Cameron (1947) con las renovadas inquietudes de autores nacidos casi medio siglo después. Rivera también podría ser el padre, en un juego de máscaras en nada ajeno al dramaturgo que también es. O cualquiera de nosotros en la decantación, somatización dirían otros, de la violencia externa. “No sé si para ti sería posible pensar con verdadera honestidad” interpela Rivera, “Ni por cuánto tiempo permanecerías en el balneario donde las nubes dibujan pezuñas sobre nuestras cabezas.” El miedo traspasa así el concreto de las casas y se posa en la imposibilidad de decirse con quien se ama. Allí las nubes actúan como coro, despejando teatralmente el cielo.
“Irrupción de los padres” es un epistolario del terror privado, como el de “Los Vigilantes” de Diamela Eltit (1949), con su alegorización del poder. Acá uno siente que se merodea el afuera con una esperanza rayana en la congoja, pero esperanza al fin. Y también se siente la experiencia, se comunica, “la cubierta de melamina resplandece”. O más lejos, en “Sueño número dos”, “Y como quien se acuclilla y piensa, te quedas en casa de ella / mirando sus dedos cuando dejan correr el agua del lavamanos al amanecer.” En la última sección de “Comedia de Chile” podría operar otro cruce con Eltit, en torno a “Zona de Dolor I”, acción de arte en que ella lava la acera de un prostíbulo. Dice Rivera: “A mí me gustaría lavar aquello que no quiere lavar nadie”, y como Eltit, se apropia de esa suciedad y la expone como metáfora. Sin embargo, Rivera no protagoniza esa apropiación. Como en “Cuento de Navidad” de Charles Dickens, se siente en el autor la imposibilidad de intervenir en una realidad que se desgaja. Con su silente contraparte Carmen, se mira a sí mismo antes del exilio, creciendo en Viña del Mar. Ve una realidad que lo antecede y lo supera, en tanto espacio de reflexión del lenguaje. Habría que ponerse “a explicar todo de nuevo: / a explicar la codicia y la gratitud, o el arco de la minuciosa cerca del segundo muelle suponiéndole algo más que una réplica”. “Sólo el espectador lo ve todo” escribe, y pareciera que el autor es el primero de esos espectadores de sí mismo. Aunque no aplauda.
Si en “La avidez del autor” Rivera es un espectador callado que aparece en escena y en “Irrupción de los padres” se convierte en uno de los personajes que llama al diálogo, en “El jardín de su edén”, la compañera ya no está sobre las tablas, y vemos al fin al individuo premunido apenas de objetos que operan como símbolos. Está solo y enumera sus sueños, como si le fuesen contados al oído por la primera línea de poetas nacionales. Sus monólogos inasibles concluyen cada vez con una escena cotidiana y verosímil. Los visos de surrealismo terminan en el color natural del pelo, más oscuro en las puntas. Este paralelo respecto a la presencia de quien habla en los textos, también puede hacerse respecto al lugar desde el cual habla. Aquí, el primer acto es el exterior –la calle–, el segundo el interior –la casa–, y el tercero el subconsciente.
Anna Livia Plurabelle es la madre y también el río Liffey que divide Dublín en Finnegans Wake de James Joyce. En ese río lavan ropa dos mujeres que se dedican a chismorrear sobre Anna Livia, “quienes al caer la noche se transforman en un árbol y una piedra.” En el cuarto acto de “Comedia de Chile”, ella representa una ciudad de un país que fue, el río que se lo llevó el mismo río como el agua que corre. Hablan entonces las lavanderas, porque en este acto, aunque se llame “ausencia de obra”, el ausente es el autor.
La pobreza insinuada es ahora palpable y cabe la propuesta en la reflexión del “Emilio” de Rousseau: “¿Por qué los ricos son tan despiadados con los pobres? Porque no temen empobrecerse. ¿Por qué un noble siente tanto desprecio por un campesino? Porque él nunca será campesino (…) La piedad del ser humano lo vuelve sociable, nuestros sufrimientos comunes guían nuestro corazón hacia la humanidad; no le deberíamos nada si no fuéramos humanos. Todo apego es señal de insuficiencia (…) así, de nuestra debilidad misma nace nuestra frágil felicidad.” De esa debilidad trata “Comedia de Chile”.
Habla la sociedad del espectáculo por medio de las lavanderas, que se fijan no en la muerte de Cristo Palo, sino en el impacto de la escena, para luego ir “donde Don Lindor a servirnos sopaipillas con té.” La idiosincrasia se asoma, como la humedad en el muro: “Es de malos padres hablar a escondidas / o señalar los defectos de los hijos en público. / Ya que hace que el suelo de la patria sea particularmente así / un poco humillado y un poco humillante.” El ejercicio de la limpieza es dudoso, cuando lo que se limpia es la memoria. Otra alegoría histórica de Rivera, quien sabe que nadie conoce mejor las manchas que aquel dedicado a limpiarlas. Quien lava la ropa puede saber mucho más sobre quién la usa, que las personas que lo aman. Pero también las lavanderas, que podrían ser “Las Hilanderas” del mismo Velásquez, cosen los rastrojos del país, repetiendo numerosas veces el gesto. El juego de perpectivas del que gustaba Velásquez recae en “Comedia de Chile”, que desarrolla la narración principal en el segundo plano, como un cuadro dentro de otro cuadro, en una ciudad que ya tiene una calle llamada Guillermo Rivera, que luego no sabremos si fue bautizada así por el senador liberal, otro cuadro, o por este poeta.