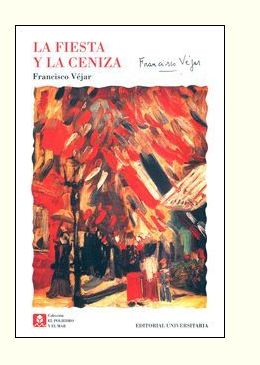
La fiesta y la ceniza, poesía de Francisco Véjar
HACIA UN LUGAR POSIBLE DE LA FIESTA
Por Antonio Arroyo Silva
.. .. .. .. .. .
Francisco Véjar Paredes es un poeta chileno nacido en Viña del Mar, V Región, en 1967. Es poeta, crítico y ensayista. Incluido en varias antologías, tanto en Chile como en el extranjero, sus textos han sido traducidos al italiano, portugués, catalán y croata. Colaborador de varios suplementos literarios como Artes y Letras del periódico El Mercurio. Tiene varias publicaciones de poesía, como Fluvial, Santiago, 1988, Música para un álbum personal, Santiago, 1992, Continuidad del viaje, Santiago, 1994, A vuelo de poeta, Santiago, 1996, País Insomnio, Santiago, 1998, El emboscado, Santiago, 2003, Bitácora del emboscado, Santiago, 2005 y, el libro objeto de este comentario, La fiesta y la ceniza, Editorial Universitaria, col. EL POLIEDRO Y EL MAR, Santiago, 2008. También ha publicado antologías de grandes poetas chilenos como Jorge Teillier y Armando Uribe Arce, así como de la joven poesía chilena.
Hay momentos de la vida difíciles de retener, hay incluso dificultades momentáneas de su trasiego que nos definen como poetas. Dejar el instante en un ahí, suspenso, propenso. “Volverlo a tener” en el poema acaso sin necesidad de nombrarlo, porque, como dice el poeta Jean Tardieu, nombrarlo es perderlo para siempre. Mejor respirarlo, amarlo. Sólo el amor puede traspasar lo efímero si, a pesar de todos los obstáculos, la escritura se transforma en un laberinto lleno de seres que deambulan por calles que no dan a ninguna parte. Como la vida misma, sin límites, sin definiciones; pero bullendo.
Un puente, una autopista que se pierde en el horizonte o un malecón que apenas amortigua la fuerza del mar. Encontrar la belleza en la muerte acaso es amar la vida, como dice Hugo Mujica en la contraportada de esta bella edición de La fiesta y la ceniza, de Francisco Véjar. Como contrapartida, no amar la vida es perderse en la página en blanco de la inexistencia, que, en el sentido que vengo diciendo, no es lo mismo que la muerte. Son más bien términos opuestos. La contigüidad existe sólo entre la vida y la muerte a través del amor. Y así se manifiesta en todo el poemario, pero no como un ansia de permanecer sino como un discurso entre una esquina y otra de la misma habitación del vivir.
Decía el poeta gaditano Carlos Edmundo de Ory en uno de sus poemas más significativos que en su poesía no había calles y el que ahora escribe le contestaba en otro poema que sí las hay, entendiendo (claro está) que el poeta recientemente fallecido se refería a las limitaciones de la expresión poética, pero en este caso matizando que la afirmación podría llevar a un callejón sin salida al resto de la poesía, en este caso española. El poeta necesita perderse en las calles de la ciudad para desasirse de la carga que le supone ese sujeto lírico que lo frena y encontrar una suerte de anonimato que le permita, por fin, respirar para, acaso, verse en la lejanía deambulando con un libro bajo el brazo por las alamedas y bulevares. El poeta debe sentirse como otro, como un doble, para ser en el poema. Su casa, su habitación, donde está su verdadero rostro En palabras del propio Jean Tardieu, poeta con el que Francisco Véjar dialoga en La fiesta y la ceniza:
Esta casa en que vivo se asemeja en todo a la mía: disposición de las habitaciones, olor del vestíbulo, muebles, luz oblicua por la mañana, atenuada a mediodía, solapada por la tarde; todo es igual, incluso los senderos y los arboles del jardín, y esa vieja puerta semidestruída y los adoquines del patio.
También las horas y los minutos del tiempo que pasa son semejantes a las horas y a los minutos de mi vida. En el momento en que giran a mi alrededor, me digo: "Parecen de veras, ¡cómo se asemejan a las verdaderas horas que vivo en este momento!"
Por mi parte, si bien he suprimido en mi casa cualquier superficie de reflexión, cuando a pesar de todo el vidrio inevitable de una ventana se empeña en devolverme mi reflejo, veo en él a alguien que se me parece. ¡Si, que se me parece mucho, lo reconozco!
¡Pero no se vaya a pretender que soy yo! Todo es falso aquí.. Cuando me hayan devuelto mi casa y mi vida entonces encontrare mi verdadero rostro.(*)
No cabe la menor duda de que la poesía de Francisco Véjar es consecuentemente urbana. Una poesía llena de calles y callejones en plena efervescencia, por donde transita no sólo el poeta o su doble, a pie o en un Austin-Mini, sino toda la vida enracimada sobre todos los instantes y su devenir: las voces, los ecos, el olor de la fruta madura y de la carne humana. No hay escape hacia arriba, si acaso en la imaginación.
Quisiera decirte como Lou Reed:
“Los satélites del amor suben al cielo
Llevándome fuera de la mente.”
(p. 86)
Mientras echo a volar este mensaje
Sobre puentes y ríos imaginarios.
(p. 89)
El cielo es una prolongación del suelo urbano. El sujeto lírico es un ser apegado a la tierra y no se plantea ningún escapismo místico, pues lo absoluto de su amor es táctil, carnal y, así, sus palabras se transforman en un cuerpo tejido y refundado en el texto.
Dice el filósofo chileno Martín Hoppenhaim a propósito de la vida y obra de Jim Morrison que éste y todo el movimiento Rock and Roll (desde su fundación hasta ese difumino que supone su asimilación al mercantilismo de la oferta y la demanda) aspiraba a un renacimiento del paganismo en el sentido contemporáneo que supone la integración del ser humano en el equilibrio del cosmos. Acaso el mito del laberinto fuera creado para que un minotauro se perdiera por lo inextricable de sus pasillos y llegara así a la locura de su propia negación ante el espejo.
He aquí el mismo laberinto en nuestro poeta Francisco Véjar, pero con este añadido del amor antes mencionado. Véjar no ha olvidado el destino trágico, pero ha encontrado la belleza en el mismo, con esa suerte de extrañamiento ante el lenguaje y alejamiento crítico de una realidad estereotipada. Belleza que es amor. La fiesta y la ceniza es un viaje por la ciudad desde el alba hasta el anochecer, desde el nacimiento hasta la culminación, aunque no exactamente un viaje lineal por la ciudad de Santiago pues el espacio y el tiempo real se fusionan con el tempos y el paisaje del poema, y de ahí brotan muchas dimensiones posibles, muchas lecturas. El corpus de la obra está articulado en seis partes no siempre consecutivas, si tenemos en cuenta la naturaleza jazzística con la que se hermana su tono y su ritmo. para llegar al final a ese lugar posible donde acaso se produce una identificación entre el sujeto lírico y su doble: “Dos personas se unen/ para que sus nombres sobrevivan”.
Como dice el prologuista Pedro Lastra, hay una variación temática entre el ejercicio de la mirada y (no ya la ceguera) la imposibilidad de ver. Este hecho se corrobora con una serie de campos semánticos hábilmente distribuidos a lo largo del poemario. Entre estos dos polos opuestos fluctúa el paisaje urbano con un océano de frente amenazando con la desintegración total de la memoria y el olvido.
El autor se expresa con precisión de orfebre, pero sin llegar a la usura purista. Orfebre órfico de baladas y blues. Un ritmo (trans)versal que no se detiene a contemplar el borde del abismo de la pausa, sino sigue fluyendo como un río oculto que atraviesa la ciudad y desemboca en el mar de la poesía. Versos que parecen escritos en un pentagrama e interpretados por un cantante de jazz.
Precisamente el jazz tiene una importancia vital en La fiesta y la ceniza, yo diría también “intervital” e intertextual. Un diálogo constante entre música y poesía. Lou Reed, Duke Elington, Chet Baker, y también Boris Vian, Joseph Bronsky, Leopoldo María Panero y, sobre todo, Jean Tardieu, entre otros, tienen cabida en esta obra. También sus palabras, su música, sus naufragios.
Decían los negros norteamericanos que para interpretar un blues era necesario sonreír hasta el punto de mostrar al público toda la dentadura blanca, aunque se tuviera el corazón destrozado por el desamor o la represión. Como Jean Tardieu dice en su poema: “El cielo era de noche/ La noche era de llanto/ El llanto era de esperanza/ Los ojos eran de labios/ Los labios eran de alba/ La fuente era de nieve/ Mi vida era de llama/ Mi llama era de río/ El río era de bronce/ El bronce era de aguja/ La aguja era de reloj/ El reloj era de ayer:/ Ella es de ahora/ Ahora es de tierra/ Ahora es de piedra/ Ahora es de lluvia/ Mi orilla es de silencio/ Mis manos son de hierba/ Mi memoria es de olvido”.
Francisco Véjar muestra sus dientes de jazz a la página en blanco.
(*) Jean Tardieu, El río oculto.