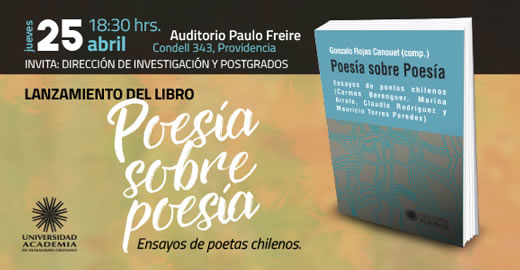Proyecto Patrimonio - 2019 | index | Gonzalo Rojas Canouet | Héctor Hernández Montecinos | Autores |

EL PODER DEL PODER DE LA PALABRA
Presentación Poesía sobre poesía. Ensayos de poetas chilenos. Gonzalo Rojas Canouet (comp.)
Por Héctor Hernández Montecinos
.. .. .. .. ..
La urgencia es hoy pensar. En un mundo que se cae a pedazos. En la derrota de la civilización ante la barbarie. Barbarie económica (capitalismo salvaje), religiosa (fanatismos), mental (indiferencia y estupidez generalizada) y por qué no decirlo, una barbarie artística que se ha solazado en sí misma y se ha olvidado del mundo. Hasta no hace mucho más de tres o cuatro décadas desde cierto lugar se luchaba contra una fría y lógica racionalidad, la que actualmente es más necesaria que nunca.
Estamos conscientes de que vivimos en un mundo donde todo lo que nos rodea es ficción, ficción en el peor sentido del concepto: una mentira. Las instituciones se desmoronan, los saberes y discursos se especializan hasta no decir nada, el poder se reacomoda cada vez de manera menos humana y es en sí lo que llamamos “contrato social” lo que no da para más.
No soy reaccionario y esté diciendo que esto no deba ocurrir, sino por el contrario, es un fenómeno crucial en la supervivencia de nuestra especie en el planeta. En efecto, no hay escenario crítico más oportuno para pensarse, pensarnos, pensar.
El arte, que siempre se creyó estaba cómodo con sus cuotas de ficción, pareciera ser que ya en este nuevo contexto ha debido replantearse sus preguntas ante lo real. 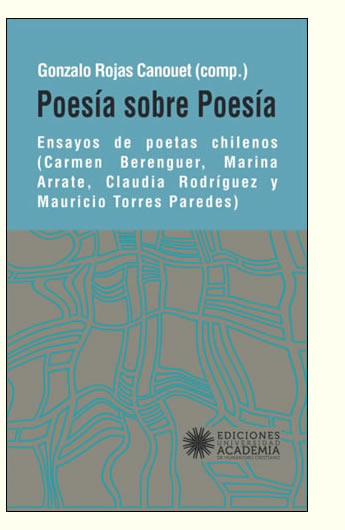 Sus pilares, su coeficiente de radicalidad y su propia pertinencia. La imagen terminó socavando a la idea y es ésta la que ha desaparecido casi por completo. El conceptualismo en su exageración terminológica no fue más que un aviso ante esta fuga. El artista se convirtió en una imagen más de sí mismo. Una imagen muda, transparente, fugaz.
Sus pilares, su coeficiente de radicalidad y su propia pertinencia. La imagen terminó socavando a la idea y es ésta la que ha desaparecido casi por completo. El conceptualismo en su exageración terminológica no fue más que un aviso ante esta fuga. El artista se convirtió en una imagen más de sí mismo. Una imagen muda, transparente, fugaz.
No obstante, en el arte como tal también hay soluciones. Una coherencia que en lo literario nace entre la palabra y el pensamiento. Hablamos de una disciplina, que es antigua, pero a la vez actual aunque su visibilidad y reconocimiento estén bajo varias capas que hay que ir develando. La Poética, justamente no es sólo el estudio de la poesía, pues en sí presupone un estatuto mucho más complejo entre lo poético y su entorno como fenómeno.
Aristóteles escribe su Poética y no habla de poesía en el sentido que la conocemos hoy, sino que hace referencia de fondo a la relación del arte y la realidad que será principalmente la mímesis. Es decir, el vínculo óptimo o no entre la tragedia y la representación o entre la épica y el modo de ser de sus receptores. Desde ese momento inaugural en el siglo IV a. C hasta el día de hoy se ha pasado por sustanciales derivas que no son otra cosa que la actual pregunta por lo que es arte/vida. O dicho de otro modo, la eterna pregunta del arte y lo que ha sido lo fuera de sí.
Este es el punto crucial en que la Poética como saber literario a través de los siglos ha ido tomando diversos caminos. Algunos más cercanos a la prescripción y la norma, otros llenos de ingenio e incluso sobreactuación y otros donde finalmente se niega su propio fundamento. Actualmente casi no existen estudios de lo que sería una Poética. A lo más se publican historias de la crítica o la teoría literaria, de la semiótica, pero no de ella como tal.
Poesía sobre poesía compilada por Gonzalo Rojas Canouet es una obra relevante por esto mismo. Congrega cuatro poéticas en palabras de sus propios autores a través de ensayos y entrevistas. Carmen Berenguer, Marina Arrate, Claudia Rodríguez y Mauricio Torres Paredes. Cada uno reflexiona sobre sus procesos escriturales, sus políticas de enunciación, pero sobre todo del lugar de la poesía en un mundo sin lugar donde el ruido y el silencio del capital están colapsando todo.
Como decía, la tensión arte y vida no es otra cosa que lo que separa las palabras y las cosas. En estos textos la fruición es justamente sobre el acontecimiento, es decir, lo que las une.
Carmen Berenguer recorta lo que es una vida a través de escenas familiares, cotidianas, con mujeres que han renunciado a un mundo y la expectativa sobre él. Desde esas renuncias ella enuncia la suya y recorre imágenes del cine y revistas, libros claves y claves para entrar a sus propios libros. No hay una Poética sin tiempo y la de la poeta cruza a través de la dictadura para pensar un presente desde donde leerse, leer lo hecho por ella y por varias más que cita, nombra y caracteriza generosamente, pues toda Poética, en especial la suya, es colectiva.
Marina Arrate transita por poemas y libros también de otros autores. Se centra en Stella Díaz Varín y Alejandra del Río primeramente para luego releerse quince años después. Piensa en un nuevo campo cultural, en otras autoras y dialoga con postulados del poeta Javier Bello con quien discute un punto interesante. Resalta la ausencia en su bibliografía de ciertas autoras entre las que ella se cuenta. La pregunta abierta aquí es sobre la idea de un canon, un canon femenino. ¿Existe? ¿Es deseable? Canon es canon y sabemos que canon es poder. Como digo, es una pregunta abierta.
Claudia Rodríguez instala el concepto de “poesía travesti” e igual que antes, los adjetivos son un resumen de algo que ha sido marcado. Femenino, travesti, mapuche, joven. ¿Quién lo marca? ¿es tan insólito hablar de poesía masculina, poesía cisgénero, poesía no racializada? ¿Qué es lo travesti? ¿Puede hablar alguien desde ahí sin serlo? Claudia se pregunta de qué deben hablar las travestis y es una pregunta abierta a todo género. Lo trans nos recuerda que toda identidad es un simulacro y que nadie es lo que cree ser. “La poesía travesti, pobre y resentida” señala la autora y se solaza en exacerbar un lugar en el margen como si fuera una lucha por ser la última de la fila pero vista desde atrás. En un mundo donde lo trans ha sido pensado como el nuevo punk, pero a la vez como el rostro más glamoroso del mercado, esta poesía travesti se instala justo en medio donde lo travesti como adjetivo devora a la poesía como sustantivo. Su Poética es ella y el culto a su propia personalidad.
Finalmente, Mauricio Torres Paredes no se olvida de la poesía y la piensa como un poder dentro de otros poderes: económicos, históricos, sociales. Cartografía autores y obras, por ejemplo, desde Enrique Lihn a Antonio Silva que me parece, ciertamente, una de las escrituras más relevante de la diversidad sexual junto a la de Diego Ramírez. El poeta se pregunta por un concepto con el que quiero cerrar: “digitalidad neoliberal”. Hoy que vemos como las redes sociales se convierten en los feudos en guerra de las identidades que son en efecto los catálogos que el Estado y el mercado abren para adquirir derechos de ciudadanía. La poesía se resiste al algoritmo. Lo confunde. Cuando lee un signo ese signo es una legión de transparencias, pliegues y gestos. Es lo mismo que sucede entre las personas y lo que creemos nuestras vidas. Siempre hay mediaciones. Una o miles. Eso es lo que hace natural nuestra inteligencia. Al menos por ahora.