Proyecto Patrimonio - 2005 | index | Guadalupe
Santa Cruz | Autores |
Guadalupe
Santa Cruz: la memoria en la ciudad
Por Carol Elizabeth Arcos Herrera
Colectivo Lingua Quiltra.
La
ciudad es algo equidistante a los y las habitantes, a los proyectos
urbanísticos y a los mapas.
Me interesa lo inaprehensible
de ella. Yo la comparo con un cajo de velador, donde hay un
orden
que no es tuyo. Es un orden que es a pesar tuyo. En ese
sentido la ciudad es una construcción en la que
todos
participamos, pero las marcas no son directas. La ciudad fagocita,
expulsa, se alimenta,
te transforma, le robas, ella te roba.
Para mí la ciudad es, ante todo, una protagonista.(*)
A modo de aproximación:
El " Primer Congreso Internacional de Literatura Femenina",
realizado en Santiago en 1987 cumple una función inaugural
en la formulación de un pensamiento crítico y teórico
desde las mujeres ligado a una práctica feminista. Se constituye
como un espacio de apertura a la pregunta por la producción
intelectual de mujeres desde la literatura.
Es relevante referirse a la instancia mencionada en relación
con la constitución de una lectura crítica de la literatura
escrita por mujeres, pues posibilitó la inclusión de
discursos, escrituras de mujeres en lo público- intelectual,
discursos que escapan al monologismo, entendido este desde la 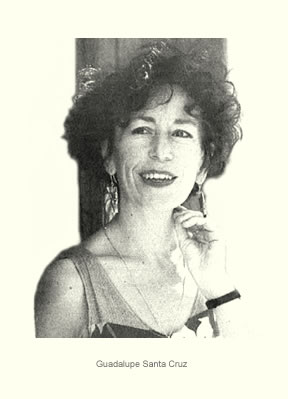 discursividad
literaria masculina.
discursividad
literaria masculina.
Guadalupe Santa Cruz, escritora y artista visual chilena,
nacida en Orange, EE.UU en 1952, participa de estos espacios de discusión
y problematización feminista y es también desde ellos
que su producción escritural ha sido analizada. Ha editado
cuatro novelas: Salir (la balsa) (1989), Cita Capital
(1992), El Contagio (1997) y Los Conversos (2001).
Su producción ha sido analizada como una necesidad de territorializar
la escritura en una huella que busca recomponer los caminos de la
memoria. Es en "Lengua Víbora. Producciones de lo femenino
en la escritura de mujeres chilenas" (1998), de la estudiosa
Raquel Olea, que la discursividad de Santa Cruz, vista desde sus tres
primeras novelas, ha sido exhaustivamente teorizada y así también
visibilizada, pues las lecturas críticas con respecto a ella
escasean.
Para Raquel Olea el sentido de la narrativa de Santa Cruz se encontraría
en la forma y en el argumento, que evidencian "sujetos vagabundos,
desligados, relegados, exiliados de las historias y geografías
en las que se contenía su sentido"(1).
Su narrativa es un discurso de las errancias de sí, "como
producción significante de un lenguaje que se gesta y transmite
por flujos corporales"(2).
La memoria sería una topografía, un territorio, en el
cual transitan y se desplazan los cuerpos.
Otro artículo crítico publicado en relación
a la primera novela de Santa Cruz, Salir, escrito por Cecilia
Ojeda, indaga en la construcción del sujeto femenino, postulando
una sujeto que rupturiza desde la gramática de su lenguaje
construcciones totalizadoras y generando un discurso abierto y fragmentado
que compromete a un "receptor cómplice", el cual
debe armar a retazos el relato.
La autora postula que la novela propone:"la construcción
de una identidad femenina que no participa de una lógica jerárquica
de oposiciones"(3), pues
opta por la dispersión. Es así que el recuerdo como
directriz de la novela se manifiesta en la potencia de un discurso
fragmentario que construye una identidad femenina difuminada, rupturizando
lo totalitario, e inscribiendo el texto en las prácticas culturales
posmodernas. Sin embargo, para la autora dicha dispersión intenta
"no sucumbir en la desintegración producida por la violencia
del orden autoritario"(4)
al buscar constituir un espacio propio que rechaza la Ley del Padre.
El discurso de lo corporal inserto en la memoria, en la producción
escrituraria de Guadalupe Santa Cruz, y cómo éste y
el lenguaje se presentan de forma fragmentaria proponiendo territorializaciones
difusas y tensionadas que involucran a un "receptor cómplice",
es abarcado por ambos estudios críticos, sin embargo esa territorialización
que en nuestro corpus de estudio se articula y desarticula desde las
ciudades, como espacio estriado y protagónico, sólo
es ensayado de forma insinuante. Es la ciudad, como territorio desde
el cual se manifiestan materialidades, y entre ellas el lenguaje,
la que posibilita un sistema que contiene depósitos de memoria
que entrecruzan y tensionan hablas, cuerpos, presencias, ausencias,
lo dicho, lo no dicho.
Los cuerpos, materialidades, son depositarios de la ciudad, ellos
se configuran a través de un espacio que depende del tiempo.
El tiempo expresado en un encuentro, entre cuerpos, que intenta recomponer
el pasado. El cuerpo no tan sólo de los personajes, sino que
también de los objetos, de las calles, de los caminos que van
llenando un espacio, la urbe. Ahora ¿Cómo la memoria
se reconstruye a partir de los cuerpos que habitan una ciudad?, es
la pregunta que dirigirá el presente artículo.
Las novelas a analizar serán: Salir (la balsa) (1989),
Cita Capital (1992). Novelas que configuran la diégesis
a partir de una voz narrativa observadora que permite la inclusión
de múltiples registros: estilo directo, indirecto, indirecto
libre, monólogos interiores. La memoria es la matriz desde
donde se articula un mundo fragmentario, mundo que en sentido cronotópico
se asienta en la ciudad.
Los personajes en las dos novelas requieren del encuentro, como un
espejo, para nombrarse y tomar forma. En Salir, los personajes
son nombrados a través de pronombres personales, el nombramiento
singular de ellos es absorbido por una clandestinidad sustentada en
la urbe. Mientras que en Cita Capital, los personajes poseen
nombres propios, pero están arrojados a una incomprensión
entre ellos, son inaprehensibles, en el Otro buscan respuestas que
no encuentran y que los propende a una pregunta continua por la memoria.
La teoría literaria, a juicio de Manuel Jofré, es un
discurso expresado en tres dimensiones: práctica, análisis
de textos; histórica, reconstitución de una teoría
literaria; y teórica, la teoría literaria propiamente
tal (5). Es la primera dimensión
la que será abordada en el presente estudio, configurando su
orientación metodológica a partir de una matriz teórica
centrada en el texto literario.
Para construir una propuesta macrodiscursiva, que vaya más
allá de un textualismo estructuralista, es que se deben articular
discursos que rescaten diferentes niveles e instancias del corpus
en estudio y que signifiquen el contexto en el cual se manifiesta.
Es así que serán recogidos niveles, como las construcciones
ficticias de las ciudades en las cuatro novelas, la construcción
de los sujetos, los mundos representados, el lenguaje y las formas
que asume, la temporalidad y espacialidad de cada relato.
Cuerpo migratorio: de la casa al templo.
Salir (la balsa), es la primera novela publicada por Guadalupe
Santa Cruz en 1989, bajo el alero de la editorial Cuarto Propio.
Su título es indicio de un tránsito entre lo que fue
en un espacio que contiene y lo que propende un espacio foráneo
al primero. Ese salir no será pacífico ni tranquilo,
sino que al contrario será violento, se articulará como
un desalojo. La balsa, como medio de viaje, encerrada en un
paréntesis indicará a nivel de la forma la aparición
en el discurso narrativo de la sujeto personaje: Ella.
La narración comienza con la enunciación de un narrador
que habla en tercera persona, existe un conocimiento de la interioridad
del personaje que lleva la diégesis: "Hablo de ella que
deseando salir de su paréntesis, fabricó tiempo en cantidad
suficiente para anudar un relato"(6).
Por otro lado, la referencia temporal deíctica se caracteriza
por tiempos discursivos plateados desde un presente, estableciendo
así una contemporaneidad de la acción presentada por
sujetos, personajes, delegados por el narrador con el momento de la
enunciación.
La casa, como metáfora de la protección infantil a
manos de la maternidad, es el espacio desde donde Ella es desalojada
en un acto violento. La casa, planteada como el contenedor de lo sujetos
que la habitan, en ella se constituía el mundo de Ella cuando
era niña: "La casa era entonces la más pequeña
aventura: no era necesario salir"(7).
Sin embargo, Ella es separada bruscamente de esa casa a través
de un acto bélico. La casa se inscribe en las dinámicas
de una ciudad, salir de la casa equivale a despojarse de la ciudad,
significada en Santiago. El crimen que promueve la salida abrupta
articula una referencialidad extratextual al Régimen Autoritario
Militar de 1973, es así como se lee de forma alegórica:
Ocho de la mañana, día domingo,
la Alameda está despejada, casi vacía, en descanso.
Un loco atraviesa, camina por ella. Lleva un casco militar de juguete,
marcha alzando un pie tras otro, con un mango de escoba sobre el
hombro que el brazo perpendicular retiene como fusil. Marcha y cruza
en diagonal la Avenida B. O' Higgins. Es domingo, no hay guerra.
No se ve la guerra.
Los pasajeros de la micro que ese loco sacudió en su somnolencia
volvieron la cabeza, hasta perderlo de vista. (...) Ningún
pasajero pudo impedir trasladarse a esa figura de pantomima.
Bajarse y marchar con él, pisotear en lo más profano
la bandera que duela, el fusil de plástico, la espada de
He- Man.
Gritar para advertirle, subirlo a la micro, rescatarlo, o romper
la mañana voceando hasta enmudecer.(8)
La salida de la ciudad, tras la muerte del padre y la madre en el
crimen, se constituye como una huella. Huella que promueve el viaje
de salida y de regreso. Es en la salida en que el motivo del viaje
se expresa como el paso de una ciudad a otra, en un exilio que se
asienta en Bélgica, en donde la ciudad es diagramada como una
protagonista, vive antes de los sujetos que la habitan, tiene un sistema
propio e inmanente. Es en el exilio que la huella insiste en el regreso.
El encuentro como motivo se estructura como el intento de reconstituir
un espacio y un tiempo luego del viaje. El cronotopo, en sentido bajtiniano,
cristaliza a una sujeto que se articula en una huella, la que abre
el camino a la memoria. Así el tiempo como principio rector
dirige y escenifica al personaje en un espacio del pasado, el cual
se busca reconstituir para así reencontrar la casa. Este lugar
contendría la interioridad perdida del personaje, en él
podría volver a aprehender el entorno del cual se encuentra
ajeno, entorno simbolizado en la ciudad. El espacio se articula a
partir de los movimientos temporales que ejerce el personaje.
El camino o el viaje que el personaje sigue es hecho por mar, el
sentido de la balsa se manifiesta como el paréntesis del personaje,
éste se encuentra arrojado al viaje, en un nomadismo constante
que busca detenerse en la reconstrucción del hogar materno,
que sin embargo la desconoce, la margina: "De repente estiro
la mano, corro esa cortina, era un minuto atrás. Ponle aserrín
al agua de tus lluvias, seguro que han pasado años, que el
tiempo me quiere subir a la garganta y por ahora perdía la
canción. Llego, no termino de llegar. Puede que sea el país"(9).
El encuentro que se busca es con el pasado, pasado materializado en
la casa.
El camino a ese encuentro es forjado por la memoria, la cual no se
presenta fija ni estática ni unitaria, sino que fragmentaria
y discontinua. La memoria es recobrada a partir de fragmentos que
están asentados en las materialidades del mundo representado,
los objetos permiten un regreso al pretérito. Ella, según
el modelo actancial de A. J. Greimas, es el sujeto que desea un objeto,
deseo que se actualiza en la búsqueda de dicho objeto que en
este caso corresponde a la casa, sin embargo dicho objeto no es pasivo
pues en su sentido de ramificación a la ciudad, ésta
vive por sí misma, es así como el narrador enuncia:
Era Santiago mismo montado en una humareda,
rajando el calendario, introduciéndola de golpe en el escenario.
(...)
Porque ahora, caminando con urgencia, recorre la herida de su nombre,
el minúsculo itinerario, sumida la pista de su gente y buscando
lo que otros aprendieron a saber aquellos años de su ausencia:
la fuga por el desfiladero de esas calles, que ya desconoce en su
nueva materialidad. La escapatoria precisa, por la laguna que media
entre el arrojo y el temor.
Recuerda que esas calles sí fueron suyas, que las perdió
(10).
La ciudad absorbe a Ella, la fuerza a ubicarse ajena. Ella no reconoce
los objetos que componen la ciudad, las calles le son extrañas
lo que la posiciona en un desamparo: "Estaba huérfana,
se despertaba quizás a su incompletud, y por ese surco se colaban
las cosas a empujones: emanaba de la capital una música indistinguible"(11).
El encuentro con la ciudad se propende como irreconocimiento, los
materiales que la componen son independientes al regreso de Ella.
El tiempo como un irreconocimiento de lo pasado en el presente del
espacio en el cual se concentra.
El mundo representado a partir de la particularidad de un personaje
principal, de lo individual se conecta con lo colectivo en la medida
que la memoria se asienta en la ciudad, ciudad en la que otros personajes
son llevados por el fluir de la misma: "Había muebles
entre la gente, maicillo, ripio, edificios, avenidas y letreros. Universos
ínfimos de ternura, construcciones de palabras"(12).
Además desde la pragmaticidad del texto, retomando Siegfried
Schmidt en relación a la fictivización de la comunicación
en literatura, el mundo se manifiesta fragmentario al constituirse
de retazos que se sostienen precariamente, presentando espacios vacíos.
Existe una condición confusa, ambigua del mundo, pues el tiempo
indetermina su configuración en fragmentos discursivos que
se inscriben en distintas dimensiones de la realidad representada.
El conflicto que presenta el irreconocimiento en el encuentro con
la ciudad se resuelve en la metáfora de otro espacio privado,
ya no en la casa, sino en un espacio ritual y sagrado, el templo.
El templo, como lugar en que Ella constituye su lugar propio, su región
depurada de la nostalgia, pero no desvinculando el pasado de su presente.
El hoy, se manifiesta como resurgir hacia una voz inédita,
así Ella enuncia:
(Traigo hasta mi habitación miles
de objetos, discontinuos, omitidos. Traigo mis ojos hasta acá,
rescribo las fábulas, hago época de nuevo, hoy.
Me despierto, ya no es el continente desconocido. Mi pieza es un
templo, la oscuridad total. Después de perderme, estoy abandonada,
en esa noche que podría no terminar.
Pero es templo, alto pesado ancho, con su arcada extraña
y fija, puerta sin salida inmóvil, que espera.
Estoy adentro, puedo salir, el negro es negroazul, yo soy ese templo.
Miro de frente el paisaje que puede aparecer tras el azul- negro:
mi vida, ese destino, desde la noche.
Soy la noche, soy esa mujer, esa infancia. Pierdo la mirada, la
gano)(13)
El personaje en la búsqueda del encuentro con la casa, y
así con la ciudad, se desconoce en ella, se forja foránea,
sin embargo este irreconocimiento le posibilita el configurar un espacio
propio desde donde hablar y mirar la ciudad, su propia ciudad desde
un hoy. El cuerpo es el templo que la posiciona en una nueva mirada
de la memoria.
Mudanza en el mapa de Santiago:
Cita Capital es la segunda novela publicada por Guadalupe Santa Cruz
en el año 1992 por la Editorial Cuarto Propio.
Su titulo se vincula al motivo del encuentro de personajes nómades
que tienen cita en Santiago, ciudad capital que supuestamente contendría
el centro.
El narrador que dirige la diégesis establece una distancia
con relación al mundo representado, es objetivo, pero conserva
un grado de conocimiento amplio de los personajes, estando por encima
de la diégesis. Es a partir de él como principio organizador,
que se expresarán diversos puntos de vista desde estilo indirecto
libre y directo, monólogos interiores, entre otros registros.
La narración se articula a partir del mapa de Santiago, el
mapa es la entrada figurativa a la ciudad, la que en su materialidad
es confusa e inaprehensible. La ciudad es la protagonista en donde
tienen cita de forma azarosa Sandra, Octavio y Nicole.
Octavio, es el personaje que expresa el viajar, pues continuamente
va de un lugar a otro buscando conquistar una región original.
Llega a Santiago llevado por el recuerdo materno, recuerdo que le
otorgaría figura, ya que él busca el nombrarse en un
lugar propio, así el narrador enuncia:
Se le caían los fragmentos en el camino,
comenzaba una y otra vez la mudanza. Pensó que se hallaba
ahora en un lugar de despertenencia. Una camisa, sentida como extrajera,
se adhería a su cuerpo con el sudor de este clima apenas
familiar. Un aire ignorado le cantaba en las fosas nasales y aquel
desasosiego en los miembros iniciaba su roce con esta superficie
aún incorrupta para él. (14)
La memoria posiciona a Octavio en un nuevo escenario. Santiago será
la ciudad indescifrable, sólo la entiende desde la superficie,
como un mapa, pero no puede hallar sus sentidos. Es en esta ciudad
que intenta buscar su nombre, territorializarse, propósito
que no puede configurar en la tierra paterna: Viena. Es así
que dialogando con Sandra le cuenta el motivo de su llegada :
- Le hemos puesto nombre a todo, en el viejo
continente. Los barrios, las catedrales, los bosques, las enfermedades,
las edades. Todo se encuentra bautizado, dijo Octavio.
- ¿Viniste buscando tierra virgen?
- Vine a conseguir mi propio nombre, lejos.(15)
Sin embargo, tal objetivo es impedido por la ciudad, que se le presenta
confusa y turbulenta, carece de un centro o principio ordenador desde
el cual articular un sentido, la asemeja a una selva que no expresa
un nombre marginando con la violencia que contiene.
Sandra, es errática y vagabunda, no busca la permanencia
en la ciudad, sino que ella misma expresa esa ciudad desterritorializada.
En su cuerpo se materializa para Octavio la capital, ya que también
desea ser escrita. Sandra es en los objetos:
Sandra se levanta del banco donde había
hecho una pausa y deambula por las calles con la bolsa. (...) ella
es aquella bolsa plástica que le hace de pasaporte, de recurso.
Naufraga por el centro parapateada en su forma imprecisa. La oprime
en torno a su puño, se cuelga de ella, para atravesar el
anonimato de las arterias. Es el distintivo que le hace caber en
la micro, es la marca de algún producto que la va borrando,
mientras avanza en la muchedumbre. Es signo del plástico
que no se reduce, protegiendo su cuerpo perecible. La etiqueta con
nombre, cubriendo su ausencia de apellido. Aquellas piernas sin
herencia, aquellos brazos sin linaje, aquellos ojos sin estirpe.
Esa manera de ver, sin dictado ni rótulo.(16)
El cuerpo de Sandra y su subjetividad se materializa en los objetos,
ellos son la extensión de ella o son ella, es errática
y desterritorializada. Sandra es conquistada por Octavio, él
la posee como territorio y ella busca esa posesión, ambos motivados
por la cita, por el encuentro que se manifiesta en una búsqueda,
búsqueda de una ciudad que es inaprehensible y que se le desea
otorgar un sentido, estratificarla.
Nicole, es el nexo entre Sandra y Octavio, ella en su condición
de amiga de ambos, los lleva a la cita, al encuentro que se concreta.
La ciudad y Sandra son el objeto de deseo que se actualiza en la
búsqueda de Octavio, éste intenta una escritura en ellas.
El encuentro entre Octavio y Sandra, se asienta como una fundación,
se le intenta dar un nombre a la ciudad que constantemente y de forma
discontinua se transforma. Así el encuentro como motivo posibilita
un viaje por los puntos cardinales de la capital, diversos direcciones
desde donde se mira el espacio- ciudad, en el que confluyen pasado,
presente y proyecciones futuras. La memoria que en Octavio exige el
regreso a la figura materna, no se queda cerrada en el pretérito,
sino que al contrario potencia el constituir una región propia,
un conquistar en el cuerpo de una mujer y de la ciudad a través
de la escritura que se ejerza sobre ellas, un nombrar original.
Su lengua, como serpiente, busca mi nombre.
Me dejo tensar por la cuerda, sin voz. (...) mi cuerpo se da vuelta
en torno a ese nudo...Todos los lugares y cuerpos en aquel intersticio
que me ayuda a abrir. Me fuerza a ser una a través de él,
para hacerlo debe reunirse con su dolor, su capital.(17)
La escritura es una materialidad que se expresa en un espacio público,
ya no en la casa, sino que en la amplitud del recorrido por la ciudad.
A juicio de Raquel Olea, el desafío para Octavio es penetrar
los laberintos de la urbe: "el desafío es el acoso, tanto
a su propia memoria como la memoria de la urbe, espacio donde se deposita
el recuerdo/ olvido, que no es facultad de quien lo posee sino que
está contenido en lo objetos"(18).
Los objetos son los depositarios de la memoria y así también
el cuerpo de Sandra como una materialidad.
El motivo del viaje como desplazamiento cronotópico hacia
un encuentro se configura a partir de los recorridos por Santiago.
Es en la capital donde se trazan los caminos, en los que se intenta
otorgar un sentido. Luego del encuentro que no halla resolución,
que no logra aprehender ni significar la ciudad, viene la despedida.
Octavio se embarca de regreso a Viena, es relevante referirse a que
el viaje nuevamente, al igual que en Salir, se realiza por mar. Ante
la despedida Sandra le dice a Octavio: "Lo nuestro fue una cita
mendiga (...) La ciudad era aquello que mediaba entre tú y
yo, Octavio, y nos era equidistante. No había que someterla
a conocimiento"(19). La
ciudad permitió el encuentro en un tiempo y en un espacio,
pero al mismo tiempo lo fractura.
El mundo se configura a partir de retazos, de fragmentos que están
sujetos a las materialidades del mismo. El escenario se forja a partir
de la memoria, del deseo buscado en ese mismo escenario, la ciudad.
La temporalidad configura un relato repetitivo, pues muchos discursos
evocan un solo evento único, la cita. De esta forma, el mundo
es articulado fragmentariamente, permitiendo otorgar significaciones
a lo no dicho en los intersticios que no son sintetizados.
De la salida al afuera:
El encuentro es el motivo cronotópico que dirige las novelas
analizadas. Tanto en Salir (la balsa) como en Cita Capital,
las uniones entre materialidades le dan un inicio al relato.
En la primera novela analizada, el encuentro se establece entre el
anonimato de un Ella y la casa, como lugar privado en la ciudad. Mientras
que en Cita Capital la unión se forja entre Octavio
y la ciudad/ Sandra, pero en sentido público, el afuera se
escenifica.
La ciudad es explicitada desde un dentro hacia un afuera. La memoria
que busca un encuentro primeramente apela a un espacio privado para
luego abrirse a la cuidad en su amplitud. Ambos caminos de reconstitución
de la memoria son potenciados por la figura materna, tanto Ella como
Octavio configuran un viaje de retorno a la región de la madre.
En Salir, la casa , como metáfora de lo materno, patentiza
un lugar constituido en el pasado, pasado que Ella desea, en cambio
en Cita Capital, Octavio llega a un lugar- urbe desconocido
y sólo prefigurado por el lenguaje materno. El movimiento de
desplazamiento es contrario en las novelas analizadas. En la primera
se parte de Santiago- casa hacia Europa, y luego desde ahí
se regresa por los caminos de la memoria. Por el contrario, en Cita
Capital el punto de partida es Viena, lugar al que regresa finalmente
el personaje no pudiendo hallar el reconocimiento que buscaba en la
Santiago- urbe.
El conflicto que experimenta Ella en el irreconocimiento frente
a la casa, expresada en sus materiales, la lleva a una resolución
de ganancia, pues logra articular un espacio propio en donde no se
ha invisibilizado o acallado la memoria, el templo. Lo que no le ocurre
a Octavio, el que en su deseo de aprehender la ciudad y otorgarle
un sentido, que lo posicione en un lugar propio, es frustrado por
la misma ciudad como protagonista.
La materialidad es depositaria de la ciudad en ambos relatos, pues
es a través de ella que los personajes constituyen el mundo.
De esta forma, la urbe como protagonista tiene una independencia de
los sujetos que la habitan y también ostenta un cierto grado
de gobernabilidad. Es en ese espacio, que se configura a través
del tiempo expresado preferentemente como memoria, que los personajes
son envueltos en laberintos, presentado un mundo ambiguo y difuso.
El nombrar se estructura como el motivo del reconocimiento o irreconocimiento,
ya que se intenta suscribir o encontrar en la urbe un espacio que
como espejo le de una figura precisa y territorializada a los personajes.
En Salir, los nombres son guardados en el anonimato, los personajes
son nominados a través de pronombres, sin singularidad, son
lugares comunes. Por otra parte, en Cita Capital, es la ciudad
la que no puede ser nombrada, porque es errática, no se le
puede significar.
La urbe se manifiesta acompañada en ambas novelas por algo
material, por una casa y por un cuerpo de mujer. La casa representa
el enigma de la memoria, un pasado que se desea, el cuerpo de Sandra
se patentiza como el deseo de fundación. Fundación que
intenta reconstituir un tiempo mítico, ligado a la madre, para
darle nombre original a una región, pertenecer a ella, y también
así encontrar una interioridad perdida.
El movimiento del adentro al afuera en la producción escritural
del Guadalupe Santa Cruz, se establece como una acentuación
de la experiencia de lo ajeno, lo foráneo y la itinerancia.
Si Ella pudo lograr un encuentro, posicionar la ciudad desde su interioridad
y desde un presente en el templo, ya en Cita Capital, Octavio
se manifestará desposeído y extranjero, no logrando
conformar un sentido de lo propio en la urbe.
Finalmente, es importante enunciar que la distribución y/o
circulación de novelas que no responden a una lectura de la
complacencia, pues no se inscriben en una literatura del tipo masiva,
permite preguntar por la productividad de lo literario en términos
de la articulación de lenguajes que problematizan sus contextos
de aparición y facultan una recepción con anticipaciones
que están en constante modificación. La productividad
de Santa Cruz, posibilita el pensar lo literario desde lo sensible
o material, permitiendo una entrada a la memoria urbana no exenta
de contradicciones y tensiones.

Notas:
(*) Entrevista
a Guadalupe Santa Cruz aparecida en Revista Vórtice, N°
6, Abril, 2001
(1) Raquel
Olea: Lengua Víbora. Producciones de lo femenino en la escritura
de mujeres chilenas. Santiago: Editorial Cuarto Propio y Corporación
de Desarrollo de la Mujer La Morada, 1998. Pág. 84.
(2) Olea:
op. cit, p.99.
(3) Cecilia
Ojeda: "Recuperando el sujeto femenino exiliado: Salir (la
balsa) de Guadalupe santa Cruz". En Acta Literaria n°24. Concepción: Universidad de Concepción. Facultad
de Humanidades y Arte. Departamento de Español, 1999, p. 101.
(4) Ojeda.
op. cit, p.100.
(5) Manuel
Jofré: Historia y problemática presente de la Teoría
Literaria Post- estructuralista. En: Para leer al lector. Una
antología de teoría literaria post-estructuralista .
Manuel Jofré y Mónica Blanco (ed). Santiago: Editorial
Universitaria, 1987, p. 274.
(6) Guadalupe
Santa Cruz: Salir (la balsa). Santiago: Editorial Cuarto Propio.
1989, p. 13.
(7) Guadalupe op.cit.p, 17.
(8) Santa Cruz: op. Cit, p.
102.
(9) Santa Cruz, op. cit. P.
80.
(10) Santa Cruz, op.cit, p.
91 y 93.
(11) Santa Cruz, op. cit, p,
84.
(12) Santa Cruz op cit, p.
83
(13) Santa Cruz, op cit. p.
116.
(14) Guadalupe Santa Cruz:
Cita Capital. Santiago: Editorial Cuarto Propio. 1992, p. 20.
(15) Santa Cruz, Cita Capital..
p. 110
(16) Santa Cruz, Cita Capital.
p. 22-23
(17) Santa Cruz: Cita Capital,
p. 235.
(18) Olea, op. Cit. p. 92
(19) Santa Cruz: Cita capital,
p. 222
Bibliografía:
1.- Fuentes
primarias:- Santa Cruz, Guadalupe: Salir
(la balsa). Santiago: Editorial Cuarto Propio, 1989.
- Santa Cruz, Guadalupe: Cita Capital. Santiago: Editorial
Cuarto Propio, 1992.2.- Fuentes
secundarias:- Bajtin, Mijaíl: Problemas
literarios y estéticos. Traducción Alfredo Caballero.
Cuba: Editorial Arte y Literatura, 1986.
- Deleuze, Gilles y Félix Guattari: "Introducción:
Rizoma". En Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia.
Traducción de José Vásquez Pérez .Valencia:
Editorial: Pre- Textos, 1977.
- Foucault, Michael: Microfísica del Poder. Julia Varela
y Fernando Alvarez- Uría. España: editorial la piqueta,
3° edición, 1992.
- Greimas, Algirdas Julien: Semántica estructural: investigación
metodológica. Traducido por Alfredo de la Fuente. Madrid:
Editorial Gredos, 1971.
- Jofré, Manuel: Historia y problemática presente
de la Teoría Literaria Post- estructuralista. En: Para
leer al lector. Una antología de teoría literaria post-estructuralista
. Manuel Jofré y Mónica Blanco (ed). Santiago: Editorial
Universitaria, 1987.
- Jofré, Manuel: Teoría Literaria y Semiótica.
Santiago: Editorial Universitaria y Universidad de La Serena, 1990.
- Ojeda, Cecilia: "Recuperando el sujeto femenino exiliado: Salir
(la balsa) de Guadalupe santa Cruz". En Acta Literaria n°24. Concepción: Universidad de Concepción. Facultad
de Humanidades y Arte. Departamento de Español, 1999.
- Olea, Raquel: Lengua Víbora. Producciones de lo femenino
en la escritura de mujeres chilenas. Santiago: Editorial Cuarto
Propio y Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada, 1998.
- Richard, Nelly: La estratificación de los márgenes.
Sobre arte, cultura y política/s. Santiago: Editorial Francisco
Zegers, 1989.
- Richard, Nelly (ed): Políticas y estéticas de la
memoria. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2000.
- Richard, Nelly: "La Política de los Espacios; crítica
cultural y debate feminista". En Masculino/ Femenino. Prácticas
de la diferencia y cultura democrática. Santiago: Editorial:
Fgzgers, 1989.
- Santa Cruz, Guadalupe: El Contagio. Santiago: Editorial Cuarto
Propio, 1997.
- Santa Cruz, Guadalupe: Los Conversos. Santiago: Editorial
LOM, 2001.

Carol Elizabeth Arcos Herrera (Santiago, 1980) estudió Licenciatura en Educación en
Castellano en la Universidad de Santiago de Chile, egresando el 2004.
Ha realizado diversos cursos relacionados con arte y literatura. Ponente
en las VII Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana Estudiantiles
(JALLA-E 2005). Actualmente cursa el Programa de Magíster en
Literatura con mención en Teoría Literaria en la Universidad
de Chile y forma parte del Colectivo Lingua Quiltra.