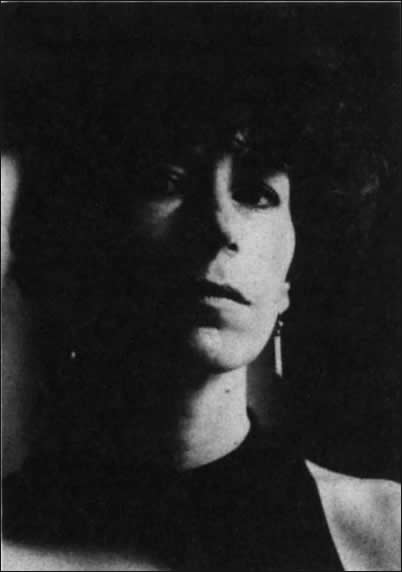Proyecto Patrimonio - 2025 | index | Guadalupe Santa Cruz | Autores |
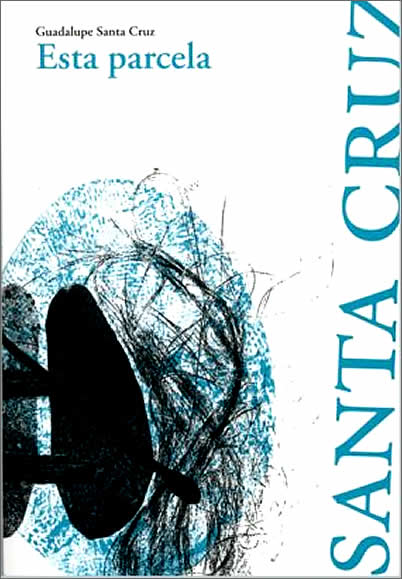
ESCRIBIR… DEJARSE IMAGINAR POR EL CUERPO
UNA LECTURA DE ESTA PARCELA DE GUADALUPE SANTA CRUZ
Por Sergio Rojas
Publicado en Revista Iberoamericana, Vol. LXXXVI, oct. - dic. 2020
Tweet .. .. .. .. ..
“He visto muchos sitios que no podré calmar
con un nombre”
G. Santa Cruz: Esta parcela
Esta parcela (2015) fue el último libro publicado por Lupe. Estamos ante un volumen que ella misma cerró, agradeciendo a quienes hicieron posible su edición. Me pregunto si un libro puede contener un saber acerca de la última vez; más precisamente, si acaso es posible la literatura desde ese supuesto saber: ¿puede un libro saberse a sí mismo como el último?
Si lo que presentimos en el fin es una forma de des-sujeción, en que el individuo ya no podrá volver a constituirse como autor cerrando una obra desde afuera, entonces tal cosa no sería posible. El autor en la portada y el sujeto empírico que en un momento dejó de escribir para entregar su trabajo al proceso editorial, llevan el mismo nombre, pero este último trasciende el libro cuando abandona al interior de esas páginas al autor. Enigmático desdoblamiento en virtud del cual la escritura se instituye como literatura. Sin embargo, es posible pensar que el libro que se escribe en el presentimiento del fin permanece remitido a la escritura antes que a la literatura; es decir, se interrumpe aquel desdoblamiento porque la vida misma ha devenido escritura. En Esta parcela no se trata de confrontarse con el fin, sino de ingresar en este, escribiendo la voz del cuerpo.
“No devuelve una voz el espejo” (13). Perdida la voz, el sujeto se dirige hacia la escritura… ¿Hemos dicho “el sujeto”? ¿Acaso sobrevive el sujeto a la falta de voz? ¿Sobrevive el sujeto al acaecimiento de la escritura? Casi al cerrar el libro, leemos: “De lo único que no hago libro es mi cuerpo, quien escribe” (138). Es el cuerpo el que escribe, y en esa proliferación significante la voz perdida toma cuerpo. Tal vez sea siempre el cuerpo aquello que acontece allí en donde hemos quedado sin voz, porque, donde la voz nos ha dejado, el cuerpo recupera territorio, como sucede con un río cuyo lecho natural había sido artificialmente reducido, expropiado. Entonces, ahora el pensamiento deviene escritura, en una paradójica operación de exteriorización y apropiación. A diferencia del yo del autor, que puede –que quiere– buscarse y encontrarse a sí mismo en la memoria autobiográfica –una memoria, al cabo, literaria– el cuerpo no cabe en un libro porque no existe principio ni fin que le pertenezcan.
Alguien, o algo en alguien, busca una voz en la escritura, como para recuperar la voz que ya no es la del autor –esta ficción de genial soberanía en el origen–, sino de algo que existe antes de la diferencia entre el sujeto y el cuerpo: “Nunca nada tuvo nadie sino su voz, el cuerpo de voz que ha sido suyo” (11). La voz hace cuerpo en el cuerpo. Sabemos que no existe un órgano al que se pueda considerar natural y exclusivamente como el emisor de la voz, sino que en la producción de esta actúan el sistema respiratorio, el sistema digestivo, músculos faciales, linguales, etcétera. El cuerpo no tendría entonces lo que se dice “voz propia”, pero ¿acaso sí la tiene el pensamiento? Hablar era olvidar el cuerpo, por eso, a veces, el grito –cuando la distancia entre las cosas parece angostarse triturando lo que entre ellas respira–, como un desesperado intento por franquear la gravedad de la materia. Pero ahora que “los bosques están en la garganta”, se escoge el silencio “en la lengua sin habla sino animal de amenaza y fuerza en el callar” (112). Cuando el pensamiento simplemente ya no se hace escuchar, quien escribe confirma lo que venía presintiendo desde hace un tiempo: que tenía voz porque tenía un cuerpo. Por eso ensaya recuperar la voz en la escritura, en ese cuerpo que es la escritura.
¿Es necesario todavía decirlo? Esta parcela es el cuerpo. Pero el cuerpo no es aquí una cosa adherida a la conciencia ni un “tema” acerca del cual sea posible abocarse a hablar; el cuerpo no es un objeto, tampoco es un lugar donde acaso se encontraría el yo buscando una salida. En la sala común, con mujeres postradas, quien escribe reflexiona: “No soy animal ni cosa, pero sé que me mantengo en su reino, por eso pliego los dedos hacia mí” (38). Pero bien podría pensarse que, más allá de la empírica circunstancia hospitalaria de esta escritura, la sala opera como la sinécdoque de un mundo en cuya disciplinada domesticidad habitamos. Es decir, existimos en el reino de la naturaleza y de las cosas, en medio de lo otro, y ahora en ese “plegar los dedos hacia mí”, buscando una voz, se hace lugar esta parcela que es el cuerpo y que no tiene más existencia que la que nace del recogimiento, en la reflexión, en la autoconciencia finita… en la escritura. La naturaleza –cósica o animal– es el médium en que la subjetividad viene ahora a descubrirse, significante antes que significada. He aquí la desmesura, pero no del cuerpo “contra” la conciencia, sino, al contrario, el exceso que abre la borradura de los límites, cuando las fronteras dejan de ser líneas infranqueables (como las que trazan un mapa político) y se transforman, al contrario, en territorios de extrañamiento: “Hice en sueños una expedición espeleológica, una maravillada estancia en algún órgano de la digestión, quizá el intestino comprendía yo, pero fosilizado en cuenca laberíntica o caverna con muros de concha (…)” (114). El viaje es una figura importante en la obra de Lupe, entendiendo que no consiste simplemente en llegar a otro lugar, es decir en cambiar el sitio de origen por el de destino, sino que lo fundamental es el tránsito mismo, como experiencia del cuerpo, de la finitud. Durante el viaje tenemos noticia de que existe una relación interna entre el tiempo y el espacio.
Pero no se trata solo de recogerse sobre el propio cuerpo, porque no existe tal “propiedad”. En la escritura de Lupe el cuerpo no es algo que se posee, por eso Esta y no “mi” parcela. La condición finita de una existencia encarnada no se refiere directamente a nuestra condición mortal, sino a nuestra condición sensible: estar en un mundo implica que este existe, pero también, ante todo, que el mundo se da en la experiencia. Por eso es que no dejamos de hacernos imágenes de las cosas, porque lo que se da es más de lo que alcanzamos a conocer o a proponernos. El cuerpo es, pues, exceso, desmesura. En efecto, ser cuerpo es demasiado, y esta demasía es la que cotidianamente se querría olvidar al representarse el cuerpo como propiedad, como instrumento, como un medio subordinado a los propósitos “de” la conciencia. Esa ilusión de soberanía era también olvido de la escritura, al considerar el lenguaje como un dócil medio de comunicación, para transmitir contenidos de conciencia. En Esta parcela, la emergencia del cuerpo es la emergencia de la escritura, y la voz, precisamente en su falta, traza el horizonte de la escritura: “persigo el tono, busco los acentos que se han hecho espacio en mí desde entonces, desde cuándo, desde que lentamente, desde que esta parcela perdió su voz” (11). La pérdida de la voz es la condición de la escritura, vencida la ilusión logocéntrica de la íntima e inmediata comunión del yo consigo mismo. Buscar la voz es buscarse a sí mismo quien escribe, pues se escribe en ausencia de voz, y esto no tiene nada que ver con un silencio empírico, dado que una voz que se escucha hablar no es más “ruidosa” que aquella voz que se busca en la escritura. Acaso perder la voz no es sino haber perdido la ilusión de esa soberanía, y ahora es la voz misma la que ingresa en la finitud de su materialidad significante. ¿Cómo se busca a sí mismo aquél que no puede escucharse?
No hay propiedad del “yo” como tampoco de la mano que escribe, porque las palabras no son aquí un medio de comunicación. No existe un control acerca de la adecuada subordinación del significante al significado, la otrora doméstica economía del signo se ha alterado radicalmente: “peligro yo al escribir: son ellas, las palabras, que arrastran mi mano y con ella esta parcela es jalada por las letras, por el roce del sonido, del sentido que producen entre sí y se enciende de otra cosa, cosa que empuja hacia zonas lábiles y quemantes” (48). Escribir es dejarse imaginar, sentir, soñar, en suma, dejarse habitar por otras jornadas que no son el presente quieto de la sala común en su amenazante opacidad; vienen entonces los otros días que de alguna manera están –que han quedado– en aquella que, escribiendo, busca su voz.
La circunstancia médica ata literalmente el cuerpo a un orden biológico, paradójica nuda vida sometida a un alambicado artificio: “Antes de llegar a la sala común (…), el cuerpo fue todo organismo conectado a instalaciones de alta precisión y de apariencia estéril, no sabía quién, qué era más envase entre envases” (23). Luego, el espectáculo de la sala común es como una puesta en escena de los cuerpos separados del mundo, del sujeto, de la memoria, para reducirlos a lo que supuestamente tienen “en común” con todos lo demás: “Las salas comunes con pueblos sin su paisaje, retención de las voces comunes, se acortan las quejas y las risas, todo aquello que sube desde las fallas y fugas del esqueleto común, de los órganos compartidos en su conformación de lugar” (47). Se encuentra atrapado el sujeto en el cuerpo, porque este ha sido replegado sobre “su” organismo (el mismo al que se hace continuar hacia su exterior con tubos, envases e infografías digitales), y queda así dispuesto en medio de un universo amenazante: “Gérmenes por doquier, sordas amenazas, transfusión de materias y partículas en cualquier dirección, no quiere iniciar la rotativa de la secuencia obligada y sin fin, esa dolorosa manivela que pone en marcha el dios de la higiene (…)” (118). En esta salvaje circunstancia tiene lugar la exigencia de la escritura, y entregarse a esa exigencia es experimentar un cuerpo otro que el cuerpo hospitalizado, es recuperar la finitud de una vida cuya intensidad no sabe de desenlaces plenos, sino de instantes que en el silencio de las imágenes contienen (conservan y cifran) el sentido.
Se trata de la memoria, cierto, pero de la memoria de acontecimientos, escenas y palabras dichas que, como sueños, parecen ser la obra de otros sobre el sujeto que ahora imagina. “¿Por qué la mesa de la terraza del café esquinero en que desayunaron al día siguiente –¿o era almuerzo?– se ha ido corriendo en el recuerdo?” (68). Especial protagonismo parecen tener aquellas escenas en donde se prefigura el nacimiento del yo, germen de esa parcela en que la subjetividad comienza a vivir el secreto de que es posible llegar a ser ella misma, siempre en medio del cuerpo: “Viví esas fiebres de infancia para apartamiento mío, fiebre por un mundo propio” (105). El otro que fuimos y que, de alguna manera, seguimos siendo en las imágenes: “Horas sentada sola en el comedor hasta terminar el plato frío, a veces oscurecía desde la hora de almuerzo” (82). ¿Pueden contarse esas horas sentada? En cierto sentido, ¿aún aguarda ella, sola ahí, en el comedor, desde la hora de almuerzo?
¿Por qué permanecen las imágenes? Quizás el sentido de estas radica precisamente en el hecho de que aún están ahí, constituyendo el cuerpo de un pasado imaginado, que no se aleja con la historia: “la voz del recuento de votos que emanaba del radio transistor posado sobre una silla de mimbre en la casa (…)” (125). Que el pasado sea imaginado no significa aquí que haya sido “ficcionado”, sino que se hizo imagen. Esta opera como una suerte de síntesis visual que condensa tiempos, épocas, estancias de la vida, al modo en que lo hacían las antiguas ilustraciones de relatos o cuentos (esas ilustraciones que encantaron a Benjamin). Las imágenes llegaron a ser en nuestra memoria una enigmática cifra, no porque en ellas se clausure el significado de las historias a las que nos remiten, sino, al contrario, porque dan demasiado de comprender.
Las imágenes le dan voz al mundo:
Percibe la multitud que habla a borbotones cuando ella enciende el secador de pelo (…); atiende al modo monótono de narrar que tiene una llave de agua que gotea (…). En cuanto gira la perilla de la ducha y se precipita el agua con fuerza, un concierto se inicia (…). En el caudal del agua que mueve las cañerías (…) discierne con toda nitidez, aunque alejadas, las voces búlgaras. Atiende a la alarma afónica del perro que ladra intermitentemente, a la frase remachada por la tapa de la olla caída al piso (…). El fragor del mundo se encuentra por todos lados, por todas partes solicita su voz. (128)
Es como si algo estuviese pendiente en aquellas imágenes, algo que las palabras no pueden agotar (significar) aunque no sea sino en la misma escritura en donde las imágenes no dejan de operar. Esta relación entre palabra e imagen recorre la obra de Lupe. ¿Qué es una imagen? Es la síntesis de una historia que nunca llega a pertenecer del todo al sujeto que la creía suya, porque la escritura puede intentar atrapar en vuelo las imágenes, pero no traducirlas. Como cuando ella recuerda el juego de saltar al cordel y, en esa imagen de dos líneas sostenidas en el espacio, cree reconocer “el ancho mundo”; o cuando desea “rearmar sus costillas como fueron”, piensa en el infantil desafío a la fuerza de gravedad retardando la caída del aro hula-hoop. El sentido no deja de ir y venir entre la palabra y la imagen: “La palabra-imagen está escrita con trenzas gruesas, sólidas, como sogas, huele a esa cal tras el maíz de la tortilla. La palabra trae un aire que solo convida, no es propiedad de otros, se repliega en su remota fortuna” (104). La mayoría son imágenes que tienen que ver con el cuerpo, que dan a ver el cuerpo, por lo que no resulta descaminado pensar que vienen desde el mismo cuerpo, que está hecho de las imágenes que guarda y que, por lo mismo, el cuerpo es en cierto sentido algo remoto, el lugar desde donde vienen esas imágenes que traen lejanías. Hace sentido entonces la pregunta acerca del proceso por el cual se nos fue haciendo ese cuerpo de imágenes y sueños: “¿por dónde se cuelan los sueños? ¿En qué posición, en cuál abandono asaltan al cuerpo?” (43). No hay en Esta parcela un simple afán por contar historias, de atesorar anécdotas o archivar recuerdos. En efecto, a propósito de ciertas imágenes y palabras –que fueron dichas y también de las que se callaron–, leemos: “detengo aquí la tinta porque no es cosa de colección, mi cuerpo enamorado buscó primero en el silencio (…)” (71). En la honda mudez, lejos de la enciclopedia y el diccionario, el cuerpo creaba los signos para lo que cada circunstancia tuvo de irrepetible. He ahí el epígrafe de este ensayo.No se trataba, ahora lo sabemos, de contar una gran historia o de novelar una vida, sino más bien del hálito vivificante de una memoria que se sabe al fin emancipada de narraciones maestras: “Junté retazos de historias que van a dar al aliento, al viento por el que amé ser propulsada. Busqué las corrientes, los pasillos –estrechos y vastos– hicieron mi aire, mi aria de hoy” (135).
Proyecto Patrimonio Año 2025
A Página Principal | A Archivo Guadalupe Santa Cruz | A Archivo de Autores |
www.letras.mysite.com: Página chilena al servicio de la cultura
dirigida por Luis Martinez Solorza.
e-mail: letras.s5.com@gmail.com
ESCRIBIR… DEJARSE IMAGINAR POR EL CUERPO.
UNA LECTURA DE "ESTA PARCELA" DE GUADALUPE SANTA CRUZ.
Por Sergio Rojas.
Publicado en Revista Iberoamericana, Vol. LXXXVI, oct. - dic. 2020.